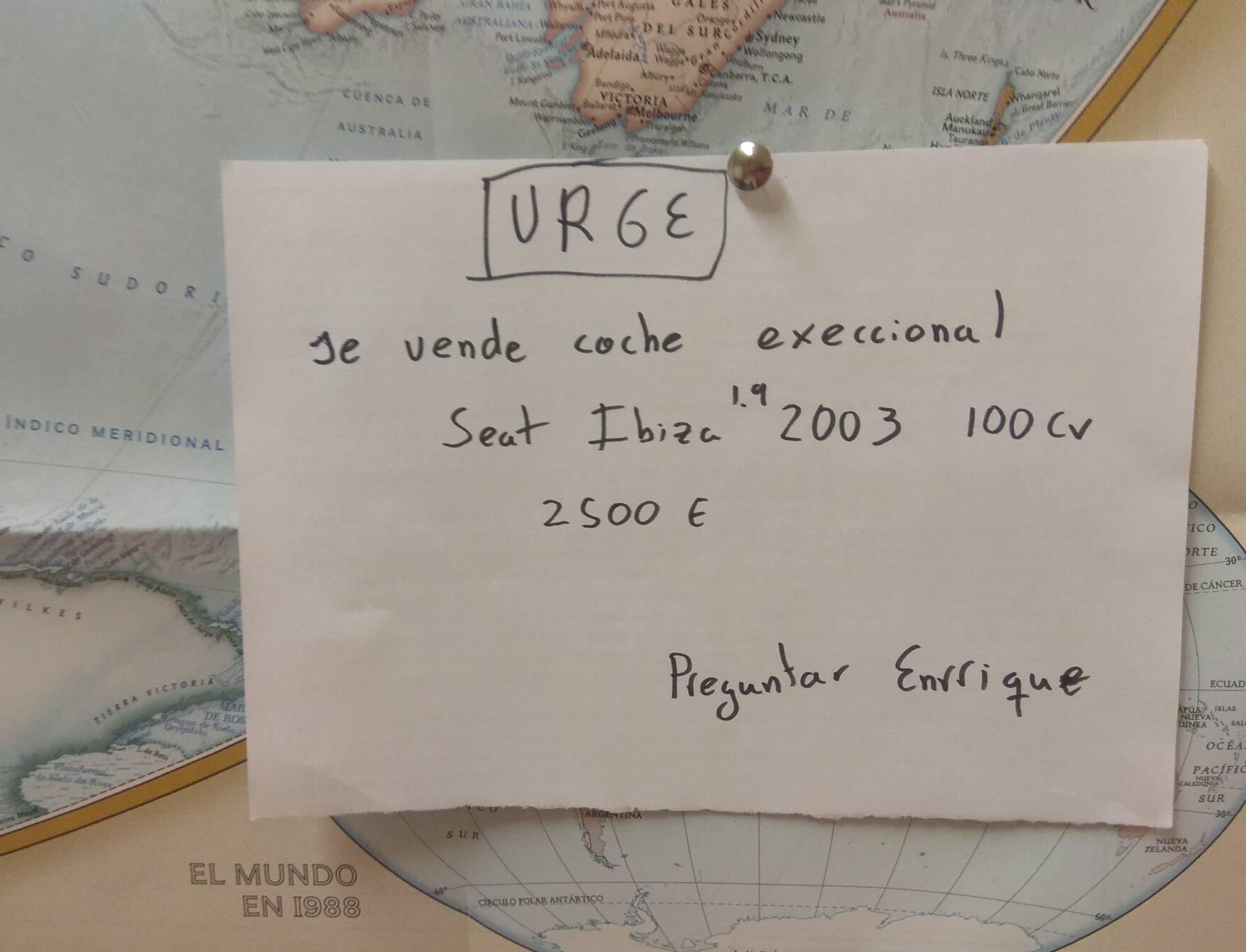Cual es errónea Serenidad o Serrenidad?
La palabra correcta es Serenidad. Sin Embargo Serrenidad se trata de un error ortográfico.
La falta ortográfica detectada en la palabra serrenidad es que se ha eliminado o se ha añadido la letra r a la palabra serenidad
Más información sobre la palabra Serenidad en internet
Serenidad en la RAE.
Serenidad en Word Reference.
Serenidad en la wikipedia.
Sinonimos de Serenidad.
Errores Ortográficos típicos con la palabra Serenidad
Cómo se escribe serenidad o serrenidad?
Cómo se escribe serenidad o zerenidad?

la Ortografía es divertida

El Español es una gran familia
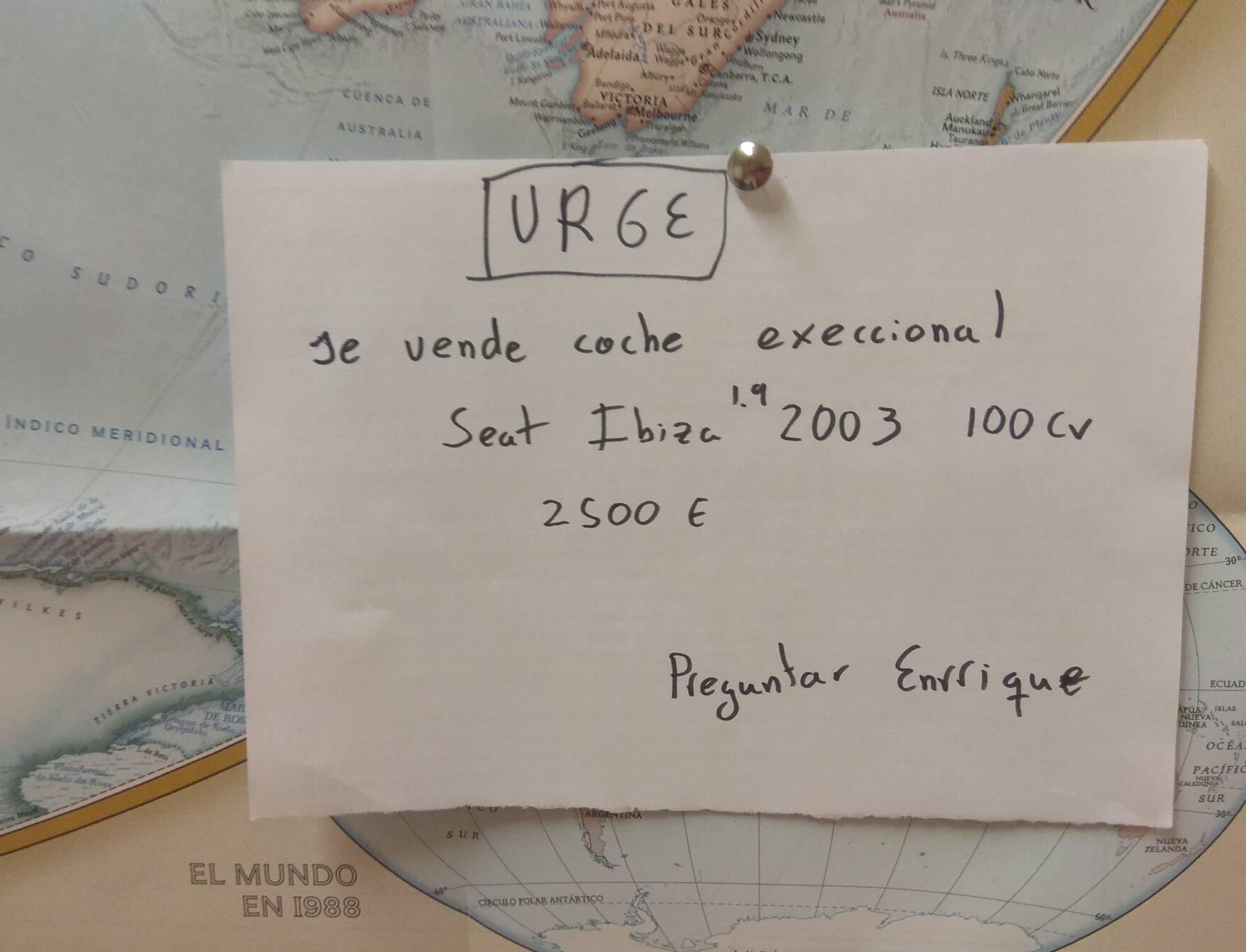 Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r
Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r Reglas relacionadas con los errores de r
Las Reglas Ortográficas de la R y la RR
Entre vocales, se escribe r cuando su sonido es suave, y rr, cuando es fuerte aunque sea una palabra derivada o compuesta que en su forma simple lleve r inicial. Por ejemplo: ligeras, horrores, antirreglamentario.
En castellano no es posible usar más de dos r
Algunas Frases de libros en las que aparece serenidad
La palabra serenidad puede ser considerada correcta por su aparición en estas obras maestras de la literatura.
En la línea 654
del libro La Barraca
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... Pimentó, acostumbrado a que le temblase toda la huerta, se mostraba cada vez más desconcertado por la serenidad de Batiste. ...
En la línea 1428
del libro La Barraca
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... Ahora lo importante era tener buen ojo para escoger; serenidad para no dejarse engañar por la astuta gitanería, que pasaba ante él con sus bestias, descendiendo luego por una rampa al cauce del río. ...
En la línea 2102
del libro La Barraca
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... Había perdido su serenidad de ebrio inquebrantable, y al levantarse, tambaleando, tuvo que hacer un esfuerzo para sostenerse sobre sus piernas. ...
En la línea 1037
del libro La Bodega
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... De la sombra que proyectaban los tejados, a lo largo de las paredes, salían carcajadas hombrunas y agudos chillidos de mujer. El señor Pacorro, el _Águila_, continuaba inmóvil en un poyo, rasgueando su guitarra con la serenidad de una borrachera grave, a prueba de toda clase de sorpresas. ...
En la línea 1763
del libro La Bodega
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... Pero les detuvo la serenidad del joven. ...
En la línea 1845
del libro La Bodega
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... --Ahora al grano, Luis. Tú sabes el mal que has hecho. ¿Qué es lo que piensas para remediarlo? El señorito perdió de nuevo su serenidad al ver que Fermín abordaba directamente el temido asunto. Hombre, a él no le correspondía toda la culpa. Era el vino, la maldita juerga, la casualidad... el ser bueno en demasía; pues de no haber estado en Marchamalo, cuidando los intereses de su primo (que maldito si se lo agradecía), nada habría ocurrido. ...
En la línea 8500
del libro Los tres mosqueteros
del afamado autor Alejandro Dumas
... Había tanta serenidad, tanta sangre fría, dulzura incluso en la voz del joven, que Milady quedó tranquilizada. ...
En la línea 9105
del libro Los tres mosqueteros
del afamado autor Alejandro Dumas
... Sin embargo, su frente estaba armada de una serenidad más aus tera que nunca. ...
En la línea 10947
del libro Los tres mosqueteros
del afamado autor Alejandro Dumas
... Pero, de pronto como sufriendo la influencia de un pensamiento mudo, la fisonomía del cardenal, sombrío hasta entonces, se aclaró poco a poco y llegó a la más perfecta serenidad. ...
En la línea 2482
del libro La Biblia en España
del afamado autor Tomás Borrow y Manuel Azaña
... Todo su porte respiraba serenidad y reposo notables, debajo de los que alentaban una robustez de ánimo y una energía para la acción prontas a manifestarse en cuanto era menester. ...
En la línea 7479
del libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
del afamado autor Miguel de Cervantes Saavedra
... Mira la serenidad desta noche, la soledad en que estamos, que nos convida a entremeter alguna vigilia entre nuestro sueño. ...
En la línea 143
del libro La Regenta
del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»
... Tembló el aire y el delantero cerró los ojos, mientras Celedonio hacía alarde de su imperturbable serenidad oyendo, como si estuviera a dos leguas, las campanadas graves, poderosas, que el viento arrebataba de la torre para llevar sus vibraciones por encima de Vetusta a la sierra vecina y a los extensos campos, que brillaban a lo lejos, verdes todos, con cien matices. ...
En la línea 2803
del libro La Regenta
del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»
... Sonrió un momento Trabuco, pero recobrando la serenidad exclamó: —Ni yo ni nadie; créanme ustedes. ...
En la línea 393
del libro A los pies de Vénus
del afamado autor Vicente Blasco Ibáñez
... — Un valor tranquilo—terminó diciendo el canónigo—, reposado, inconmovible, fue la condición más característica de Rodrigo de Borja. Sus más ardientes detractores jamás osaron suponerle cobarde. Este valor, que no se eclipsó ni un segundo en el curso de su existencia, recordaba el coraje del toro. Dos veces estuvo próximo a naufragar en el Mediterráneo, y los marineros más viejos, quebrantados por una tormenta que duraba días y días, mostraron asombro ante la serenidad risueña de este hombre de Iglesia. ...
En la línea 685
del libro A los pies de Vénus
del afamado autor Vicente Blasco Ibáñez
... A partir de este viaje, empezó Rodrigo de Borja a tropezar con la influencia, cada vez más grande, del cardenal Juliano de la Royere. Los dos eran igualmente hábiles, de carácter enérgico y pocos escrúpulos, con arréalo a la política de entonces, pero Borja llevaba la ventaja de su serenidad majestuosa, su valor tranquilo, su cautela, que le hacía contenerse a tiempo y no decir palabras irreparables. Juliano era más impetuoso, y parecía repulsivo a muchos por sus cóleras sombrías y sus venganzas. Adivinando Borja que Rovere preparaba su candidatura para el Papado, empezó también. a pensar en su próxima persona como aspirante a la tiara. ...
En la línea 797
del libro A los pies de Vénus
del afamado autor Vicente Blasco Ibáñez
... Los cronistas expresaban con ingenuidad la admiración provocada en el pueblo por este Pontífice «grande de cuerpo, rebosando salud, de aspecto naturalmente majestuoso, montado en un corcel blanco como la nieve, con aire de experto jinete, el rostro sereno, bendiciendo a la muchedumbre con nobleza.» Uno de ellos, Miguel Fernus, terminaba el relato de la gran fiesta con estas exclamaciones: « ¡Qué serenidad noble en su frente! ¡Qué liberalidad en su mirada! ¡Cómo la veneración que inspira se aumenta con el brillo y el equilibrio de una hermosura enérgica y con la salud floreciente de que goza!» ...
En la línea 950
del libro A los pies de Vénus
del afamado autor Vicente Blasco Ibáñez
... También temía Borgia los horrores de una invasión, pensando en la bella Julia y demás mujeres de su familia ilegítima. Todas ellas siguieron a Lucrecia en dicho viaje, con pretexto de pasar el verano junto al Adriático, y en realidad para mantenerse a cubierto de la próxima guerra. La Farnesina, doña Adriana de Milá y la Vannoza emprendieron el viaje a Pesaro. El único de sus hijos que permaneció en Roma cerca de él fue César, ayudándole con una serenidad de juicio y una sangre fría impropias de sus pocos años. ...
En la línea 1623
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... Y siempre que iba de noche por las calles, todo bulto negro o pardo se le antojaba que era la que buscaba. Corría, miraba de cerca… y no era. A veces creía distinguirla de lejos, y la forma se perdía en el gentío como la gota en el agua. Las siluetas humanas que en el claro oscuro de la movible muchedumbre parecen escamoteadas por las esquinas y los portales, le traían descompuesto y sobresaltado. Mujeres vio muchas, a oscuras aquí, allá iluminadas por la claridad de las tiendas; mas la suya no parecía. Entraba en todos los cafés, hasta en algunas tabernas entró, unas veces solo, otras acompañado de Villalonga. Iba con la certidumbre de encontrarla en tal o cual parte; pero al llegar, la imagen que llevaba consigo, como hechura de sus propios ojos, se desvanecía en la realidad. «¡Parece que donde quiera que voy —decía con profundo tedio—llevo su desaparición, y que estoy condenado a expulsarla de mi vista con mi deseo de verla!». Decíale Villalonga que tuviera paciencia; pero su amigo no la tenía; iba perdiendo la serenidad de su carácter, y se lamentaba de que a un hombre tan grave y bien equilibrado como él le trastornase tanto un mero capricho, una tenacidad del ánimo, desazón de la curiosidad no satisfecha. «Cosas de los nervios, ¿verdad Jacintillo? Esta pícara imaginación… Es como cuando tú te ponías enfermo y delirante esperando ver salir una carta que no salía nunca. Francamente, yo me creía más fuerte contra esta horrible neurosis de la carta que no sale». ...
En la línea 1721
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... El motivo de haber dicho esto la chiquilla con relativo juicio y serenidad, fue que se oyeron los pasos de doña Lupe, y su voz temerosa: «Mira, Papitos, que voy allá… ». ...
En la línea 1968
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... —Yo, realmente—repuso Maximiliano con serenidad, que más le asombró a él mismo que a doña Lupe—, no me he sofocado… yo estoy tranquilo, porque mi conciencia… ...
En la línea 2349
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... Muchas recogidas se tapaban los oídos. Otras, suspensa la mano sobre el bastidor, miraban a las monjas y se pasmaban de su serenidad. En aquel instante apareció en la sala una figura extraña. Era Sor Marcela, una monja vieja, coja y casi enana, la más desdichada estampa de mujer que puede imaginarse. Su cara, que parecía de cartón, era morena, dura, chata, de tipo mongólico, los ojos expresivos y afables como los de algunas bestias de la raza cuadrumana. Su cuerpo no tenía forma de mujer, y al andar parecía desbaratarse y hundirse del lado izquierdo, imprimiendo en el suelo un golpe seco que no se sabía si era de pie de palo o del propio muñón del hueso roto. Su fealdad sólo era igualada por la impavidez y el desdén compasivo con que miró a Mauricia. ...
En la línea 549
del libro Niebla
del afamado autor Miguel De Unamuno
... Arrancóle del soliloquio un estallido de goce que parecía brotar de la serenidad del cielo. Un par de muchachas reían junto a él, y era su risa como el gorjeo de dos pájaros en una enramada de flores. Clavó un momento sus ojos sedientos de hermosura en aquella pareja de mozas, y apareciéronsele como un solo cuerpo geminado. Iban cogidas de bracete. Y a él le entraron furiosas ganas de detenerlas, coger a cada una de un brazo a irse así, en medio de ellas, mirando al cielo, adonde el viento de la vida los llevara. ...
En la línea 1173
del libro Niebla
del afamado autor Miguel De Unamuno
... –¿Miedo de qué? La repentina serenidad de la mozuela le asustó más aún. ...
En la línea 1481
del libro Niebla
del afamado autor Miguel De Unamuno
... No se puede, en fin, escribir de este erudito singular sino con reposada serenidad y sin efectismos nivolescos de ninguna clase. ...
En la línea 1521
del libro Veinte mil leguas de viaje submarino
del afamado autor Julio Verne
... El segundo había tomado el catalejo con el que interrogaba obstinadamente al horizonte. Luego comenzó a ir y venir, dando muestras de una agitación nerviosa que contrastaba con la serenidad de su jefe. ...
En la línea 2006
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... Como me había acostumbrado ya a mis esperanzas, empecé, insensiblemente, a notar su efecto sobre mí mismo y sobre los que me rodeaban. Me esforzaba en disimularme todo lo posible la influencia de aquéllas en mi propio carácter, pero comprendía perfectamente que no era en manera alguna beneficiosa para mí. Vivía en un estado de crónica inquietud con respecto a mi conducta para con Joe. Tampoco mi conciencia se sentía tranquila con respecto a Biddy: Cuando me despertaba por las noches, como Camilla, solía decirme, con ánimo deprimido, que habría sido mucho más feliz y mejor si nunca hubiese visto el rostro de la señorita Havisham y llegara a la virilidad contento y satisfecho con ser socio de Joe, en la honrada y vieja fragua. Muchas veces, en las veladas, cuando estaba solo y sentado ante el fuego, me decía que, en resumidas cuentas, no había otro fuego como el de la forja y el de la cocina de mi propio hogar. Sin embargo, Estella era de tal modo inseparable de mi intranquilidad mental, que, realmente, yo sentía ciertas dudas acerca de la parte que a mí mismo me correspondía en ello. Es decir, que, suponiendo que yo no tuviera esperanzas y, sin embargo, Estella hubiese ocupado mi mente, yo no habría podido precisar a mi satisfaccion si eso habría sido mejor para mí. No tropezaba con tal dificultad con respecto a la influencia de mi posición sobre otros, y así percibía, aunque tal vez débilmente, que no era beneficioso para nadie y, 130 sobre todo, que no hacía ningun bien a Herbert. Mis hábitos de despilfarro inclinaban a su débil naturaleza a hacer gastos que no podía soportar y corrompían la sencillez de su vida, arrebatándole la paz con ansiedades y pesares. No sentía el menor remordimiento por haber inducido a las otras ramas de la familia Pocket a que practicasen las pobres artes a que se dedicaban, porque todos ellos valían tan poco que, aun cuando yo dejara dormidas tales inclinaciones, cualquiera otra las habría despertado. Pero el caso de Herbert era muy diferente, y muchas veces me apenaba pensar que le había hecho un flaco servicio al recargar sus habitaciones, escasamente amuebladas, con trabajos inapropiados de tapicería y poniendo a su disposición al Vengador del chaleco color canario. Entonces, como medio infalible de salir de un apuro para entrar en otro mayor, empecé a contraer grandes deudas, y en cuanto me aventuré a recorrer este camino, Herbert no tuvo más remedio que seguirme. Por consejo de Startop presentamos nuestra candidatura en un club llamado Los Pinzones de la Enramada. Jamás he sabido cuál era el objeto de tal institución, a no ser que consistiera en que sus socios debían cenar opíparamente una vez cada quince días, pelearse entre sí lo mas posible después de cenar y ser la causa de que se emborrachasen, por lo menos, media docena de camareros. Me consta que estos agradables fines sociales se cumplían de un modo tan invariable que, según Herbert y yo entendimos, a nada más se refería el primer brindis que pronunciaban los socios, y que decía: «Caballeros: ojalá siempre reinen los sentimientos de amistad entre Los Pinzones de 1a Enramada.» Los Pinzones gastaban locamente su dinero (solíamos cenar en un hotel de «Covent Garden»), y el primer Pinzón a quien vi cuando tuve el honor de pertenecer a la «Enramada» fue Bentley Drummle; en aquel tiempo, éste iba dando tumbos por la ciudad en un coche de su propiedad y haciendo enormes estropicios en los postes y en las esquinas de las calles. De vez en cuando salía despedido de su propio carruaje, con la cabeza por delante, para ir a parar entre los caballeros, y en una ocasión le vi caer en la puerta de la «Enramada», aunque sin intención de ello, como si fuese un saco de carbón. Pero al hablar así me anticipo un poco, porque yo no era todavía un Pinzón ni podía serlo, de acuerdo con los sagrados reglamentos de la sociedad, hasta que fuese mayor de edad. Confiando en mis propios recursos, estaba dispuesto a tomar a mi cargo los gastos de Herbert; pero éste era orgulloso y yo no podía hacerle siquiera tal proposición. Por eso el pobre luchaba con toda clase de dificultades y continuaba observando alrededor de él. Cuando, gradualmente, adquirimos la costumbre de acostarnos a altas horas de la noche y de pasar el tiempo con toda suerte de trasnochadores, noté que, al desayuno, Herbert observaba alrededor con mirada llena de desaliento; empezaba a mirar con mayor confianza hacia el mediodía; volvia a desalentarse antes de la cena, aunque después de ésta parecía advertir claramente la posibilidad de realizar un capital; y, hasta la medianoche, estaba seguro de alcanzarlo. Sin embargo, a las dos de la madrugada estaba tan desalentado otra vez, que no hablaba más que de comprarse un rifle y marcharse a América con objeto de obligar a los búfalos a que fuesen ellos los autores de su fortuna. Yo solía pasar en Hammersmith la mitad de la semana, y entonces hacía visitas a Richmond, aunque cada vez más espaciadas. Cuando estaba en Hammersmith, Herbert iba allá con frecuencia, y me parece que en tales ocasiones su padre sentía, a veces, la impresión pasajera de que aún no se había presentado la oportunidad que su hijo esperaba. Pero, entre el desorden que reinaba en la familia, no era muy importante lo que pudiera suceder a Herbert. Mientras tanto, el señor Pocket tenía cada día el cabello más gris y con mayor frecuencia que antes trataba de levantarse a sí mismo por el cabello, para sobreponerse a sus propias perplejidades, en tanto que la señora Pocket echaba la zancadilla a toda la familia con su taburete, leía continuamente su libro acerca de la nobleza, perdía su pañuelo, hablaba de su abuelito y demostraba prácticamente sus ideas acerca de la educación de los hijos, mandándolos a la cama en cuanto se presentaban ante ella. Y como ahora estoy generalizando un período de mi vida con objeto de allanar mi propio camino, no puedo hacer nada mejor que concretar la descripción de nuestras costumbres y modo de vivir en la Posada de Barnard. Gastábamos tanto dinero como podíamos y, en cambio, recibíamos tan poco como la gente podía darnos. Casi siempre estábamos aburridos; nos sentíamos desdichados, y la mayoría de nuestros amigos y conocidos se hallaban en la misma situación. Entre nosotros había alegre ficción de que nos divertíamos constantemente, y tambien la verdad esquelética de que nunca lo lograbamos. Y, según creo, nuestro caso era, en resumidas cuentas, en extremo corriente. Cada mañana, y siempre con nuevo talante, Herbert iba a la City para observar alrededor de él. Con frecuencia, yo le visitaba en aquella habitacion trasera y oscura, donde estaba acompañado por una gran botella de tinta, un perchero para sombreros, un cubo para el carbón, una caja de cordel, un almanaque, un 131 pupitre, un taburete y una regla. Y no recuerdo haberle visto hacer otra cosa sino observar alrededor. Si todos hiciéramos lo que nos proponemos con la misma fidelidad con que Herbert cumplía sus propósitos, viviríamos sin duda alguna en una republica de las virtudes. No tenía nada más que hacer el pobre muchacho, a excepción de que, a determinada hora de la tarde, debía ir al Lloyd, en cumplimiento de la ceremonia de ver a su principal, según imagino. No hacía nunca nada que se relacionara con el Lloyd, según pude percatarme, salvo el regresar a su oficina. Cuando consideraba que su situación era en extremo seria y que, positivamente, debía encontrar una oportunidad, se iba a la Bolsa a la hora de sesion, y allí empezaba a pasear entrando y saliendo, cual si bailase una triste contradanza entre aquellos magnates allí reunidos. - He observado - me dijo un día Herbert al llegar a casa para comer, en una de aquellas ocasiones especiales, - Haendel, que las oportunidades no se presentan a uno, sino que es preciso ir en busca de ellas. Por eso yo he ido a buscarla. Si hubiéramos estado menos unidos, creo que habríamos llegado a odiarnos todas las mañanas con la mayor regularidad. En aquel período de arrepentimiento, yo detestaba nuestras habitaciones más de lo que podría expresar con palabras, y no podía soportar el ver siquiera la librea del Vengador, quien tenía entonces un aspecto más costoso y menos remunerador que en cualquier otro momento de las veinticuatro horas del día. A medida que nos hundíamos más y más en las deudas, los almuerzos eran cada día menos substanciosos, y en una ocasión, a la hora del almuerzo, fuimos amenazados, aunque por carta, con procedimientos legales «bastante relacionados con las joyas», según habría podido decir el periódico de mi país. Y hasta incluso, un día, cogí al Vengador por su cuello azul y lo sacudí levantándolo en vilo, de modo que al estar en el aire parecía un Cupido con botas altas, por presumir o suponer que necesitábamos un panecillo. Ciertos días, bastante inciertos porque dependían de nuestro humor, yo decía a Herbert, como si hubiese hecho un notable descubrimiento: - Mi querido Herbert, llevamos muy mal camino. - Mi querido Haendel - me contestaba Herbert con la mayor sinceridad, - tal vez no me creerás, pero, por extraña coincidencia, estaba a punto de pronunciar esas mismas palabras. - Pues, en tal caso, Herbert - le contestaba yo, - vamos a examinar nuestros asuntos. Nos satisfacía mucho tomar esta resolución. Yo siempre pensé que éste era el modo de tratar los negocios y tal el camino de examinar los nuestros, así como el de agarrar por el cuello a nuestro enemigo. Y me consta que Herbert opinaba igual. Pedíamos algunos platos especiales para comer, con una botella de vino que se salía de lo corriente, a fin de que nuestros cerebros estuviesen reconfortados para tal ocasión y pudiésemos dar en el blanco. Una vez terminada la comida, sacábamos unas cuantas plumas, gran cantidad de tinta y de papel de escribir, así como de papel secante. Nos resultaba muy agradable disponer de una buena cantidad de papel. Yo entonces tomaba una hoja y, en la parte superior y con buena letra, escribía la cabecera: «Memorándum de las deudas de Pip». Añadía luego, cuidadosamente, el nombre de la Posada de Barnard y la fecha. Herbert tomaba tambien una hoja de papel y con las mismas formalidades escribía: «Memorándum de las deudas de Herbert». Cada uno de nosotros consultaba entonces un confuso montón de papeles que tenía al lado y que hasta entonces habían sido desordenadamente guardados en los cajones, desgastados por tanto permanecer en los bolsillos, medio quemados para encender bujias, metidos durante semanas enteras entre el marco y el espejo y estropeados de mil maneras distintas. El chirrido de nuestras plumas al correr sobre el papel nos causaba verdadero contento, de tal manera que a veces me resultaba dificil advertir la necesaria diferencia existente entre aquel proceder absolutamente comercial y el verdadero pago de las deudas. Y con respecto a su carácter meritorio, ambas cosas parecían absolutamente iguales. Después de escribir un rato, yo solía preguntar a Herbert cómo andaba en su trabajo, y mi compañero se rascaba la cabeza con triste ademán al contemplar las cantidades que se iban acumulando ante su vista. - Todo eso ya sube, Haendel - decía entonces Herbert, - a fe mía que ya sube a… - Ten firmeza, Herbert - le replicaba manejando con la mayor asiduidad mi propia pluma. - Mira los hechos cara a cara. Examina bien tus asuntos. Contempla su estado con serenidad. - Así lo haría, Haendel, pero ellos, en cambio, me miran muy confusos. Sin embargo, mis maneras resueltas lograban el objeto propuesto, y Herbert continuaba trabajando. Después de un rato abandonaba nuevamente su tarea con la excusa de que no había anotado la factura de Cobbs, de Lobbs, de Nobbs u otra cualquiera, segun fuese el caso. - Si es así, Herbert, haz un cálculo. Señala una cantidad en cifras redondas y escríbela. 132 - Eres un hombre de recursos - contestaba mi amigo, lleno de admiración. - En realidad, tus facultades comerciales son muy notables. Yo también lo creía así. En tales ocasiones me di a mí mismo la reputación de un magnífico hombre de negocios, rápido, decisivo, enérgico, claro y dotado de la mayor sangre fría. En cuanto había anotado en la lista todas mis responsabilidades, comparaba cada una de las cantidades con la factura correspondiente y le ponía la señal de haberlo hecho. La aprobación que a mí mismo me daba en cuanto comprobaba cada una de las sumas anotadas me producía una sensación voluptuosa. Cuando ya había terminado la comprobación, doblaba uniformemente las facturas, ponía la suma en la parte posterior y con todas ellas formaba un paquetito simétrico. Luego hacía lo mismo en beneficio de Herbert (que con la mayor modestia aseguraba no tener ingenio administrativo), y al terminar experimentaba la sensación de haber aclarado considerablemente sus asuntos. Mis costumbres comerciales tenían otro detalle brillante, que yo llamaba «dejar un margen». Por ejemplo, suponiendo que las deudas de Herbert ascendiesen a ciento sesenta y cuatro libras esterlinas, cuatro chelines y dos peniques, yo decía: «Dejemos un margen y calculemos las deudas en doscientas libras redondas.» O, en caso de que las mías fuesen cuatro veces mayores, también «dejaba un margen» y las calculaba en setecientas libras. Tenía una alta opinion de la sabiduría de dejar aquel margen, pero he de confesar, al recordar aquellos días, que esto nos costaba bastante dinero. Porque inmediatamente contraíamos nuevas deudas por valor del margen calculado, y algunas veces, penetrados de la libertad y de la solvencia que nos atribuía, llegábamos muy pronto a otro margen. Pero había, después de tal examen de nuestros asuntos, unos días de tranquilidad, de sentimientos virtuosos y que me daban, mientras tanto, una admirable opinión de mí mismo. Lisonjeado por mi conducta y por mi método, como asimismo por los cumplidos de Herbert, guardaba el paquetito simétrico de sus facturas y también el de las mías en la mesa que tenia delante, entre nuestra provisión de papel en blanco, y experimentaba casi la sensación de constituir un banco de alguna clase, en vez de ser tan sólo un individuo particular. En tan solemnes ocasiones cerrábamos a piedra y lodo nuestra puerta exterior, a fin de no ser interrumpidos. Una noche hallábame en tan sereno estado, cuando oímos el roce de una carta que acababan de deslizar por la expresada puerta y que luego cayó al suelo. - Es para ti, Haendel - dijo Herbert yendo a buscarla y regresando con ella -. Y espero que no será nada importante. - Esto último era una alusión a la faja de luto que había en el sobre. La carta la firmaba la razón social «Trabb & Co.» y su contenido era muy sencillo. Decía que yo era un distinguido señor y me informaba de que la señora J. Gargery había muerto el lunes último, a las seis y veinte de la tarde, y que se me esperaba para concurrir al entierro el lunes siguiente a las tres de la tarde. ...
En la línea 2027
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... Encontré a la señorita Havisham y a Estella en la estancia en que había la mesa tocador y donde ardían las bujías en los candelabros de las paredes. La primera estaba sentada en un canapé ante el fuego, y Estella, en un almohadón a sus pies. La joven hacía calceta, y la señorita Havisham la miraba. Ambas levantaron los ojos cuando yo entré, y las dos se dieron cuenta de la alteración de mi rostro. Lo comprendí así por la mirada que cambiaron. - ¿Qué viento lo ha traído, Pip? - preguntó la señorita Havisham. Aunque me miraba fijamente, me di cuenta de que estaba algo confusa. Estella interrumpió un momento su labor de calceta, fijando en mí sus ojos, y luego continuó trabajando, y por el movimiento de sus dedos, como si fuese el lenguaje convencional de los sordomudos, me pareció comprender que se daba cuenta de que yo había descubierto a mi bienhechor. - Señorita Havisham – dije, - ayer fui a Richmond con objeto de hablar a Estella; pero, observando que algún viento la había traído aquí, la he seguido. La señorita Havisham me indicó por tercera o cuarta vez que me sentara, y por eso tomé la silla que había ante la mesa tocador, la que le viera ocupar tantas veces. Y aquel lugar lleno de ruinas y de cosas muertas me pareció el más indicado para mí aquel día. - Lo que quería decir a Estella, señorita Havisham, lo diré ahora ante usted misma… en pocos instantes. Mis palabras no la sorprenderán ni le disgustarán. Soy tan desgraciado como puede usted haber deseado. La señorita Havisham continuaba mirándome fijamente, Por el movimiento de los dedos de Estella comprendí que también ella esperaba lo que iba a decir, pero no levantó la vista hacia mí. -He descubierto quién es mi bienhechor. No ha sido un descubrimiento afortunado, y seguramente eso no ha de contribuir a mejorar mi reputación, mi situación y mi fortuna. Hay razones que me impiden decir nada más acerca del particular, porque el secreto no me pertenece. Mientras guardaba silencio por un momento, mirando a Estella y pensando cómo continuaría, la señorita Havisham murmuró: - El secreto no te pertenece. ¿Qué más? - Cuando me hizo usted venir aquí, señorita Havisham; cuando yo vivía en la aldea cercana, que ojalá no hubiese abandonado nunca… , supongo que entré aquí como pudiera haber entrado otro muchacho cualquiera… , como una especie de criado, para satisfacer una necesidad o un capricho y para recibir el salario correspondiente. - Sí, Pip - replicó la señorita Havisham, afirmando al mismo tiempo con la cabeza. - En ese concepto entraste en esta casa. - Y que el señor Jaggers… - El señor Jaggers - dijo la señorita Havisham interrumpiéndome con firmeza - no tenía nada que ver con eso y no sabía una palabra acerca del particular. Él es mi abogado y, por casualidad, lo era también de tu bienhechor. De la misma manera sostiene relaciones con otras muchas personas, con las que podía haber ocurrido lo mismo. Pero sea como fuere, sucedió así y nadie tiene la culpa de ello. Cualquiera que hubiese contemplado entonces su desmedrado rostro habría podido ver que no se excusaba ni mentía. - Pero cuando yo caí en el error, y en el que he creído por espacio de tanto tiempo, usted me dejó sumido en él - dije. - Sí - me contestó, afirmando otra vez con movimientos de cabeza -, te dejé en el error. - ¿Fue eso un acto bondadoso? 172 - ¿Y por qué - exclamó la señorita Havisham golpeando el suelo con su bastón y encolerizándose de repente, de manera que Estella la miró sorprendida, - por qué he de ser bondadosa? Mi queja carecía de base, y por eso no proseguí. Así se lo manifesté cuando ella se quedó pensativa después de su irritada réplica. - Bien, bien – dijo. - ¿Qué más? - Fui pagado liberalmente por los servicios prestados aquí - dije para calmarla, - y recibí el beneficio de ser puesto de aprendiz con Joe, de manera que tan sólo he hecho estas observaciones para informarme debidamente. Lo que sigue tiene otro objeto, y espero que menos interesado. Al permitirme que continuara en mi error, señorita Havisham, usted castigó o puso a prueba - si estas expresiones no le desagradan y puedo usarlas sin ofenderla - a sus egoístas parientes. - Sí. Ellos también se lo figuraron, como tú. ¿Para qué había de molestarme en rogarte a ti o en suplicarles a ellos que no os figuraseis semejante cosa? Vosotros mismos os fabricasteis vuestros propios engaños. Yo no tuve parte alguna en ello. Esperando a que de nuevo se calmase, porque también pronunció estas palabras muy irritada, continué: - Fui a vivir con una familia emparentada con usted, señorita Havisham, y desde que llegué a Londres mantuve con ellos constantes relaciones. Me consta que sufrieron honradamente el mismo engaño que yo. Y cometería una falsedad y una bajeza si no le dijese a usted, tanto si es de su agrado como si no y tanto si me presta crédito como si no me cree, que se equivoca profundamente al juzgar mal al señor Mateo Pocket y a su hijo Herbert, en caso de que se figure que no son generosos, leales, sinceros e incapaces de cualquier cosa que sea indigna o egoísta. -Son tus amigos - objetó la señorita Havisham. - Ellos mismos me ofrecieron su amistad - repliqué -precisamente cuando se figuraban que les había perjudicado en sus intereses. Por el contrario, me parece que ni la señorita Sara Pocket ni la señorita Georgina, ni la señora Camila eran amigas mías. Este contraste la impresionó, según observé con satisfacción. Me miró fijamente por unos instantes y luego dijo: - ¿Qué quieres para ellos? - Solamente - le contesté - que no los confunda con los demás. Es posible que tengan la misma sangre, pero puede estar usted segura de que no son iguales. Sin dejar de mirarme atentamente, la señorita Havisham repitió: - ¿Qué quieres para ellos? - No soy tan astuto, ya lo ve usted - le dije en respuesta, dándome cuenta de que me ruborizaba un poco, - para creer que puedo ocultarle, aun proponiéndomelo, que deseo algo. Si usted, señorita Havisham, puede dedicar el dinero necesario para hacer un gran servicio a mi amigo Herbert, algo que resolvería su vida entera, aunque, dada la naturaleza del caso, debería hacerse sin que él lo supiera, yo podría indicarle el modo de llevarlo a cabo. - ¿Por qué ha de hacerse sin que él lo sepa? - preguntó, apoyando las manos en su bastón, a fin de poder mirarme con mayor atención. - Porque - repliqué - yo mismo empecé a prestarle este servicio hace más de dos años, sin que él lo supiera, y no quiero que se entere de lo que por él he hecho. No puedo explicar la razón de que ya no me sea posible continuar favoreciéndole. Eso es una parte del secreto que pertenece a otra persona y no a mí. Gradualmente, la señorita Havisham apartó de mí su mirada y la volvió hacia el fuego. Después de contemplarlo por un espacio de tiempo que, dado el silencio reinante y la escasa luz de las bujías, pareció muy largo, se sobresaltó al oír el ruido que hicieron varias brasas al desplomarse, y de nuevo volvió a mirarme, primero casi sin verme y luego con atención cada vez más concentrada. Mientras tanto, Estella no había dejado de hacer calceta. Cuando la señorita Havisham hubo fijado en mí su atención, añadió, como si en nuestro diálogo no hubiese habido la menor interrupción: - ¿Qué más? - Estella - añadí volviéndome entonces hacia la joven y esforzándome en hacer firme mi temblorosa voz, - ya sabe usted que la amo. Ya sabe usted que la he amado siempre con la mayor ternura. Ella levantó los ojos para fijarlos en mi rostro, al verse interpelada de tal manera, y me miró con aspecto sereno. Vi entonces que la señorita Havisham nos miraba, fijando alternativamente sus ojos en nosotros. -Antes le habría dicho eso mismo, a no ser por mi largo error, pues éste me inducía a esperar, creyendo que la señorita Havisham nos había destinado uno a otro. Mientras creí que usted tenía que obedecer, me contuve para no hablar, pero ahora debo decírselo. Siempre serena y sin que sus dedos se detuvieran, Estella movió la cabeza. 173 - Ya lo sé - dije en respuesta a su muda contestación, - ya sé que no tengo la esperanza de poder llamarla mía, Estella. Ignoro lo que será de mí muy pronto, lo pobre que seré o adónde tendré que ir. Sin embargo, la amo. La amo desde la primera vez que la vi en esta casa. Mirándome con inquebrantable serenidad, movió de nuevo la cabeza. - Habría sido cruel por parte de la señorita Havisham, horriblemente cruel, haber herido la susceptibilidad de un pobre muchacho y torturarme durante estos largos años con una esperanza vana y un cortejo inútil, en caso de que hubiese reflexionado acerca de lo que hacía. Pero creo que no pensó en eso. Estoy persuadido de que sus propias penas le hicieron olvidar las mías, Estella. Vi que la señorita Havisham se llevaba la mano al corazón y la dejaba allí mientras continuaba sentada y mirándonos, sucesivamente, a Estella y a mí. - Parece - dijo Estella con la mayor tranquilidad -que existen sentimientos e ilusiones, pues no sé cómo llamarlos, que no me es posible comprender. Cuando usted me dice que me ama, comprendo lo que quiere decir, como frase significativa, pero nada más. No despierta usted nada en mi corazón ni conmueve nada en él. Y no me importa lo más mínimo cuanto diga. Muchas veces he tratado de avisarle acerca del particular. ¿No es cierto? - Sí - contesté tristemente. -Así es. Pero usted no quería darse por avisado, porque se figuraba que le hablaba en broma. Y ahora ¿cree usted lo mismo? - Creí, con la esperanza de comprobarlo luego, que no me lo decía en serio. ¡Usted, tan joven, tan feliz y tan hermosa, Estella! Seguramente, eso está en desacuerdo con la Naturaleza. - Está en mi naturaleza - replicó. Y a continuación añadió significativamente: - Está en la naturaleza formada en mi interior. Establezco una gran diferencia entre usted y todos los demás cuando le digo esto. No puedo hacer más. - ¿No es cierto- pregunté- que Bentley Drummle está en esta ciudad y que la corteja a usted? - Es verdad - contestó ella refiriéndose a mi enemigo con expresión de profundo desdén. - ¿Es cierto que usted alienta sus pretensiones, que sale a pasear a caballo en su compañía y que esta misma noche él cenará con usted? Pareció algo sorprendida de que estuviera enterado de todo eso, pero de nuevo contestó: — Es cierto. - Tengo la esperanza de que usted no podrá amarle, Estella. Sus dedos se quedaron quietos por vez primera cuando me contestó, algo irritada: - ¿Qué le dije antes? ¿Sigue figurándose, a pesar de todo, que no le hablo con sinceridad? - No es posible que usted se case con él, Estella. Miró a la señorita Havisham y se quedó un momento pensativa, con la labor entre las manos. Luego exclamó: - ¿Por qué no decirle la verdad? Voy a casarme con él. Dejé caer mi cara entre las manos, pero logré dominarme mejor de lo que esperaba, teniendo en cuenta la agonía que me produjeron tales palabras. Cuando de nuevo levanté el rostro, advertí tan triste mirada en el de la señorita Havisham, que me impresioné a pesar de mi dolor. - Estella, querida Estella, no permita usted que la señorita Havisham la lleve a dar ese paso fatal. Recháceme para siempre (ya lo ha hecho usted, y me consta), pero entréguese a otra persona mejor que Drummle. La señorita Havisham la entrega a usted a él como el mayor desprecio y la mayor injuria que puede hacer de todos los demás admiradores de usted, mucho mejores que Drummle, y a los pocos que verdaderamente le aman. Entre esos pocos puede haber alguno que la quiera tanto como yo, aunque ninguno que la ame de tanto tiempo. Acepte usted a cualquiera de ellos y, ya que será usted más feliz, yo soportaré mejor mi desdicha. Mi vehemencia pareció despertar en ella el asombro, como si sintiera alguna compasión, ello suponiendo que hubiese llegado a comprenderme. - Voy a casarme con él - dijo con voz algo más cariñosa. - Se están haciendo los preparativos para mi boda y me casaré pronto. ¿Por qué mezcla usted injuriosamente en todo eso el nombre de mi madre adoptiva? Obro por mi iniciativa propia. - ¿Es iniciativa de usted, Estella, el entregarse a una bestia? - ¿A quién quiere usted que me entregue? ¿Acaso a uno de esos hombres que se darían cuenta inmediatamente en caso de que alguien pueda sentir eso) de que yo no le quiero nada en absoluto? Pero no hay más que hablar. Es cosa hecha. Viviré bien, y lo mismo le ocurrirá a mi marido. Y en cuanto a llevarme, según usted dice, a dar este paso fatal, sepa que la señorita Havisham preferiría que esperase y no 174 me casara tan pronto; pero estoy cansada ya de la vida que he llevado hasta ahora, que tiene muy pocos encantos para mí, y deseo cambiarla. No hablemos más, porque no podremos comprendernos mutuamente. - ¿Con un hombre tan estúpido y tan bestia? - exclamé desesperado. - No tenga usted cuidado, que no sere una bendición para él - me dijo Estella. - No seré nada de eso. Y ahora, aquí tiene usted mi mano. ¿Nos despediremos después de esta conversación, muchacho visionario… u hombre? - ¡Oh Estella! - contesté mientras mis amargas lágrimas caían sobre su mano, a pesar de mis esfuerzos por contenerlas. - Aunque yo me quedara en Inglaterra y pudiese verla como todos los demás, ¿cómo podría resignarme a verla convertida en esposa de Drummle? - ¡Tonterías! – dijo. - Eso pasará en muy poco tiempo. - ¡Jamás, Estella! - Dentro de una semana ya no se acordará de mí. - ¡Que no me acordaré de usted! Es una parte de mi propia vida, parte de mí mismo. Ha estado usted en cada una de las líneas que he leído, desde que vine aquí por vez primera, cuando era un muchacho ordinario y rudo, cuyo pobre corazón ya hirió usted entonces. Ha estado usted en todas las esperanzas que desde entonces he tenido… en el río, en las velas de los barcos, en los marjales, en las nubes, en la luz, en la oscuridad, en el viento, en los bosques, en el mar, en las calles. Ha sido usted la imagen de toda graciosa fantasía que mi mente ha podido forjarse. Las piedras de que están construidas los más grandes edificios de Londres no son más reales, ni es más imposible que sus manos las quiten de su sitio, que el separar de mí su influencia antes, ahora y siempre. Hasta la última hora de mi vida, Estella, no tiene usted más remedio que seguir siendo parte de mí mismo, parte del bien que exista en mí, así como también del mal que en mí se albergue. Pero en este momento de nuestra separación la asocio tan sólo con el bien, y fielmente la recordaré confundida con él, pues a pesar de todo mi dolor en estos momentos, siempre me ha hecho usted más bien que mal. ¡Oh, que Dios la bendiga y que Él la perdone! Ignoro en qué éxtasis de infelicidad pronuncié estas entrecortadas palabras. La rapsodia fluía dentro de mí como la sangre de una herida interna y salía al exterior. Llevé su mano a mis labios, sosteniéndola allí unos momentos, y luego me alej é. Pero siempre más recordé - y pronto ocurrió eso por una razón más poderosa - que así como Estella me miraba con incrédulo asombro, el espectral rostro de la señorita Havisham, que seguía con la mano apoyada en su corazón, parecía expresar la compasión y el remordimiento. ¡Todo había acabado! ¡Todo quedaba lejos! Y tan sumido en el dolor estaba al salir, que hasta la misma luz del día me pareció más oscura que al entrar. Por unos momentos me oculté pasando por estrechas callejuelas, y luego emprendí el camino a pie, en dirección a Londres, pues comprendía que no me sería posible volver a la posada y ver allí a Drummle. Tampoco me sentía con fuerzas para sentarme en el coche y sufrir la conversación de los viajeros, y lo mejor que podría hacer era fatigarme en extremo. Era ya más de medianoche cuando crucé el Puente de Londres. Siguiendo las calles estrechas e intrincadas que en aquel tiempo se dirigían hacia el Oeste, cerca de la orilla del Middlesex, mi camino más directo hacia el Temple era siguiendo la orilla del río, a través de Whitefriars. No me esperaban hasta la mañana siguiente, pero como yo tenía mis llaves, aunque Herbert se hubiese acostado, podría entrar sin molestarle. Como raras veces llegaba a la puerta de Whitefriars después de estar cerrada la del Temple, y, por otra parte, yo iba lleno de barro y estaba cansado, no me molestó que el portero me examinara con la mayor atención mientras tenía abierta ligeramente la puerta para permitirme la entrada. Y para auxiliar su memoria, pronuncié mi nombre. - No estaba seguro por completo, señor, pero me lo parecía. Aquí hay una carta, caballero. El mensajero que la trajo dijo que tal vez usted sería tan amable para leerla a la luz de mi farol. Muy sorprendido por esta indicación, tomé la carta. Estaba dirigida a Philip Pip, esquire, y en la parte superior del sobrescrito se veían las palabras: «HAGA EL FAVOR DE LEER LA CARTA AQUÍ.» La abrí mientras el vigilante sostenía el farol, y dentro hallé una línea, de letra de Wemmick, que decía: «NO VAYA A SU CASA». ...
En la línea 593
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... Tan violentas eran las sacudidas, que se comprendían los temores de Raskolnikof. Momentáneamente concibió la idea de sujetar el cerrojo, y con él la puerta, pero desistió al comprender que el otro podía advertirlo. Perdió por completo la serenidad; la cabeza volvía a darle vueltas. «Voy a caer», se dijo. Pero en aquel momento oyó que el desconocido empezaba a hablar, y esto le devolvió la calma. ...
En la línea 1387
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... Se daba cuenta de su estado de debilidad, pero la extrema tensión de ánimo a la que debía su serenidad le comunicaba una gran serenidad en sí mismo y parecía darle fuerzas. Por lo demás, no temía caerse en la calle. Cuando estuvo enteramente vestido con sus ropas nuevas, permaneció un momento contemplando el dinero que Rasumikhine había dejado en la mesa. Tras unos segundos de reflexión, se lo echó al bolsillo. La cantidad ascendía a veinticinco rublos. Cogió también lo que a su amigo le había sobrado de los diez rublos destinados a la compra de las prendas de vestir y, acto seguido, descorrió el cerrojo. Salió de la habitación y empezó a bajar la escalera. Al pasar por el piso de la patrona dirigió una mirada a la cocina, cuya puerta estaba abierta. Nastasia daba la espalda a la escalera, ocupada en avivar el fuego del samovar. No oyó nada. En lo que menos pensaba era en aquella fuga. ...
En la línea 1387
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... Se daba cuenta de su estado de debilidad, pero la extrema tensión de ánimo a la que debía su serenidad le comunicaba una gran serenidad en sí mismo y parecía darle fuerzas. Por lo demás, no temía caerse en la calle. Cuando estuvo enteramente vestido con sus ropas nuevas, permaneció un momento contemplando el dinero que Rasumikhine había dejado en la mesa. Tras unos segundos de reflexión, se lo echó al bolsillo. La cantidad ascendía a veinticinco rublos. Cogió también lo que a su amigo le había sobrado de los diez rublos destinados a la compra de las prendas de vestir y, acto seguido, descorrió el cerrojo. Salió de la habitación y empezó a bajar la escalera. Al pasar por el piso de la patrona dirigió una mirada a la cocina, cuya puerta estaba abierta. Nastasia daba la espalda a la escalera, ocupada en avivar el fuego del samovar. No oyó nada. En lo que menos pensaba era en aquella fuga. ...
En la línea 1434
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... Raskolnikof miró con curiosidad a la mujer que había hablado así. Representaba unos treinta años. Estaba picada de viruelas y salpicada de equimosis. Tenía el labio superior un poco hinchado. Había expresado su desaprobación en un tono de grave serenidad. ...
En la línea 1060
del libro Un viaje de novios
del afamado autor Emilia Pardo Bazán
... Mientras de tal suerte espantaban Perico y Miranda el mal humor, a Pilar se le deshacía el pulmón que le restaba, paulatinamente, como se deshace una tabla roída por la carcoma. No empeoraba, porque ya no podía estar peor, y su vivir, más que vida, era agonía lenta, no muy penosa, amargándola solamente unas crisis de tos que traían a la garganta las flemas del pulmón deshecho, amenazando ahogar a la enferma. Estaba allí la vida como el resto de llama en el pábilo consumido casi: el menor movimiento, un poco de aire, bastan para extinguirlo del todo. Se había determinado la afonía parcial y apenas lograba hablar, y sólo en voz muy queda y sorda, como la que pudiese emitir un tambor rehenchido de algodón en rama. Apoderábanse de ella somnolencias tenaces, largas; modorras profundas, en que todo su organismo, sumido en atonía vaga, remedaba y presentía el descanso final de la tumba. Cerrados los ojos, inmóvil el cuerpo, juntos los pies ya como en el ataúd, quedábase horas y horas sobre la cama, sin dar otra señal de vida que la leve y sibilante respiración. Eran las horas meridianas aquellas en que preferentemente la atacaba el sueño comático, y la enfermera, que nada podía hacer sino dejarla reposar, y a quien abrumaba la espesa atmósfera del cuarto, impregnada de emanaciones de medicinas y de vahos de sudor, átomos de aquel ser humano que se deshacía, salía al balconcillo, bajaba las escaleras que conducían al jardín, y aprovechando la sombra del desmedrado plátano, se pasaba allí las horas muertas cosiendo o haciendo crochet. Su labor y dechado consistía en camisitas microscópicas, baberos no mayores, pañales festoneados pulcramente. En faena tan secreta y dulce íbanse sin sentir las tardes; y alguna que otra vez la aguja se escapaba de los ágiles dedos, y el silencio, el retiro, la serenidad del cielo, el murmurio blando de los magros arbolillos, inducían a la laboriosa costurera a algún contemplativo arrobo. El sol lanzaba al través del follaje dardos de oro sobre la arena de las calles; el frío era seco y benigno a aquellas horas; las tres paredes del hotel y de la casa de Artegui formaban una como natural estufa, recogiendo todo el calor solar y arrojándolo sobre el jardín. La verja, que cerraba el cuadrilátero, caía a la calle de Rívoli, y al través de sus hierros se veían pasar, envueltas en las azules neblinas de la tarde, estrechas berlinas, ligeras victorias, landós que corrían al brioso trote de sus preciados troncos, jinetes que de lejos semejaban marionetas y peones que parecían chinescas sombras. En lontananza brillaba a veces el acero de un estribo, el color de un traje o de una librea, el rápido girar de los barnizados rayos de una rueda. Lucía observaba las diferencias de los caballos. Habíalos normandos, poderosos de anca, fuertes de cuello, lucios de piel, pausados en el manoteo, que arrastraban a un tiempo pujante y suavemente las anchas carretelas; habíalos ingleses, cuellilargos, desgarbados y elegantísimos, que trotaban con la precisión de maravillosos autómatas; árabes, de ojos que echaban fuego, fosas nasales impacientes y dilatadas, cascos bruñidos, seca piel y enjutos riñones; españoles, aunque pocos, de opulenta crin, soberbios pechos, lomos anchos y manos corveteadoras y levantiscas. Al ir cayendo el sol se distinguían los coches a lo lejos por la móvil centella de sus faroles; pero confundidos ya colores y formas, cansábanse los ojos de Lucía en seguirlos, y con renovada melancolía se posaban en el mezquino y ético jardín. A veces turbaba su soledad en él, no viajero ni viajera alguna, que los que vienen a París no suelen pasarse la tarde haciendo labor bajo un plátano, sino el mismísimo Sardiola en persona, que so pretexto de acudir con una regadera de agua a las plantas, de arrancar alguna mala hierba, o de igualar un poco la arena con el rodezno, echaba párrafos largos con su meditabunda compatriota. Ello es que nunca les faltó conversación. Los ojos de Lucía no eran menos incansables en preguntar que solícita en responder la lengua de Sardiola. Jamás se describieron con tal lujo de pormenores cosas en rigor muy insignificantes. Lucía estaba ya al corriente de las rarezas, gustos e ideas especiales de Artegui, conociendo su carácter y los hechos de su vida, que nada ofrecían de particular. Acaso maravillará al lector, que tan enterado anduviese Sardiola de lo concerniente a aquel a quien sólo trató breve tiempo; pero es de advertir que el vasco era de un lugar bien próximo al solar de los Arteguis, y familiar amigo de la vieja ama de leche, única que ahora cuidaba de la casa solitaria. En su endiablado dialecto platicaban largo y tendido los dos, y la pobre mujer no sabía sino contar gracias de su criatura, que oía Sardiola tan embelesado como si él también hubiese ejercido el oficio nada varonil de Engracia. Por tal conducto vino Lucía a saber al dedillo los ápices más menudos del genio y condición de Ignacio; su infancia melancólica y callada siempre, su misántropa juventud, y otras muchas cosas relativas a sus padres, familia y hacienda. ¿Será cierto que a veces se complace el Destino en que por extraña manera, por sendas torturosas, se encuentren dos existencias, y se tropiecen a cada paso e influyan la una en la otra, sin causa ni razón para ello? ¿Será verdad que así como hay hilos de simpatía que los enlazan, hay otro hilo oculto en los hechos, que al fin las aproxima en la esfera material y tangible? ...
En la línea 2008
del libro Julio Verne
del afamado autor La vuelta al mundo en 80 días
... Así, pues, la apuesta estaba ganada, haciendo Phileas Fogg su viaje alrededor del mundo en ochenta días. Había empleado para ello todos los medios de transporte, vapores, ferrocarriles, coches, yatchs, buques mercantes, trineos, elefantes. El excéntrico caballero había desplegado en este negocio sus maravillosas cualidades de serenidad y exactitud. Pero, ¿qué había ganado con esa excursión? ¿Qué había traído de su viaje? ...
Palabras parecidas a serenidad
La palabra acostumbrado
La palabra espalda
La palabra pasando
La palabra regado
La palabra presencia
La palabra anonadado
La palabra intruso
Webs amigas:
Ciclos formativos en Valencia . Ciclos Fp de Automoción en Valladolid . Ciclos formativos en Tarragona . - Hotel en Tenerife Alondras Park