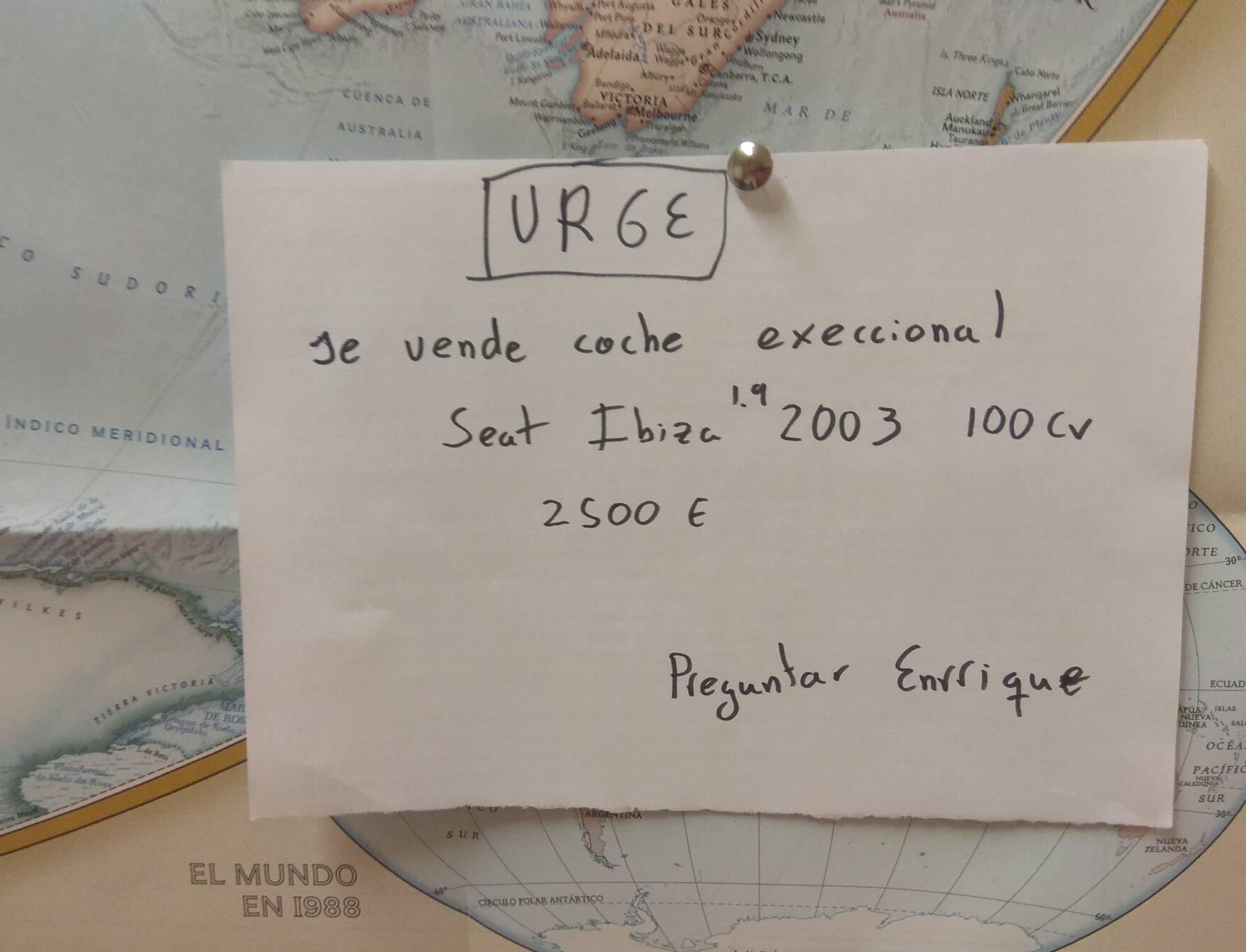Cual es errónea Separarme o Separrarrme?
La palabra correcta es Separarme. Sin Embargo Separrarrme se trata de un error ortográfico.
La falta ortográfica detectada en la palabra separrarrme es que se ha eliminado o se ha añadido la letra r a la palabra separarme
Más información sobre la palabra Separarme en internet
Separarme en la RAE.
Separarme en Word Reference.
Separarme en la wikipedia.
Sinonimos de Separarme.
Errores Ortográficos típicos con la palabra Separarme
Cómo se escribe separarme o separrarrme?
Cómo se escribe separarme o zepararme?

El Español es una gran familia
Reglas relacionadas con los errores de r
Las Reglas Ortográficas de la R y la RR
Entre vocales, se escribe r cuando su sonido es suave, y rr, cuando es fuerte aunque sea una palabra derivada o compuesta que en su forma simple lleve r inicial. Por ejemplo: ligeras, horrores, antirreglamentario.
En castellano no es posible usar más de dos r
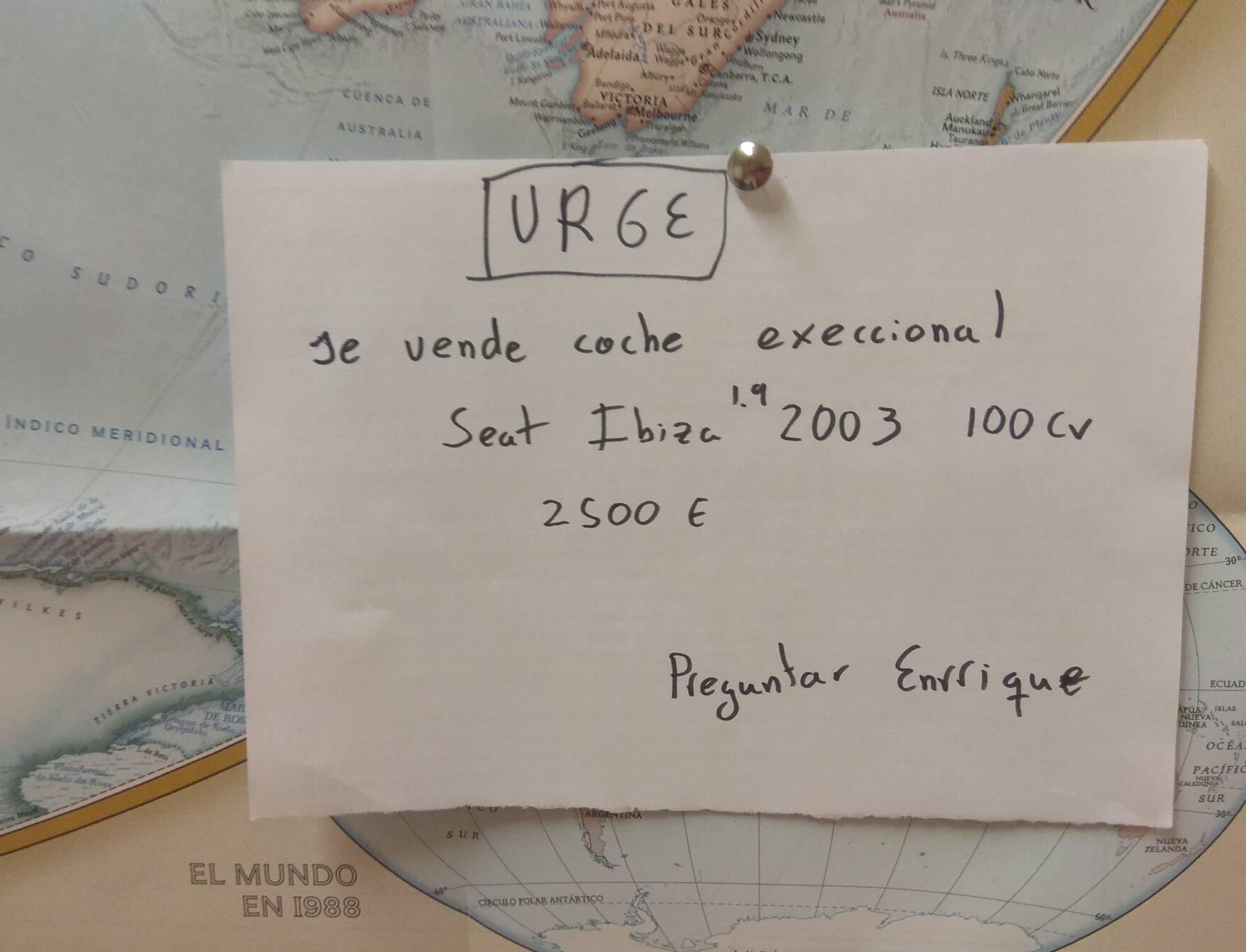 Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r
Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r Algunas Frases de libros en las que aparece separarme
La palabra separarme puede ser considerada correcta por su aparición en estas obras maestras de la literatura.
En la línea 5414
del libro La Biblia en España
del afamado autor Tomás Borrow y Manuel Azaña
... A poco de separarme de usted, fuí a casa de _monsieur le Comte_; entré en la cocina y miré en torno. ...
En la línea 6837
del libro La Biblia en España
del afamado autor Tomás Borrow y Manuel Azaña
... Los nigerianos están para ser azotados; a veces intentan escaparse: suelto los sabuesos en su rastro, y los cogen en un abrir y cerrar de ojos; antes tenían la costumbre de ahorcarse, porque los nigerianos pensaban que era el camino más seguro para volver a su país y librarse de mí; no tardé en poner término a eso: les dije que si se ahorcaba alguno más, yo me ahorcaría también, para no separarme de ellos, y azotarlos en su país natal diez veces más que en el mío. ...
En la línea 1994
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... Era evidente que al siguiente día tendría que dirigirme a nuestra ciudad, y, en el primer ímpetu de mi arrepentimiento, me pareció igualmente claro que debería alojarme en casa de Joe. Pero en cuanto hube comprometido mi asiento en la diligencia del día siguiente y después de haber ido y regresado a casa del señor Pocket, no estuve ya tan convencido acerca del último extremo y empecé a inventar razones y excusas para alojarme en el Jabalí Azul. Yo podría resultar molesto en casa de Joe; no me esperaban, y la cama no estaría dispuesta; además, estaría demasiado lejos de casa de la señorita Havisham, y ella desearía recibirme exactamente a la hora fijada. Todos los falsificadores de la tierra no son nada comparados con los que cometen falsificaciones consigo mismos, y con tales falsedades logré engañarme. Es muy curioso que yo pudiera tomar sin darme cuenta 107 media corona falsa que me diese cualquier persona, pero sí resultaba extraordinario que, conociendo la ilegitimidad de las mismas monedas que yo fabricaba, las aceptase, sin embargo, como buenas. Cualquier desconocido amable, con pretexto de doblar mejor mis billetes de banco, podría escamoteármelos y darme, en cambio, papeles en blanco; pero ¿qué era eso comparado conmigo mismo, cuando doblaba mis propios papeles en blanco y me los hacía pasar ante mis propios ojos como si fuesen billetes legítimos? Una vez decidido a alojarme en el Jabalí Azul, me sentí muy indeciso acerca de si llevaría o no conmigo al Vengador. Me resultaba bastante tentador que aquel mercenario exhibiese su costoso traje y sus botas altas en el patio del Jabalí Azul; era también muy agradable imaginar que, como por casualidad, lo llevase a la tienda del sastre para confundir al irrespetuoso aprendiz del señor Trabb. Por otra parte, este aprendiz podía hacerse íntimo amigo de él y contarle varias cosas; o, por el contrario, travieso y pillo como yo sabía que era, habría sido capaz de burlarse de él a gritos en la calle Alta. Además, mi protectora podría enterarse de la existencia de mi criadito y parecerle mal. Por estas últimas razones, resolví no llevar conmigo al Vengador. Había tomado asiento en el coche de la tarde, y como entonces corría el invierno, no llegaría a mi destino sino dos o tres horas después de oscurecer. La hora de salida desde Cross Keys estaba señalada para las dos de la tarde. Llegué con un cuarto de hora de anticipación, asistido por el Vengador-si puedo emplear esta expresión con respecto a alguien que jamás me asistía si podía evitarlo. En aquella época era costumbre utilizar la diligencia para transportar a los presidiarios a los arsenales. Como varias veces había oído hablar de ellos como ocupantes de los asientos exteriores de dichos vehículos, y en más de una ocasión les vi en la carretera, balanceando sus piernas, cargadas de hierro, sobre el techo del coche, no tuve motivo de sorprenderme cuando Herbert, al encontrarse conmigo en el patio, me dijo que dos presidiarios harían el mismo viaje que yo. Pero tenía, en cambio, una razón, que ya era ahora antigua, para sentir cierta impresión cada vez que oía en Londres el nombre de «presidiario». - ¿No tendrás ningún reparo, Haendel?-preguntó Herbert. - ¡Oh, no! - Me ha parecido que no te gustaba. -Desde luego, como ya comprenderás, no les tengo ninguna simpatía; pero no me preocupan. - Mira, aquí están - dijo Herbert -. Ahora salen de la taberna. ¡Qué espectáculo tan degradante y vil! Supongo que habían invitado a su guardián, pues les acompañaba un carcelero, y los tres salieron limpiándose la boca con las manos. Los dos presidiarios estaban esposados y sujetos uno a otro, y en sus piernas llevaban grilletes, de un modelo que yo conocía muy bien. Vestían el traje que también me era conocido. Su guardián tenía un par de pistolas y debajo del brazo llevaba una porra muy gruesa con varios nudos; pero parecía estar en relaciones de buena amistad con los presos y permanecía a su lado mientras miraba cómo enganchaban los caballos, cual si los presidiarios constituyesen un espectáculo todavía no inaugurado y él fuese su expositor. Uno de los presos era más alto y grueso que el otro y parecía que, de acuerdo con los caminos misteriosos del mundo, tanto de los presidiarios como de las personas libres, le hubiesen asignado el traje más pequeño que pudieran hallar. Sus manos y sus piernas parecían acericos, y aquel traje y aquel aspecto le disfrazaban de un modo absurdo; sin embargo, reconocí en el acto su ojo medio cerrado. Aquél era el mismo hombre a quien vi en el banco de Los Tres Alegres Barqueros un sábado por la noche y que me apuntó con su invisible arma de fuego. Era bastante agradable para mí el convencimiento de que él no me reconoció, como si jamás me hubiese visto en la vida. Me miró, y sus ojos se fijaron en la cadena de mi reloj; luego escupió y dijo algo a su compañero. Ambos se echaron a reír, dieron juntos media vuelta, en tanto que resonaban las esposas que los unían, y miraron a otra parte. Los grandes números que llevaban en la espalda, como si fuesen puertas de una casa; su exterior rudo, como sarnoso y desmañado, que los hacía parecer animales inferiores; sus piernas cargadas de hierros, en los que para disimular llevaban numerosos pañuelos de bolsillo, y el modo con que todos los miraban y se apartaban de ellos, los convertían, según dijera Herbert, en un espectáculo desagradable y degradante. Pero eso no era lo peor. Resultó que una familia que se marchaba de Londres había tomado toda la parte posterior de la diligencia y no había otros asientos para los presos que los delanteros, inmediatamente detrás del cochero. Por esta razón, un colérico caballero que había tomado un cuarto asiento en aquel sitio empezó a gritar diciendo que ello era un quebrantamiento de contrato, pues se veía obligado a mezclarse con tan villana compañía, que era venenosa, perniciosa, infame, vergonzosa y no sé cuántas cosas más. Mientras tanto, el coche estaba ya dispuesto a partir, y el cochero, impaciente, y todos nos preparábamos a subir para ocupar nuestros sitios. También los presos se acercaron con su guardián, difundiendo alrededor 108 de ellos aquel olor peculiar que siempre rodea a los presidiarios y que se parece a la bayeta, a la miga de pan, a las cuerdas y a las piedras del hogar. -No lo tome usted así, caballero-dijo el guardián al colérico pasajero-. Yo me sentaré a su lado. Los pondré en la parte exterior del asiento, y ellos no se meterán con ustedes para nada. Ni siquiera se dará cuenta de que van allí. - Y yo no tengo culpa alguna - gruñó el presidiario a quien yo conocía -. Por mi parte, no tengo ningún deseo de hacer este viaje, y con gusto me quedaré aquí. No tengo ningún inconveniente en que otro ocupe mi lugar. - O el mío - añadió el otro, con mal humor -. Si yo estuviese libre, con seguridad no habría molestado a ninguno de ustedes. Luego los dos se echaron a reír y empezaron a romper nueces, escupiendo las cáscaras alrededor de ellos. Por mi parte, creo que habría hecho lo mismo de hallarme en su lugar y al verme tan despreciado. Por fin se decidió que no se podía complacer en nada al encolerizado caballero, quien tenía que sentarse al lado de aquellos compañeros indeseables o quedarse donde estaba. En vista de ello, ocupó su asiento, quejándose aún, y el guardián se sentó a su lado, en tanto que los presidiarios se izaban lo mejor que podían, y el que yo había reconocido se sentó detrás de mí y tan cerca que sentía en la parte posterior de mi cabeza el soplo de su respiración. - Adiós, Haendel - gritó Herbert cuando empezábamos a marchar. Me pareció entonces una afortunada circunstancia el que me hubiese dado otro nombre que el mío propio de Pip. Es imposible expresar con cuánta agudeza sentía entonces la respiración del presidiario, no tan sólo en la parte posterior de la cabeza, sino también a lo largo de la espalda. La sensación era semejante a la que me habría producido un ácido corrosivo que me tocara la médula, y esto me hacía sentir dentera. Me parecía que aquel hombre respiraba más que otro cualquiera y con mayor ruido, y me di cuenta de que, inadvertidamente, había encogido uno de mis hombros, en mis vanos esfuerzos para resguardarme de él. El tiempo era bastante frío, y los dos presos maldecían la baja temperatura, que, antes de encontrarnos muy lejos, nos había dejado a todos entumecidos. Cuando hubimos dejado atrás la Casa de Medio Camino, estábamos todos adormecidos, temblorosos y callados. Mientras yo dormitaba preguntábame si tenía la obligación de devolver las dos libras esterlinas a aquel desgraciado antes de perderle de vista y cómo podría hacerlo. Pero en el momento de saltar hacia delante, cual si quisiera ir a caer entre los caballos, me levanté asustado y volví a reflexionar acerca del asunto. Pero sin duda estuve dormido más tiempo de lo que me figuraba, porque, a pesar de que no pude reconocer nada en la oscuridad ni por las luces y sombras que producían nuestros faroles, no dejé de observar que atravesábamos los marjales, a juzgar por el viento húmedo y frío que soplaba contra nosotros. Inclinándose hacia delante en busca de calor y para protegerse del viento, los dos presos estaban entonces más cerca de mí que antes, y las primeras palabras que les oí cambiar al despertarme fueron las de mi propio pensamiento: «Dos billetes de una libra esterlina. » - ¿Y cómo se hizo con ellas? - preguntó el presidiario a quien yo no conocía. - ¡Qué sé yo! -replicó el otro -. Las habría escondido en alguna parte. Me parece que se las dieron unos amigos. - ¡Ojalá que yo los tuviese en mi bolsillo! - dijo el otro después de maldecir el frío. - ¿Dos billetes de una libra, o amigos? - Dos billetes de una libra. Por uno solo vendería a todos los amigos que tengo en el mundo, y me parece que haría una buena operación. ¿Y qué? ¿De modo que él dice… ? - Él dice… - repitió el presidiario a quien yo conocía -. En fin, que quedó hecho y dicho en menos de medio minuto, detrás de un montón de maderos en el arsenal. «Vas a ser licenciado.» Y, en realidad, iban a soltarme. ¿Podría ir a encontrar a aquel niño que le dio de comer y le guardó el secreto, para darle dos billetes de una libra esterlina? Sí, le encontraría. Y le encontré. - Fuiste un tonto - murmuró el otro – Yo me las habría gastado en comer y en beber. Él debía de ser un novato. ¿No sabía nada acerca de ti? - Nada en absoluto. Pertenecíamos a distintas cuadrillas de diferentes pontones. Él fue juzgado otra vez por quebrantamiento de condena y le castigaron con cadena perpetua. - ¿Y fue ésta la única vez que recorriste esta comarca? - La única. - ¿Y qué piensas de esta región? - Que es muy mala. No hay en ella más que barro, niebla, aguas encharcadas y trabajo; trabajo, aguas encharcadas, niebla y barro. 109 Ambos maldecían la comarca con su lenguaje violento y grosero. Gradualmente empezaron a gruñir, pero no dijeron nada más. Después de sorprender tal diálogo estuve casi a punto de bajar y quedarme solo en las tinieblas de la carretera, pero luego sentía la certeza de que aquel hombre no sospechaba siquiera mi identidad. En realidad, yo no solamente estaba cambiado por mi propio crecimiento y por las alteraciones naturales, sino también vestido de un modo tan distinto y rodeado de circunstancias tan diferentes, que era muy improbable el ser reconocido de él si no se le presentaba alguna casualidad que le ayudase. Sin embargo, la coincidencia de estar juntos en el mismo coche era bastante extraña para penetrarme del miedo de que otra coincidencia pudiera relacionarme, a los oídos de aquel hombre, con mi nombre verdadero. Por esta razón, resolví alejarme de la diligencia en cuanto llegásemos a la ciudad y separarme por completo de los presos. Con el mayor éxito llevé a cabo mi propósito. Mi maletín estaba debajo del asiento que había a mis pies y sólo tenía que hacer girar una bisagra para sacarlo. Lo tiré al suelo antes de bajar y eché pie a tierra ante el primer farol y los primeros adoquines de la ciudad. En cuanto a los presidiarios, prosiguieron su camino con la diligencia, sin duda para llegar al sitio que yo conocía tan bien, en donde los harían embarcar para cruzar el río. Mentalmente vi otra vez el bote con su tripulación de penados, esperando a aquellos dos, ante el embarcadero lleno de cieno, y de nuevo me pareció oír la orden de «¡Avante!», como si se diera a perros, y otra vez vi aquella Arca de Noé cargada de criminales y fondeada a lo lejos entre las negras aguas. No podría haber explicado lo que temía, porque el miedo era, a la vez, indefinido y vago, pero el hecho es que me hallaba preso de gran inquietud. Mientras me dirigía al hotel sentí que un terror, que excedía a la aprensión de ser objeto de un penoso o desagradable reconocimiento, me hacía temblar. No se llegó a precisar, pues era tan sólo la resurrección, por espacio de algunos minutos, del terror que sintiera durante mi infancia. En el Jabalí Azul, la sala del café estaba desocupada, y no solamente pude encargar la cena, sino que también estuve sentado un rato antes de que me reconociese el camarero. Tan pronto como se hubo excusado por la flaqueza de su memoria, me preguntó si debía mandar aviso al señor Pumblechook. - No – contesté. - De ninguna manera. El camarero, que fue el mismo que wino a quejarse, en nombre de los comerciantes, el día en que se formalizó mi contrato de aprendizaje con Joe, pareció quedar muy sorprendido, y aprovechó la primera oportunidad para dejar ante mí un sucio ejemplar de un periódico local, de modo que lo tomé y leí este párrafo: Recordarán nuestros lectores, y ciertamente no sin interés, con referencia a la reciente y romántica buena fortuna de un joven artífice en hierro de esta vecindad (¡qué espléndido tema, dicho sea de paso, para la pluma mágica de nuestro conciudadano Tooby, el poeta de nuestras columnas, aunque todavía no goce de fama universal!), que el primer jefe, compañero y amigo de aquel joven fue una personalidad que goza del mayor respeto, relacionada con los negocios de granos y semillas, y cuya cómoda e importante oficina está situada dentro de un radio de cien millas de la calle Alta. Obedeciendo a los dictados de nuestros sentimientos personales, siempre le hemos considerado el mentor de nuestro joven Telémaco, porque conviene saber que en nuestra ciudad vio la luz el fundador de la for tuna de este último. ¿Tendrá interés el sabio local, o quizá los maravillosos ojos de nuestras bellezas ciudadanas, en averiguar qué fortuna es ésta? Creemos que Quintín Matsys era el HERRERO de Amberes. Verb. Sap.» Tengo la convicción, basada en mi grande experiencia, de que si, en los días de mi prosperidad, me hubiese dirigido al Polo Norte, hubiese encontrado allí alguien, ya fuera un esquimal errante o un hombre civilizado, que me habría dicho que Pumblechook fue mi primer jefe y el promotor de mi fortuna. ...
En la línea 2031
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... Habían dado las ocho de la noche antes de que me rodease el aire impregnado, y no desagradablemente, del olor del serrín y de las virutas de los constructores navales y de las motonerías de la orilla del río. Toda aquella parte contigua al río me era por completo desconocida. Bajé por la orilla de la corriente y observé que el lugar que buscaba no se hallaba donde yo creía y que no era fácil de encontrar. Poco importa el detallar las veces que me extravié entre las naves que se reparaban y los viejos cascos a punto de ser desguazados, ni tampoco el cieno y los restos de toda clase que pisé, depositados en la orilla por la marea, ni cuántos astilleros vi, o cuántas áncoras, ya desechadas, mordían ciegamente la tierra, o los montones de maderas viejas y de trozos de cascos, cuerdas y motones que se ofrecieron a mi vista. Después de acercarme varias veces a mi destino y de pasar de largo otras, llegué inesperadamente a Mill Pond Bank. Era un lugar muy fresco y ventilado, en donde el viento procedente del río tenía espacio para revolverse a su sabor; había allí dos o tres árboles, el esqueleto de un molino de viento y una serie de armazones de madera que en la distancia parecían otros tantos rastrillos viejos que hubiesen perdido la mayor parte de sus dientes. Buscando, entre las pocas que se ofrecían a mi vista, una casa que tuviese la fachada de madera y tres pisos con ventanas salientes (y no miradores, que es otra cosa distinta), miré la placa de la puerta, y en ella leí el nombre de la señora Whimple. Como éste era el que buscaba, llamé, y apareció una mujer de aspecto agradable y próspero. Pronto fue sustituida por Herbert, quien silenciosamente me llevó a la sala y cerró la puerta. Me resultaba muy raro ver aquel rostro amigo y tan familiar, que parecía hallarse en su casa, en un barrio y una vivienda completamente desconocidos para mí, y me sorprendí mirándole de la misma manera como miraba el armarito de un rincón, lleno de piezas de cristal y de porcelana; los caracoles y las conchas de la chimenea; los grabados iluminados que se veían en las paredes, representando la muerte del capitán Cook, una lancha y Su Majestad el rey Jorge III, en la terraza de Windsor, con su peluca, propia de un cochero de lujo, pantalones cortos de piel y botas altas. -Todo va bien, Haendel - dijo Herbert. - Él está completamente satisfecho, aunque muy deseoso de verte. Mi prometida se halla con su padre, y, si esperas a que baje, te la presentaré y luego iremos arriba. Ése… es su padre. Habían llegado a mis oídos unos alarmantes ruidos, procedentes del piso superior, y tal vez Herbert vio el asombro que eso me causara. - Temo que ese hombre sea un bandido - dijo Herbert sonriendo, - pero nunca le he visto. ¿No hueles a ron? Está bebiendo continuamente. - ¿Ron? 179 - Sí - contestó Herbert, - y ya puedes suponer lo que eso le alivia la gota. Tiene el mayor empeño en guardar en su habitación todas las provisiones, y luego las entrega a los demás, según se necesitan. Las guarda en unos estantes que tiene en la cabecera de la cama y las pesa cuidadosamente. Su habitación debe de parecer una tienda de ultramarinos. Mientras hablaba así, aumentó el rumor de los rugidos, que parecieron ya un aullido ronco, hasta que se debilitó y murió. - Naturalmente, las consecuencias están a la vista - dijo Herbert. - Tiene el queso de Gloucester a su disposición y lo come en abundantes cantidades. Eso le hace aumentar los dolores de gota de la mano y de otras partes de su cuerpo. Tal vez en aquel momento el enfermo se hizo daño, porque profirió otro furioso rugido. - Para la señora Whimple, el tener un huésped como el señor Provis es, verdaderamente, un favor del cielo, porque pocas personas resistirían este ruido. Es un lugar curioso, Haendel, ¿no es verdad? Así era, realmente; pero resultaba más notable el orden y la limpieza que reinaban por todas partes. - La señora Whimple - replicó Herbert cuando le hice notar eso - es una ama de casa excelente, y en verdad no sé lo que haría Clara sin su ayuda maternal. Clara no tiene madre, Haendel, ni ningún otro pariente en la tierra que el viejo Gruñón. - Seguramente no es éste su nombre, Herbert. - No - contestó mi amigo, - es el que yo le doy. Se llama Barley. Es una bendición para el hijo de mis padres el amar a una muchacha que no tiene parientes y que, por lo tanto, no puede molestar a nadie hablándole de su familia. Herbert me había informado en otras ocasiones, y ahora me lo recordó, que conoció a Clara cuando ésta completaba su educación en una escuela de Hammersmith, y que al ser llamada a su casa para cuidar a su padre, los dos jóvenes confiaron su afecto a la maternal señora Whimple, quien los protegió y reglamentó sus relaciones con extraordinaria bondad y la mayor discreción. Todos estaban convencidos de la imposibilidad de confiar al señor Barley nada de carácter sentimental, pues no se hallaba en condiciones de tomar en consideración otras cosas más psicológicas que la gota, el ron y los víveres almacenados en su estancia. Mientras hablábamos así en voz baja, en tanto que el rugido sostenido del viejo Barley hacía vibrar la viga que cruzaba el techo, se abrió la puerta de la estancia y apareció, llevando un cesto en la mano, una muchacha como de veinte años, muy linda, esbelta y de ojos negros. Herbert le quitó el cesto con la mayor ternura y, ruborizándose, me la presentó. Realmente era una muchacha encantadora, y podría haber pasado por un hada reducida al cautiverio y a quien el terrible ogro Barley hubese dedicado a su servicio. - Mira - dijo Herbert mostrándome el cesto con compasiva y tierna sonrisa, después de hablar un poco. - Aquí está la cena de la pobre Clara, que cada noche le entrega su padre. Hay aquí su porción de pan y un poquito de queso, además de su parte de ron… , que me bebo yo. Éste es el desayuno del señor Barley, que mañana por la mañana habrá que servir guisado. Dos chuletas de carnero, tres patatas, algunos guisantes, un poco de harina, dos onzas de mantequilla, un poco de sal y además toda esa pimienta negra. Hay que guisárselo todo junto, para servirlo caliente. No hay duda de que todo eso es excelente para la gota. Había tanta naturalidad y encanto en Clara mientras miraba aquellas provisiones que Herbert nombraba una tras otra, y parecía tan confiada, amante e inocente al prestarse modestamente a que Herbert la rodeara con su brazo; mostrábase tan cariñosa y tan necesitada de protección, que ni a cambio de todo el dinero que contenía la cartera que aún no había abierto, no me hubiese sentido capaz de deshacer aquellas relaciones entre ambos, en el supuesto de que eso me fuera posible. Contemplaba a la joven con placer y con admiración, cuando, de pronto, el rezongo que resonaba en el piso superior se convirtió en un rugido feroz. Al mismo tiempo resonaron algunos golpes en el techo, como si un gigante que tuviese una pierna de palo golpeara furiosamente el suelo con ella, en su deseo de llegar hasta nosotros. Al oírlo, Clara dijo a Herbert: - Papá me necesita. Y salió de la estancia. - Ya veo que te asusta - dijo Herbert. - ¿Qué te parece que quiere ahora, Haendel? - Lo ignoro – contesté. - ¿Algo que beber? - Precisamente - repuso, satisfecho como si yo acabara de adivinar una cosa extraordinaria. - Tiene el grog ya preparado en un recipiente y encima de la mesa. Espera un momento y oirás como Clara lo incorpora para que beba. ¡Ahora! - Resonó otro rugido, que terminó con mayor violencia. - Ahora - añadió Herbert fijándose en el silencio que siguió - está bebiendo. Y en este momento - añadió al notar que el gruñido resonaba de nuevo en la viga - ya se ha tendido otra vez. 180 Clara regresó en breve, y Herbert me acompañó hacia arriba a ver a nuestro protegido. Cuando pasábamos por delante de la puerta del señor Barley, oímos que murmuraba algo con voz ronca, cuyo tono disminuía y aumentaba como el viento. Y sin cesar decía lo que voy a copiar, aunque he de advertir que he sustituido con bendiciones otras palabras que eran precisamente todo lo contrario. - ¡Hola! ¡Benditos sean mis ojos, aquí está el viejo Bill Barley! ¡Aquí está el viejo Bill Barley, benditos sean mis ojos! ¡Aquí está el viejo Bill Barley, tendido en la cama y sin poder moverse, bendito sea Dios! ¡Tendido de espaldas como un lenguado muerto! ¡Así está el viejo Bill Barley, bendito sea Dios! ¡Hola! Según me comunicó Herbert, el viejo se consolaba así día y noche. También, a veces, de día, se distraía mirando al río por medio de un anteojo convenientemente colocado para usarlo desde la cama. Encontré cómodamente instalado a Provis en sus dos habitaciones de la parte alta de la casa, frescas y ventiladas, y desde las cuales no se oía tanto el escándalo producido por el señor Barley. No parecía estar alarmado en lo más mínimo, pero me llamó la atención que, en apariencia, estuviese más suave, aunque me habría sido imposible explicar el porqué ni cómo lo pude notar. Gracias a las reflexiones que pude hacer durante aquel día de descanso, decidí no decirle una sola palabra de Compeyson, pues temía que, llevado por su animosidad hacia aquel hombre, pudiera sentirse inclinado a buscarle y buscar así su propia perdición. Por eso, en cuanto los tres estuvimos sentados ante el fuego, le pregunté si tenía confianza en los consejos y en los informes de Wemmick. - ¡Ya lo creo, muchacho! - contestó con acento de convicción. - Jaggers lo sabe muy bien. - Pues en tal caso, le diré que he hablado con Wemmick – dije, - y he venido para transmitirle a usted los informes y consejos que me ha dado. Lo hice con la mayor exactitud, aunque con la reserva mencionada; le dije lo que Wemmick había oído en la prisión de Newgate (aunque ignoraba si por boca de algunos presos o de los oficiales de la cárcel), que se sospechaba de él y que se vigilaron mis habitaciones. Le transmití el encargo de Wemmick de no dejarse ver por algún tiempo, y también le di cuenta de su recomendación de que yo viviese alejado de él. Asimismo, le referí lo que me dijera mi amigo acerca de su marcha al extranjero. Añadí que, naturalmente, cuando llegase la ocasión favorable, yo le acompañaría, o le seguiría de cerca, según nos aconsejara Wemmick. No aludí ni remotamente al hecho de lo que podría ocurrir luego; por otra parte, yo no lo sabía aún, y no me habría gustado hablar de ello, dada la peligrosa situación en que se hallaba por mi culpa. En cuanto a cambiar mi modo de vivir, aumentando mis gastos, le hice comprender que tal cosa, en las desagradables circunstancias en que nos hallábamos, no solamente sería ridícula, sino tal vez peligrosa. No pudo negarme eso, y en realidad se portó de un modo muy razonable. Su regreso era una aventura, según dijo, y siempre supo a lo que se exponía. Nada haría para comprometerse, y añadió que temía muy poco por su seguridad, gracias al buen auxilio que le prestábamos. Herbert, que se había quedado mirando al fuego y sumido en sus reflexiones, dijo entonces algo que se le había ocurrido en vista de los consejos de Wemmick y que tal vez fuese conveniente llevar a cabo. - Tanto Haendel como yo somos buenos remeros, y los dos podríamos llevarle por el río en cuanto llegue la ocasión favorable. Entonces no alquilaremos ningún bote y tampoco tomaremos remeros; eso nos evitará posibles recelos y sospechas, y creo que debemos evitarlas en cuanto podamos. Nada importa que la estación no sea favorable. Creo que sería prudente que tú compraras un bote y lo tuvieras amarrado en el desembarcadero del Temple. De vez en cuando daríamos algunos paseos por el río, y una vez la gente se haya acostumbrado a vernos, ya nadie hará caso de nosotros. Podemos dar veinte o cincuenta paseos, y así nada de particular habrá en el paseo vigesimoprimero o quincuagesimoprimero, aunque entonces nos acompañe otra persona. Me gustó el plan, y, en cuanto a Provis, se entusiasmó. Convinimos en ponerlo en práctica y en que Provis no daría muestras de reconocernos cuantas veces nos viese, pero que, en cambio, correría la cortina de la ventana que daba al Este siempre que nos hubiese visto y no hubiera ninguna novedad. Terminada ya nuestra conferencia y convenido todo, me levanté para marcharme, haciendo a Herbert la observación de que era preferible que no regresáramos juntos a casa, sino que yo le precediera media hora. - No le dejo aquí con gusto - dije a Provis, - aunque no dudo de que está más seguro en esta casa que cerca de la mía. ¡Adios! - Querido Pip - dijo estrechándome las manos. - No sé cuándo nos veremos de nuevo y no me gusta decir «¡Adiós!» Digamos, pues, «¡Buenas noches!» - ¡Buenas noches! Herbert nos servirá de lazo de union, y, cuando llegue la ocasión oportuna, tenga usted la seguridad de que estaré dispuesto. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Creímos mejor que no se moviera de sus habitaciones, y le dejamos en el rellano que había ante la puerta, sosteniendo una luz para alumbrarnos mientras bajábamos la escalera. Mirando hacia atrás, pensé en la 181 primera noche, cuando llegó a mi casa; en aquella ocasión, nuestras posiciones respectivas eran inversas, y entonces poco pude sospechar que llegaría la ocasión en que mi corazón estaría lleno de ansiedad y de preocupaciones al separarme de él, como me ocurría en aquel momento. El viejo Barley estaba gruñendo y blasfemando cuando pasamos ante su puerta. En apariencia, no había cesado de hacerlo ni se disponía a guardar silencio. Cuando llegamos al pie de la escalera, pregunté a Herbert si había conservado el nombre de Provis o lo cambió por otro. Me replicó que lo había hecho así y que el inquilino se llamaba ahora señor Campbell. Añadió que todo cuanto se sabía acerca de él en la casa era que dicho señor Campbell le había sido recomendado y que él, Herbert, tenía el mayor interés en que estuviera bien alojado y cómodo para llevar una vida retirada. Por eso en cuanto llegamos a la sala en donde estaban sentadas trabajando la señora Whimple y Clara, nada dije de mi interés por el señor Campbell, sino que me callé acerca del particular. Cuando me hube despedido de la hermosa y amable muchacha de ojos negros, así como de la maternal señora que había amparado con honesta simpatía un amor juvenil y verdadero, aquella casa y aquel lugar me parecieron muy diferentes. Por viejo que fuese el enfurecido Barley y aunque blasfemase como una cuadrilla de bandidos, había en aquella casa suficiente bondad, juventud, amor y esperanza para compensarlo. Y luego, pensando en Estella y en nuestra despedida, me encaminé tristemente a mi casa. En el Temple, todo seguía tan tranquilo como de costumbre. Las ventanas de las habitaciones de aquel lado, últimamente ocupadas por Provis, estaban oscuras y silenciosas, y en Garden Court no había ningún holgazán. Pasé más allá de la fuente dos o tres veces, antes de descender los escalones que había en el camino de mis habitaciones, pero vi que estaba completamente solo. Herbert, que fue a verme a mi cama al llegar, pues ya me había acostado en seguida, fatigado como estaba mental y corporalmente, había hecho la misma observación. Después abrió una ventana, miró al exterior a la luz de la luna y me dijo que la calle estaba tan solemnemente desierta como la nave de cualquier catedral a la misma hora. Al día siguiente me ocupé en adquirir el bote. Pronto quedó comprado, y lo llevaron junto a los escalones del desembarcadero del Temple, quedando en un lugar adonde yo podía llegar en uno o dos minutos desde mi casa. Luego me embarqué como para practicarme en el remo; a veces iba solo y otras en compañía de Herbert. Con frecuencia salíamos a pasear por el río con lluvia, con frío y con cellisca, pero nadie se fijaba ya en mí después de haberme visto algunas veces. Primero solíamos pasear por la parte alta del Puente de Blackfriars; pero a medida que cambiaban las horas de la marea, empecé a dirigirme hacia el Puente de Londres, que en aquella época era tenido por «el viejo Puente de Londres». y, en ciertos estados de la marea, había allí una corriente que le daba muy mala reputación. Pero pronto empecé a saber cómo había que pasar aquel puente, después de haberlo visto hacer, y así, en breve, pude navegar por entre los barcos anclados en el Pool y más abajo, hacia Erith. La primera vez que pasamos por delante de la casa de Provis me acompañaba Herbert. Ambos íbamos remando, y tanto a la ida como a la vuelta vimos que se bajaban las cortinas de las ventanas que daban al Este. Herbert iba allá, por lo menos, tres veces por semana, y nunca me comunicó cosa alguna alarmante. Sin embargo, estaba persuadido de que aún existía la causa para sentir inquietud, y yo no podía desechar la sensación de que me vigilaban. Una sensación semejante se convierte para uno en una idea fija y molesta, y habría sido difícil precisar de cuántas personas sospechaba que me vigilaban. En una palabra, que estaba lleno de temores con respecto al atrevido que vivía oculto. Algunas veces, Herbert me había dicho que le resultaba agradable asomarse a una de nuestras ventanas cuando se retiraba la marea, pensando que se dirigía hacia el lugar en que vivía Clara, llevando consigo infinidad de cosas. Pero no pensaba que también se dirigía hacia el lugar en que vivía Magwitch y que cada una de las manchas negras que hubiese en su superficie podía ser uno de sus perseguidores, que silenciosa, rápida y seguramente iba a apoderarse de él. ...
En la línea 2043
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... Salí de Little Britain con el cheque en el bolsillo y me encaminé a casa del hermano de la señorita Skifflns, el perito contable, y éste se dirigió inmediatamente a buscar a Clarriker con objeto de traerlo ante mí. Así, tuve la satisfacción de terminar agradablemente el asunto. Era la única cosa buena que había hecho y la única que lograba terminar desde que, por vez primera, me enteré de las grandes esperanzas que podía tener. Clarriker me informé entonces de que la casa progresaba rápidamente y que con el dinero recibido podría establecer una sucursal en Oriente, que necesitaba en gran manera para el mejor desarrollo de los negocios. Añadió que Herbert, en su calidad de nuevo socio, iría a hacerse cargo de ella, y, por consiguiente, comprendí que debería haberme preparado para separarme de mi amigo aunque mis asuntos hubiesen estado en mejor situación. Y me pareció como si estuviera a punto de soltarse mi última áncora y que pronto iría al garete, impulsado por el viento y el oleaje. Pero me sirvió de recompensa la alegría con que aquella noche llegó Herbert a casa para darme cuenta de los cambios ocurridos, sin imaginar ni remotamente que no me comunicaba nada nuevo. Empezó a formar alegres cuadros de sí mismo, llevando a Clara Barley a la tierra de Las mil y una noches, y expresó la confianza de que yo me reuniría con ellos (según creo, en una caravana de camellos) y que remontaríamos el curso del Nilo para ver maravillas. Sin entusiasmarme demasiado con respecto a mi papel en aquellos brillantes planes, comprendí que los asuntos de Herbert tomaban ya un rumbo francamente favorable, de 199 manera que sólo faltaba que el viejo Bill Barley siguiera dedicado a su pimienta y a su ron para que su hija quedara felizmente establecida. Habíamos entrado ya en el mes de marzo. Mi brazo izquierdo, aunque no ofrecía malos síntomas, siguió el natural curso de su curación, de tal manera que aún no podía ponerme la chaqueta. El brazo derecho estaba ya bastante bien; desfigurado, pero útil. Un lunes por la mañana, cuando Herbert y yo nos desayunábamos, recibí por correo la siguiente carta de Wemmick: «Walworth. Queme usted esta nota en cuanto la haya leído. En los primeros días de esta semana, digamos el miércoles, puede usted llevar a cabo lo que sabe, en caso de que se sienta dispuesto a intentarlo. Ahora, queme este papel». Después de mostrarle el escrito a Herbert, lo arrojé al fuego, aunque no sin habernos aprendido de memoria estas palabras, y luego celebramos una conferencia para saber lo que haríamos, porque, naturalmente, había que tener en cuenta que yo no estaba en condiciones de ser útil. -He pensado en eso repetidas veces-dijo Herbert, - y creo que lo mejor sería contratar a un buen remero del Támesis; hablemos a Startop. Es un buen compañero, remero excelente, nos quiere y es un muchacho digno y entusiasta. Había pensado en él varias veces. - Pero ¿qué le diremos, Herbert? - Será necesario decirle muy poco. Démosle a entender que no se trata más que de un capricho, aunque secreto, hasta que llegue la mañana; luego se le dará a entender que hay una razón urgente para llevar a bordo a Provis a fin de que se aleje. ¿Irás con él? -Sin duda. - ¿Adónde? En mis reflexiones, llenas de ansiedad, jamás me preocupé acerca del punto a que nos dirigiríamos, porque me era indiferente por completo el puerto en que desembarcáramos, ya fuese Hamburgo, Rotterdam o Amberes. El lugar significaba poco, con tal que fuese lejos de Inglaterra. Cualquier barco extranjero que encontrásemos y que quisiera tomarnos a bordo serviría para el caso. Siempre me había propuesto llevar a Provis en mi bote hasta muy abajo del río; ciertamente más allá de Gravesend, que era el lugar crítico en que se llevarían a cabo pesquisas en caso de que surgiese alguna sospecha. Como casi todos los barcos extranjeros se marchaban a la hora de la pleamar, descenderíamos por el río a la bajamar y nos quedaríamos quietos en algún lugar tranquilo hasta que pudiésemos acercarnos a un barco… Y tomando antes los informes necesarios, no sería difícil precisar la hora de salida de varios. Herbert dio su conformidad a todo esto, y en cuanto hubimos terminado el desayuno salimos para hacer algunas investigaciones. Averiguamos que había un barco que debía dirigirse a Hamburgo y que convendría exactamente a nuestros propósitos, de manera que encaminamos todas nuestras gestiones a procurar ser admitidos a bordo. Pero, al mismo tiempo, tomamos nota de todos los demás barcos extranjeros que saldrían aproximadamente a la misma hora, y adquirimos los necesarios datos para reconocer cada uno de ellos por su aspecto y por el color. Entonces nos separamos por espacio de algunas horas; yo fui en busca de los pasaportes necesarios, y Herbert, a ver a Startop en su vivienda. Nos repartimos las distintas cosas que era preciso hacer, y cuando volvimos a reunirnos a la una, nos comunicamos mutuamente haber terminado todo lo que estaba a nuestro cargo. Por mi parte, tenía ya los pasaportes; Herbert había visto a Startop, quien estaba más que dispuesto a acompañarnos. Convinimos en que ellos dos manejarían los remos y que yo me encargaría del timón; nuestro personaje estaría sentado y quieto, y, como nuestro objeto no era correr, marcharíamos a una velocidad más que suficiente. Acordamos también que Herbert no iría a cenar aquella noche sin haber estado en casa de Provis; que al día siguiente, martes, no iría allí, y que prepararía a Provis para que el miércoles acudiese al embarcadero que había cerca de su casa, ello cuando viese que nos acercábamos, pero no antes; que todos los preparativos con respecto a él deberían quedar terminados en la misma noche del lunes, y que Provis no debería comunicarse con nadie, con ningún motivo, antes de que lo admitiésemos a bordo de la lancha. Una vez bien comprendidas por ambos estas instrucciones, yo volví a casa. Al abrir con mi llave la puerta exterior de nuestras habitaciones, encontré una carta en el buzón, dirigida a mí. Era una carta muy sucia, aunque no estaba mal escrita. Había sido traída a mano (naturalmente, durante mi ausencia), y su contenido era el siguiente: 200 «Si no teme usted ir esta noche o mañana, a las nueve, a los viejos marjales y dirigirse a la casa de la compuerta, junto al horno de cal, vaya allí. Si desea adquirir noticias relacionadas con su tío Provis, vaya sin decir nada a nadie y sin pérdida de tiempo. Debe usted ir solo. Traiga esta carta consigo.» Antes de recibir esta extraña misiva, ya estaba yo bastante preocupado, y por tal razón no sabía qué hacer, a fin de no perder la diligencia de la tarde, que me llevaría allí a tiempo para acudir a la hora fijada. No era posible pensar en ir la noche siguiente, porque ya estaría muy cercana la hora de la marcha. Por otra parte, los informes ofrecidos tal vez podrían tener gran influencia en la misma. Aunque hubiese tenido tiempo para pensarlo detenidamente, creo que también habría ido. Pero como era muy escaso, pues una consulta al reloj me convenció de que la diligencia saldría media hora más tarde, resolví partir. De no haberse mencionado en la carta al tío Provis, no hay duda de que no hubiese acudido a tan extraña cita. Este detalle, después de la carta de Wemmick y de los preparativos para la marcha, hizo inclinar la balanza. Es muy difícil comprender claramente el contenido de cualquier carta que se ha leído apresuradamente; de manera que tuve que leer de nuevo la que acababa de recibir, antes de enterarme de que se trataba de un asunto secreto. Conformándome con esta recomendación de un modo maquinal, dejé unas líneas escritas con lápiz a Herbert diciéndole que, en vista de mi próxima marcha por un tiempo que ignoraba, había decidido ir a enterarme del estado de la señorita Havisham. Tenía ya el tiempo justo para ponerme el abrigo, cerrar las puertas y dirigirme a la cochera por el camino más directo. De haber tomado un coche de alquiler yendo por las calles principales, habría llegado tarde; pero yendo por las callejuelas que me acortaban el trayecto, llegué al patio de la cochera cuando la diligencia se ponía en marcha. Yo era el único pasajero del interior, y me vi dando tumbos, con las piernas hundidas en la paja, en cuanto me di cuenta de mí mismo. En realidad, no me había parado a reflexionar desde el momento en que recibí la carta, que, después de las prisas de la mañana anterior, me dejó aturdido. La excitación y el apresuramiento de la mañana habían sido grandes, porque hacía tanto tiempo que esperaba la indicación de Wemmick, que por fin resultó una sorpresa para mí. En aquellos momentos empecé a preguntarme el motivo de hallarme en la diligencia, dudando de si eran bastante sólidas las razones que me aconsejaban hacer aquel viaje. También por un momento estuve resuelto a bajar y a volverme atrás, pareciéndome imprudente atender una comunicación anónima. En una palabra, pasé por todas las fases de contradicción y de indecisión, a las que, según creo, no son extrañas la mayoría de las personas que obran con apresuramiento. Pero la referencia al nombre de Provis dominó todos mis demás sentimientos. Razoné, como ya lo había hecho sin saberlo (en el caso de que eso fuese razonar), que si le ocurriese algún mal por no haber acudido yo a tan extraña cita, no podría perdonármelo nunca. Era ya de noche y aún no había llegado a mi destino; el viaje me pareció largo y triste, pues nada pude ver desde el interior del vehículo, y no podía ir a sentarme en la parte exterior a causa del mal estado de mis brazos. Evitando El Jabalí Azul, fui a alojarme a una posada de menor categoría en la población y encargué la cena. Mientras la preparaban me encaminé a la casa Satis, informándome del estado de la señorita Havisham. Seguía aún muy enferma, aunque bastante mejorada. Mi posada formó parte, en otro tiempo, de una casa eclesiástica, y cené en una habitación pequeña y de forma octagonal, semejante a un baptisterio. Como no podía partir los manjares, el dueño, hombre de brillante cabeza calva, lo hizo por mí. Eso nos hizo trabar conversación, y fue tan amable como para referirme mi propia historia, aunque, naturalmente, con el detalle popular de que Pumblechook fue mi primer bienhechor y el origen de mi fortuna. - ¿Conoce usted a ese joven? -pregunté. - ¿Que si le conozco? ¡Ya lo creo! ¡Desde que no era más alto que esta silla! - contestó el huésped. - ¿Ha vuelto alguna vez al pueblo? - Sí, ha venido alguna vez - contestó mi interlocutor. - Va a visitar a sus amigos poderosos, pero, en cambio, demuestra mucha frialdad e ingratitud hacia el hombre a quien se lo debe todo. - ¿Qué hombre es ése? - ¿Este de quien hablo? - preguntó el huésped. - Es el señor Pumblechook. - ¿Y no se muestra ingrato con nadie más? - No hay duda de que sería ingrato con otros, si pudiera-replicó el huésped; - pero no puede. ¿Con quién más se mostraría ingrato? Pumblechook fue quien lo hizo todo por él. - ¿Lo dice así Pumblechook? 201 - ¿Que si lo dice? - replicó el huésped. - ¿Acaso no tiene motivos para ello? - Pero ¿lo dice? - Le aseguro, caballero, que el oírle hablar de esto hace que a un hombre se le convierta la sangre en vinagre. Yo no pude menos que pensar: «Y, sin embargo, tú, querido Joe, tú nunca has dicho nada. Paciente y buen Joe, tú nunca te has quejado. Ni tú tampoco, dulce y cariñosa Biddy.» - Seguramente el accidente le ha quitado también el apetito - dijo el huésped mirando el brazo vendado que llevaba debajo de la chaqueta -. Coma usted un poco más. - No, muchas gracias - le contesté alejándome de la mesa para reflexionar ante el fuego. - No puedo más. Haga el favor de llevárselo todo. Jamás me había sentido tan culpable de ingratitud hacia Joe como en aquellos momentos, gracias a la descarada impostura de Pumblechook. Cuanto más embustero era él, más sincero y bondadoso me parecía Joe, y cuanto más bajo y despreciable era Pumblechook, más resaltaba la nobleza de mi buen Joe. Mi corazón se sintió profunda y merecidamente humillado mientras estuve reflexionando ante el fuego, por espacio de una hora o más. Las campanadas del reloj me despertaron, por decirlo así, pero no me curaron de mis remordimientos. Me levanté, me sujeté la capa en torno de mi cuello y salí. Antes había registrado mis bolsillos en busca de la carta, a fin de consultarla de nuevo, pero como no pude hallarla, temí que se me hubiese caído entre la paja de la diligencia. Recordaba muy bien, sin embargo, que el lugar de la cita era la pequeña casa de la compuerta, junto al horno de cal, en los marjales, y que la hora señalada era las nueve de la noche. Me encaminé, pues, directamente hacia los marjales, pues ya no tenía tiempo que perder. ...

la Ortografía es divertida
Palabras parecidas a separarme
La palabra enojar
La palabra embrollo
La palabra armar
La palabra ahorquen
La palabra lean
La palabra desventurado
La palabra reconocieron
Webs amigas:
VPO en Cordoba . Ciclos Fp de informática en Almería . Ciclos Fp de Automoción en Guipúzcoa . - Sástago Hotel Manzana Monasterio Rueda