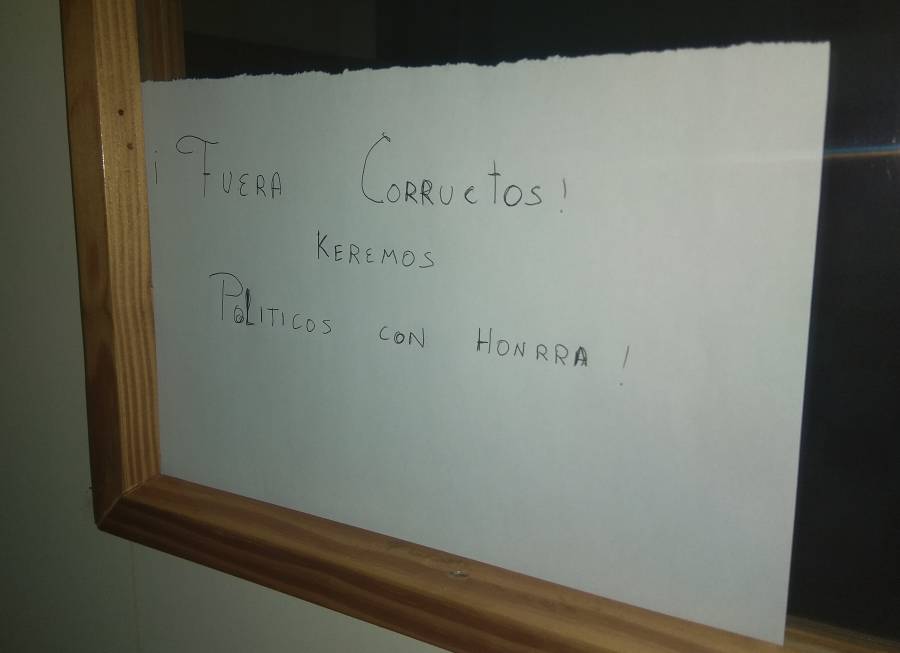Cual es errónea Perdono o Perrdono?
La palabra correcta es Perdono. Sin Embargo Perrdono se trata de un error ortográfico.
La falta ortográfica detectada en la palabra perrdono es que se ha eliminado o se ha añadido la letra r a la palabra perdono

la Ortografía es divertida
Algunas Frases de libros en las que aparece perdono
La palabra perdono puede ser considerada correcta por su aparición en estas obras maestras de la literatura.
En la línea 702
del libro La Bodega
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... --Te perdono, pero márchate en seguía. ¡Mira que van a salir!... Sí, ¡te perdono! ¡te perdono! No seas pelma. ¡Vete! --Pues pa que vea que me perdonas de veras, dame una bofetada. ¡O me la das o no me voy! --¡Una bofetada!... ¡Bueno estás tú! Ya sé lo que quieres, ladrón: toma y vete en seguía. ...
En la línea 702
del libro La Bodega
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... --Te perdono, pero márchate en seguía. ¡Mira que van a salir!... Sí, ¡te perdono! ¡te perdono! No seas pelma. ¡Vete! --Pues pa que vea que me perdonas de veras, dame una bofetada. ¡O me la das o no me voy! --¡Una bofetada!... ¡Bueno estás tú! Ya sé lo que quieres, ladrón: toma y vete en seguía. ...
En la línea 2978
del libro Los tres mosqueteros
del afamado autor Alejandro Dumas
... -Ya os lo he dicho: que partáis al instante, señor, que cumpláis lealmente la comisión que yo me digno encargaros y, con esta condición, olvido todo, perdono; y hay más -ella le tendió la mano-: os devuelvo mi amistad. ...
En la línea 7249
del libro Los tres mosqueteros
del afamado autor Alejandro Dumas
... Es una cantidad para dos miserables como vosotros; por eso comprendo que hayas aceptado y lo perdono con una condición. ...
En la línea 8985
del libro Los tres mosqueteros
del afamado autor Alejandro Dumas
... Perdonad a este hombre como yo lo perdono. ...
En la línea 10846
del libro Los tres mosqueteros
del afamado autor Alejandro Dumas
... -Yo os perdono -dijo-el mal que me habéis hecho; os perdono mi futuro roto, mi honor perdido, mi honor mancillado y mi salvación eterna comprometida por la desesperación a que me habéis arro jado. ...
En la línea 2700
del libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
del afamado autor Miguel de Cervantes Saavedra
... Si las nuevas de mi muerte llegaren a los oídos de Camila, sepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada a hacer milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese; y, pues yo fui el fabricador de mi deshonra, no hay para qué... ...
En la línea 3147
del libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
del afamado autor Miguel de Cervantes Saavedra
... Y, volviéndose a Zoraida, teniéndole yo y otro cristiano de entrambos brazos asido, porque algún desatino no hiciese, le dijo: ''¡Oh infame moza y mal aconsejada muchacha! ¿Adónde vas, ciega y desatinada, en poder destos perros, naturales enemigos nuestros? ¡Maldita sea la hora en que yo te engendré, y malditos sean los regalos y deleites en que te he criado!'' Pero, viendo yo que llevaba término de no acabar tan presto, di priesa a ponelle en tierra, y desde allí, a voces, prosiguió en sus maldiciones y lamentos, rogando a Mahoma rogase a Alá que nos destruyese, confundiese y acabase; y cuando, por habernos hecho a la vela, no podimos oír sus palabras, vimos sus obras, que eran arrancarse las barbas, mesarse los cabellos y arrastrarse por el suelo; mas una vez esforzó la voz de tal manera que podimos entender que decía: ''¡Vuelve, amada hija, vuelve a tierra, que todo te lo perdono; entrega a esos hombres ese dinero, que ya es suyo, y vuelve a consolar a este triste padre tuyo, que en esta desierta arena dejará la vida, si tú le dejas!'' Todo lo cual escuchaba Zoraida, y todo lo sentía y lloraba, y no supo decirle ni respondelle palabra, sino: ''Plega a Alá, padre mío, que Lela Marién, que ha sido la causa de que yo sea cristiana, ella te consuele en tu tristeza. ...
En la línea 5353
del libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
del afamado autor Miguel de Cervantes Saavedra
... Ahora bien, yo te perdono, con que te emiendes, y con que no te muestres de aquí adelante tan amigo de tu interés, sino que procures ensanchar el corazón, y te alientes y animes a esperar el cumplimiento de mis promesas, que, aunque se tarda, no se imposibilita. ...
En la línea 6151
del libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
del afamado autor Miguel de Cervantes Saavedra
... Yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los ha vuelto; querría que vuestra merced le tomase juramento, y si jurare que me los ha vuelto, yo se los perdono para aquí y para delante de Dios. ...
En la línea 6163
del libro La Regenta
del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»
... ¡Oh, eso sí que no te lo perdono! Protejo la inocencia. ...
En la línea 8961
del libro La Regenta
del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»
... ¡Oh no, no! ¡yo no puedo ser buena! yo no sé ser buena; no puedo perdonar las flaquezas del prójimo, o si las perdono, no puedo tolerarlas. ...
En la línea 16112
del libro La Regenta
del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»
... yo no la perdono y si la tuviera entre mis manos, al alcance de ellas siquiera. ...
En la línea 16541
del libro La Regenta
del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»
... En aquel instante hubiera gritado de buena gana: ¡perdono! ¡perdono!. ...
En la línea 3218
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... «No aguanto más, no puedo aguantar más» era lo único que ella decía con angustioso hipo, mojándole a él la cara y las manos con tanta y tanta lágrima. No podía tener consuelo. Todo aquel llanto era el disimulo de tantísimos días, sospechar callando, sentirse herida y no poder decir ni siquera ¡ay! «Esto es horrible, esto es espantoso; no hay mujer más desgraciada que yo… Y lo que es ahora, te aborreceré de veras, porque yo no puedo querer a quien no me quiere. Te quería más que a mi vida. ¡Qué tonta he sido! A los hombres hay que tratarlos sin consideración… Ya no más, ya no más… Estoy volada, y lo que es esta no te la perdono… digo que no te la perdono». ...
En la línea 3484
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... «¡Vaya la que me ha hecho!—murmuró después de una pausa, mirando al suelo—. ¡Qué manera de pagarme! ¡Yo, que lo dejé todo por él, y a los que me habían hecho decente les di una patada!… Perdone usted si hablo mal. Soy muy ordinaria. Es mi ser natural; y como a los que me querían afinar y hacerme honrada les di con su honradez en los hocicos… ¡Qué ingrata, ¿verdad?, qué indecente he sido! Todo por querer más de lo que es debido, por querer como una leona. Y para que calcule usted si soy simple, aquí, donde usted me ve, si ese hombre me vuelve a decir tan siquiera media palabra, le perdono y le quiero otra vez». ...
En la línea 3863
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... —Francamente, tía, eso de que pase hambres… Yo no la perdono, no puede ser… le aseguro a usted que eso… jamás, jamás, jamás. ...
En la línea 5545
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... Fortunata iba adquiriendo confianza con él, y le revelaba sus pensamientos sobre diferentes cosas. No obstante, algo había que no se atrevía a manifestar, por no tener la seguridad de ser bien comprendida. Ni Segunda ni José Izquierdo lo comprenderían tampoco. Y como le era forzoso echar fuera aquellas ideas, porque no le cabían en la mente y se le rebosaban, tenía que decírselas a sí misma para no ahogarse. «Ahora sí que no temo las comparaciones. Entre ella y yo, ¡qué diferencia! Yo soy madre del único hijo de la casa, madre soy, bien claro está, y no hay más nieto de don Baldomero que este rey del mundo que yo tengo aquí… ¿Habrá quien me lo niegue? Yo no tengo la culpa de que la ley ponga esto o ponga lo otro. Si las leyes son unos disparates muy gordos, yo no tengo nada que ver con ellas. ¿Para qué las han hecho así? La verdadera ley es la de la sangre, o como dice Juan Pablo, la Naturaleza, y yo por la Naturaleza le he quitado a la mona del Cielo el puesto que ella me había quitado a mí… Ahora la quisiera yo ver delante para decirle cuatro cosas y enseñarle este hijo… ¡Ah!, ¡qué envidia me va a tener cuando lo sepa!… ¡Qué rabiosilla se va a poner!… Que se me venga ahora con leyes, y verá lo que le contesto… Pero no, no le guardo rencor; ahora que he ganado el pleito y está ella debajo, la perdono; yo soy así». ...
En la línea 2037
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... Metiéndome en el bolsillo la nota de la señorita Havisham, a fin de que sirviera de credencial por haber vuelto tan pronto a su casa, en el supuesto de que su humor caprichoso le hiciese demostrar alguna sorpresa al verme, tomé la diligencia del día siguiente. Pero me apeé en la Casa de Medio Camino y allí me desayuné, recorriendo luego a pie el resto del trayecto, porque tenía interés en llegar a la ciudad de modo que nadie se diese cuenta de ello y marcharme de la misma manera. Había desaparecido ya la mejor luz del día cuando pasé a lo largo de los tranquilos patios de la parte trasera de la calle Alta. Los montones de ruinas en donde, en otro tiempo, los monjes tuvieron sus refectorios y sus jardines, y cuyas fuertes murallas se utilizaban ahora como humildes albergues y como establos, estaban casi tan silenciosas como los antiguos monjes en sus tumbas. Las campanas de la catedral tuvieron para mí un sonido más triste y más remoto que nunca, mientras andaba apresuradamente para evitar ser visto; así, los sonidos del antiguo órgano llegaron a mis oídos como fúnebre música; y las cornejas que revoloteaban en torno de la torre gris, deslizándose a veces hacia los árboles, altos y desprovistos de hojas, del jardín del priorato, parecían decirme que aquel lugar estaba cambiado y que Estella se había marchado para siempre. Acudió a abrirme la puerta una mujer ya de edad, a quien había visto otras veces y que pertenecía a la servidumbre que vivía en la casa aneja situada en la parte posterior del patio. En el oscuro corredor estaba la bujía encendida, y, tomándola, subí solo la escalera. La señorita Havisham no estaba en su propia estancia, sino en la más amplia, situada al otro lado del rellano. Mirando al interior desde la puerta, después de llamar en vano, la vi sentada ante el hogar en una silla desvencijada, perdida en la contemplación del fuego, lleno de cenizas. Como otras veces había hecho, entré y me quedé en pie, al lado de la antigua chimenea, para que me viese así que levantara los ojos. Indudablemente, la pobre mujer estaba muy sola, y esto me indujo a compadecerme de ella, a pesar de los dolores que me había causado. Mientras la miraba con lástima y pensaba que yo también había llegado a ser una parte de la desdichada fortuna de aquella casa, sus ojos se fijaron en mí. Los abrió mucho y en voz baja se preguntó: - ¿Será una visión real? - Soy yo: Pip. El señor Jaggers me entregó ayer la nota de usted, y no he perdido tiempo en venir. - Gracias, muchas gracias. Acerqué al fuego otra de las sillas en mal estado y me senté, observando en el rostro de la señorita Havisham una expresión nueva, como si estuviese asustada de mí. - Deseo - dijo - continuar el beneficio de que me hablaste en tu última visita, a fin de demostrarte que no soy de piedra. Aunque tal vez ahora no podrás creer ya que haya algún sentimiento humano en mi corazón. 189 Le dije algunas palabras tranquilizadoras, y ella extendió su temblorosa mano derecha, como si quisiera tocarme; pero la retiró en seguida, antes de que yo comprendiese su intento y determinara el modo de recibirlo. -Al hablar de tu amigo me dijiste que podrías informarme de cómo seríame dado hacer algo útil para él. Algo que a ti mismo te gustaría realizar. - Así es. Algo que a mí me gustaría poder hacer. - ¿Qué es eso? Empecé a explicarle la secreta historia de lo que hice para lograr que Herbert llegara a ser socio de la casa en que trabajaba. No había avanzado mucho en mis explicaciones, cuando me pareció que mi interlocutora se fijaba más en mí que en lo que decía. Y contribuyó a aumentar esta creencia el hecho de que, cuando dejé de hablar, pasaron algunos instantes antes de que me demostrara haber notado que yo guardaba silencio. - ¿Te has interrumpido, acaso - me preguntó, como si, verdaderamente, me tuviese miedo, - porque te soy tan odiosa que ni siquiera te sientes con fuerzas para seguir hablándome? - De ninguna manera - le contesté. - ¿Cómo puede usted imaginarlo siquiera, señorita Havisham? Me interrumpí por creer que no prestaba usted atención a mis palabras. - Tal vez no - contestó, llevándose una mano a la cabeza. - Vuelve a empezar, y yo miraré hacia otro lado. Vamos a ver: refiéreme todo eso. Apoyó la mano en su bastón con aquella resoluta acción que le era habitual y miró al fuego con expresión demostrativa de que se obligaba a escuchar. Continué mi explicación y le dije que había abrigado la esperanza de terminar el asunto por mis propios medios, pero que ahora había fracasado en eso. Esta parte de mi explicación, según le recordé, envolvía otros asuntos que no podía detallar, porque formaban parte de los secretos de otro. - Muy bien - dijo moviendo la cabeza en señal de asentimiento, pero sin mirarme. - ¿Y qué cantidad se necesita para completar el asunto? - Novecientas libras. - Si te doy esa cantidad para el objeto expresado, ¿guardarás mi secreto como has guardado el tuyo? -Con la misma fidelidad. - ¿Y estarás más tranquilo acerca del particular? - Mucho más. - ¿Eres muy desgraciado ahora? Me hizo esta pregunta sin mirarme tampoco, pero en un tono de simpatía que no le era habitual. No pude contestar en seguida porque me faltó la voz, y, mientras tanto, ella puso el brazo izquierdo a través del puño de su bastón y descansó la cabeza en él. - Estoy lejos de ser feliz, señorita Havisham, pero tengo otras causas de intranquilidad además de las que usted conoce. Son los secretos a que me he referido. Después de unos momentos levantó la cabeza y de nuevo miró al fuego. - Te portas con mucha nobleza al decirme que tienes otras causas de infelicidad. ¿Es cierto? - Demasiado cierto. - ¿Y no podría servirte a ti, Pip, así como sirvo a tu amigo? ¿No puedo hacer nada en tu obsequio? - Nada. Le agradezco la pregunta. Y mucho más todavía el tono con que me la ha hecho. Pero no puede usted hacer nada. Se levantó entonces de su asiento y buscó con la mirada algo con que escribir. Allí no había nada apropiado, y por esto tomó de su bolsillo unas tabletas de marfil montadas en oro mate y escribió en una de ellas con un lapicero de oro, también mate, que colgaba de su cuello. - ¿Continúas en términos amistosos con el señor Jaggers? - Sí, señora. Ayer noche cené con él. - Esto es una autorización para él a fin de que te pague este dinero, que quedará a tu discreción, para que lo emplees en beneficio de tu amigo. Aquí no tengo dinero alguno; pero si crees mejor que el señor Jaggers no se entere para nada de este asunto, te lo mandaré. - Muchas gracias, señorita Havisham. No tengo ningún inconveniente en recibir esta suma de manos del señor Jaggers. Me leyó lo que acababa de escribir, que era expresivo y claro y evidentemente encaminado a librarme de toda sospecha de que quisiera aprovecharme de aquella suma. Tomé las tabletas de su mano, que estaba temblorosa y que tembló más aún cuando quitó la cadena que sujetaba el lapicero y me la puso en la mano. Hizo todo esto sin mirarme. 190 - En la primera hoja está mi nombre. Si alguna vez puedes escribir debajo de él «la perdono», aunque sea mucho después de que mi corazón se haya convertido en polvo, te ruego que lo hagas. - ¡Oh señorita Havisham! – exclamé. - Puedo hacerlo ahora mismo. Todos hemos incurrido en tristes equivocaciones; mi vida ha sido ciega e inútil, y necesito tanto, a mi vez, el perdón y la compasión ajenos, que no puedo mostrarme severo con usted. Volvió por vez primera su rostro hacia el mío, y con el mayor asombro por mi parte y hasta con el mayor terror, se arrodilló ante mí, levantando las manos plegadas de un modo semejante al que sin duda empleó cuando su pobre corazón era tierno e inocente, para implorar al cielo acompañada de su madre. El verla, con su cabello blanco y su pálido rostro, arrodillada a mis pies, hizo estremecer todo mi cuerpo. Traté de levantarla y tendí los brazos más cerca, y, apoyando en ellos la cabeza, se echó a llorar. Jamás hasta entonces la había visto derramar lágrimas, y, creyendo que el llanto podría hacerle bien, me incliné hacia ella sin decirle una palabra. Y en aquel momento, la señorita Havisham no estaba ya arrodillada, sino casi tendida en el suelo. - ¡Oh! - exclamó, desesperada. - ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! - Si se refiere usted, señorita Havisham, a lo que haya podido hacer contra mí, permítame que le conteste: muy poco. Yo la habría amado en cualquier circunstancia. ¿Está casada? - Sí. Esta pregunta era completamente inútil, porque la nueva desolación que se advertía en aquella casa ya me había informado acerca del particular. - ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! - repitió, retorciéndose las manos y mesándose el blanco cabello. Y volvió a lamentar-: ¡Qué he hecho! No sabía qué contestar ni cómo consolarla. De sobra me constaba que había obrado muy mal, animada por su violento resentimiento, por su burlado amor y su orgullo herido, al adoptar a una niña impresionable para moldearla de acuerdo con sus sentimientos. Pero era preciso recordar que al sustraerse a la luz del día había abandonado infinitamente mucho más. A1 encerrarse se había apartado a sí misma de mil influencias naturales y consoladoras; su mente, en la soledad, había enfermado, como no podía menos de ocurrir al sustraerse de las intenciones de su Hacedor. Y me era imposible mirarla sin sentir compasión, pues advertía que estaba muy castigada al haberse convertido en una ruina, por no tener ningún lugar en la tierra en que había nacido; por la vanidad del dolor, que había sido su principal manía, como la vanidad de la penitencia, del remordimiento y de la indignidad, así como otras monstruosas vanidades que han sido otras tantas maldiciones en este mundo. - Hasta que hablaste con ella en tu visita anterior y hasta que vi en ti, como si fuese un espejo, lo que yo misma sintiera en otros tiempos, no supe lo que había hecho. ¡Qué he hecho, Dios mío! ¡Qué he hecho! Y repitió esta exclamación infinitas veces. - Señorita Havisham - le dije en cuanto guardó silencio. - Puede usted alejarme de su mente y de su conciencia. Pero en cuanto a Estella, es un caso diferente, y si alguna vez puede usted deshacer lo que hizo al imponer silencio a todos sus tiernos sentimientos, será mucho mejor dedicarse a ello que a lamentar el pasado, aunque fuese durante cien años enteros. - Sí, sí, ya lo sé, pero, querido Pip… - y su tono me demostraba el tierno afecto femenino que por mí sentía. - Querido Pip, créeme cuando te digo que no me propuse más que evitarle mi propia desgracia. Al principio no me proponía nada más. - Así lo creo también - le contesté. - Pero cuando creció, haciendo prever que sería muy hermosa, gradualmente hice más y obré peor; y con mis alabanzas y lisonjas, con mis joyas y mis lecciones, con mi persona ante ella, le robé su corazón para sustituirlo por un trozo de hielo. - Mejor habría sido - no pude menos que exclamar -dejarle su propio corazón, aunque quedara destrozado o herido. Entonces la señorita Havisham me miró, tal vez sin verme, y de nuevo volvió a preguntarme qué había hecho. - Si conocieras la historia entera - dijo luego, - me tendrías más compasión y me comprenderías mejor. - Señorita Havisham - contesté con tanta delicadeza como me fue posible. - Desde que abandoné esta región creo conocer su historia entera. Siempre me ha inspirado mucha compasión, y espero haberla comprendido, dándome cuenta de su influencia. ¿Cree usted que lo que ha pasado entre nosotros me dará la libertad de hacerle una pregunta acerca de Estella? No la Estella de ahora, sino la que era cuando llegó aquí. 191 La señorita Havisham estaba sentada en el suelo, con los brazos apoyados en la silla y la cabeza descansando en ellos. Me miró cara a cara cuando le dije esto, y contestó: - Habla. - ¿De quién era hija Estella? Movió negativamente la cabeza. - ¿No lo sabe usted? Hizo otro movimiento negativo. - ¿Pero la trajo el señor Jaggers o la mandó? -La trajo él mismo. - ¿Quiere usted referirme la razón de su venida? - Hacía ya mucho tiempo que yo estaba encerrada en estas habitaciones - contestó en voz baja y precavida. - No sé cuánto tiempo hacía, porque, como sabes, los relojes están parados. Entonces le dije que necesitaba una niña para educarla y amarla y para evitarle mi triste suerte. Le vi por vez primera cuando le mandé llamar a fin de que me preparase esta casa y la dejara desocupada para mí, pues leí su nombre en los periódicos antes de que el mundo y yo nos hubiésemos separado. Él me dijo que buscaría una niña huérfana; y una noche la trajo aquí dorrnida y yo la llamé Estella. - ¿Qué edad tenía entonces? - Dos o tres años. Ella no sabe nada, a excepción de que era huérfana y que yo la adopté. Tan convencido estaba yo de que la criada del señor Jaggers era su madre, que no necesitaba ninguna prueba más clara, porque para cualquiera, según me parecía, la relación entre ambas mujeres habría sido absolutamente indudable. ¿Qué podía esperar prolongando aquella entrevista? Había logrado lo que me propuse en favor de Herbert. La señorita Havisham me comunicó todo lo que sabía acerca de Estella, y yo le dije e hice cuanto me fue posible para tranquilizarla. Poco importa cuáles fueron las palabras de nuestra despedida, pero el caso es que nos separamos. Cuando bajé la escalera y llegué al aire libre era la hora del crepúsculo. Llamé a la mujer que me había abierto la puerta para entrar y le dije que no se molestara todavía, porque quería dar un paseo alrededor de la casa antes de marcharme. Tenía el presentimiento de que no volvería nunca más, y experimentaba la sensación de que la moribunda luz del día convenía en gran manera a mi última visión de aquel lugar. Pasando al lado de las ruinas de los barriles, por el lado de los cuales había paseado tanto tiempo atrás y sobre los que había caído la lluvia de infinidad de años, pudriéndolos en muchos sitios y dejando en el suelo marjales en miniatura y pequeños estanques, me dirigí hacia el descuidado jardín. Di una vuelta por él y pasé también por el lugar en que nos peleamos Herbert y yo; luego anduve por los senderos que recorriera en compañía de Estella. Y todo estaba frío, solitario y triste. Encaminándome hacia la fábrica de cerveza para emprender el regreso, levanté el oxidado picaporte de una puertecilla en el extremo del jardín y eché a andar a través de aquel lugar. Dirigíame hacia la puerta opuesta, difícil de abrir entonces, porque la madera se había hinchado con la humedad y las bisagras se caían a pedazos, sin contar con que el umbral estaba lleno de áspero fango. En aquel momento volví la cabeza hacia atrás. Ello fue causa de que se repitiese la ilusión de que veía a la señorita Havisham colgando de una viga. Y tan fuerte fue la impresión, que me quedé allí estremecido, antes de darme cuenta de que era una alucinación. Pero inmediatamente me dirigí al lugar en que me había figurado ver un espectáculo tan extraordinario. La tristeza del sitio y de la hora y el terror que me causó aquella ficción, aunque momentánea, me produjo un temor indescriptible cuando llegué, entre las abiertas puertas, a donde una vez me arranqué los cabellos después que Estella me hubo lastimado el corazón. Dirigiéndome al patio delantero, me quedé indeciso entre si llamaría a la mujer para que me dejara salir por la puerta cuya llave tenía, o si primero iría arriba para cerciorarme de que no le ocurría ninguna novedad a la señorita Havisham. Me decidí por lo último y subí. Miré al interior de la estancia en donde la había dejado, y la vi sentada en la desvencijada silla, muy cerca del fuego y dándome la espalda. Cuando ya me retiraba, vi que, de pronto, surgía una gran llamarada. En el mismo momento, la señorita Havisham echó a correr hacia mí gritando y envuelta en llamas que llegaban a gran altura. Yo llevaba puesto un grueso abrigo, y, sobre el brazo, una capa también recia. Sin perder momento, me acerqué a ella y le eché las dos prendas encima; además, tiré del mantel de la mesa con el mismo objeto. Con él arrastré el montón de podredumbre que había en el centro y toda suerte de sucias cosas que se escondían allí; ella y yo estábamos en el suelo, luchando como encarnizados enemigos, y cuanto más 192 apretaba mis abrigos y el mantel en torno de ella, más fuertes eran sus gritos y mayores sus esfuerzos por libertarse. De todo eso me di cuenta por el resultado, pero no porque entonces pensara ni notara cosa alguna. Nada supe, a no ser que estábamos en el suelo, junto a la mesa grande, y que en el aire, lleno de humo, flotaban algunos fragmentos de tela aún encendidos y que, poco antes, fueron su marchito traje de novia. Al mirar alrededor de mí vi que corrían apresuradamente por el suelo los escarabajos y las arañas y que, dando gritos de terror, habían acudido a la puerta todos los criados. Yo seguí conteniendo con toda mi fuerza a la señorita Havisham, como si se tratara de un preso que quisiera huir, y llego a dudar de si entonces me di cuenta de quién era o por qué habíamos luchado, por qué ella se vio envuelta en llamas y también por qué éstas habían desaparecido, hasta que vi los fragmentos encendidos de su traje, que ya no revoloteaban, sino que caían alrededor de nosotros convertidos en cenizas. Estaba insensible, y yo temía que la moviesen o la tocasen. Mandamos en busca de socorro y la sostuve hasta que llegó, y, por mi parte, sentí la ilusión, nada razonable, de que si la soltaba surgirían de nuevo las llamas para consumirla. Cuando me levanté al ver que llegaba el cirujano, me asombré notando que mis manos habían recibido graves quemaduras, porque hasta entonces no había sentido el menor dolor. El cirujano examinó a la señorita Havisham y dijo que había recibido graves quemaduras, pero que, por sí mismas, no ponían en peligro su vida. Lo más importante era la impresión nerviosa que había sufrido. Siguiendo las instrucciones del cirujano, le llevaron allí la cama y la pusieron sobre la gran mesa, que resultó muy apropiada para la curación de sus heridas. Cuando la vi otra vez, una hora más tarde, estaba vérdaderamente echada en donde la vi golpear con su bastón diciendo, al mismo tiempo, que allí reposaría un día. Aunque ardió todo su traje, según me dijeron, todavía conservaba su aspecto de novia espectral, pues la habían envuelto hasta el cuello en algodón en rama, y mientras estaba echada, cubierta por una sábana, el recuerdo de algo fantástico que había sido aún flotaba sobre ella. Al preguntar a los criados me enteré de que Estella estaba en París, e hice prometer al cirujano que le escribiría por el siguiente correo. Yo me encargué de avisar a la familia de la señorita Havisham, proponiéndome decírselo tan sólo a Mateo Pocket, al que dejaría en libertad de que hiciera lo que mejor le pareciese con respecto a los demás. Así se lo comuniqué al día siguiente por medio de Herbert, en cuanto estuve de regreso en la capital. Aquella noche hubo un momento en que ella habló Juiciosamente de lo que había sucedido, aunque con terrible vivacidad. Hacia medianoche empezó a desvariar, y a partir de entonces repitió durante largo rato, con voz solemne: « ¡Qué he hecho! » Luego decía: «Cuando llegó no me propuse más que evitarle mi propia desgracia». También añadió: «Toma el lápiz y debajo de mi nombre escribe: «La perdono».» Jamás cambió el orden de estas tres frases, aunque a veces se olvidaba de alguna palabra y, dejando aquel blanco, pasaba a la siguiente. Como no podía hacer nada allí y, por otra parte, tenía acerca de mi casa razones más que suficientes para sentir ansiedad y miedo, que ninguna de las palabras de la señorita Havisham podía alejar de mi mente, decidí aquella misma noche regresar en la primera diligencia, aunque con el propósito de andar una milla más o menos, para subir al vehículo más allá de la ciudad. Por consiguiente, hacia las seis de la mañana me incliné sobre la enferma y toqué sus labios con los míos, precisamente cuando ella decía: «Toma el lápiz y escribe debajo de mi nombre: La perdono.» ...
En la línea 2037
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... Metiéndome en el bolsillo la nota de la señorita Havisham, a fin de que sirviera de credencial por haber vuelto tan pronto a su casa, en el supuesto de que su humor caprichoso le hiciese demostrar alguna sorpresa al verme, tomé la diligencia del día siguiente. Pero me apeé en la Casa de Medio Camino y allí me desayuné, recorriendo luego a pie el resto del trayecto, porque tenía interés en llegar a la ciudad de modo que nadie se diese cuenta de ello y marcharme de la misma manera. Había desaparecido ya la mejor luz del día cuando pasé a lo largo de los tranquilos patios de la parte trasera de la calle Alta. Los montones de ruinas en donde, en otro tiempo, los monjes tuvieron sus refectorios y sus jardines, y cuyas fuertes murallas se utilizaban ahora como humildes albergues y como establos, estaban casi tan silenciosas como los antiguos monjes en sus tumbas. Las campanas de la catedral tuvieron para mí un sonido más triste y más remoto que nunca, mientras andaba apresuradamente para evitar ser visto; así, los sonidos del antiguo órgano llegaron a mis oídos como fúnebre música; y las cornejas que revoloteaban en torno de la torre gris, deslizándose a veces hacia los árboles, altos y desprovistos de hojas, del jardín del priorato, parecían decirme que aquel lugar estaba cambiado y que Estella se había marchado para siempre. Acudió a abrirme la puerta una mujer ya de edad, a quien había visto otras veces y que pertenecía a la servidumbre que vivía en la casa aneja situada en la parte posterior del patio. En el oscuro corredor estaba la bujía encendida, y, tomándola, subí solo la escalera. La señorita Havisham no estaba en su propia estancia, sino en la más amplia, situada al otro lado del rellano. Mirando al interior desde la puerta, después de llamar en vano, la vi sentada ante el hogar en una silla desvencijada, perdida en la contemplación del fuego, lleno de cenizas. Como otras veces había hecho, entré y me quedé en pie, al lado de la antigua chimenea, para que me viese así que levantara los ojos. Indudablemente, la pobre mujer estaba muy sola, y esto me indujo a compadecerme de ella, a pesar de los dolores que me había causado. Mientras la miraba con lástima y pensaba que yo también había llegado a ser una parte de la desdichada fortuna de aquella casa, sus ojos se fijaron en mí. Los abrió mucho y en voz baja se preguntó: - ¿Será una visión real? - Soy yo: Pip. El señor Jaggers me entregó ayer la nota de usted, y no he perdido tiempo en venir. - Gracias, muchas gracias. Acerqué al fuego otra de las sillas en mal estado y me senté, observando en el rostro de la señorita Havisham una expresión nueva, como si estuviese asustada de mí. - Deseo - dijo - continuar el beneficio de que me hablaste en tu última visita, a fin de demostrarte que no soy de piedra. Aunque tal vez ahora no podrás creer ya que haya algún sentimiento humano en mi corazón. 189 Le dije algunas palabras tranquilizadoras, y ella extendió su temblorosa mano derecha, como si quisiera tocarme; pero la retiró en seguida, antes de que yo comprendiese su intento y determinara el modo de recibirlo. -Al hablar de tu amigo me dijiste que podrías informarme de cómo seríame dado hacer algo útil para él. Algo que a ti mismo te gustaría realizar. - Así es. Algo que a mí me gustaría poder hacer. - ¿Qué es eso? Empecé a explicarle la secreta historia de lo que hice para lograr que Herbert llegara a ser socio de la casa en que trabajaba. No había avanzado mucho en mis explicaciones, cuando me pareció que mi interlocutora se fijaba más en mí que en lo que decía. Y contribuyó a aumentar esta creencia el hecho de que, cuando dejé de hablar, pasaron algunos instantes antes de que me demostrara haber notado que yo guardaba silencio. - ¿Te has interrumpido, acaso - me preguntó, como si, verdaderamente, me tuviese miedo, - porque te soy tan odiosa que ni siquiera te sientes con fuerzas para seguir hablándome? - De ninguna manera - le contesté. - ¿Cómo puede usted imaginarlo siquiera, señorita Havisham? Me interrumpí por creer que no prestaba usted atención a mis palabras. - Tal vez no - contestó, llevándose una mano a la cabeza. - Vuelve a empezar, y yo miraré hacia otro lado. Vamos a ver: refiéreme todo eso. Apoyó la mano en su bastón con aquella resoluta acción que le era habitual y miró al fuego con expresión demostrativa de que se obligaba a escuchar. Continué mi explicación y le dije que había abrigado la esperanza de terminar el asunto por mis propios medios, pero que ahora había fracasado en eso. Esta parte de mi explicación, según le recordé, envolvía otros asuntos que no podía detallar, porque formaban parte de los secretos de otro. - Muy bien - dijo moviendo la cabeza en señal de asentimiento, pero sin mirarme. - ¿Y qué cantidad se necesita para completar el asunto? - Novecientas libras. - Si te doy esa cantidad para el objeto expresado, ¿guardarás mi secreto como has guardado el tuyo? -Con la misma fidelidad. - ¿Y estarás más tranquilo acerca del particular? - Mucho más. - ¿Eres muy desgraciado ahora? Me hizo esta pregunta sin mirarme tampoco, pero en un tono de simpatía que no le era habitual. No pude contestar en seguida porque me faltó la voz, y, mientras tanto, ella puso el brazo izquierdo a través del puño de su bastón y descansó la cabeza en él. - Estoy lejos de ser feliz, señorita Havisham, pero tengo otras causas de intranquilidad además de las que usted conoce. Son los secretos a que me he referido. Después de unos momentos levantó la cabeza y de nuevo miró al fuego. - Te portas con mucha nobleza al decirme que tienes otras causas de infelicidad. ¿Es cierto? - Demasiado cierto. - ¿Y no podría servirte a ti, Pip, así como sirvo a tu amigo? ¿No puedo hacer nada en tu obsequio? - Nada. Le agradezco la pregunta. Y mucho más todavía el tono con que me la ha hecho. Pero no puede usted hacer nada. Se levantó entonces de su asiento y buscó con la mirada algo con que escribir. Allí no había nada apropiado, y por esto tomó de su bolsillo unas tabletas de marfil montadas en oro mate y escribió en una de ellas con un lapicero de oro, también mate, que colgaba de su cuello. - ¿Continúas en términos amistosos con el señor Jaggers? - Sí, señora. Ayer noche cené con él. - Esto es una autorización para él a fin de que te pague este dinero, que quedará a tu discreción, para que lo emplees en beneficio de tu amigo. Aquí no tengo dinero alguno; pero si crees mejor que el señor Jaggers no se entere para nada de este asunto, te lo mandaré. - Muchas gracias, señorita Havisham. No tengo ningún inconveniente en recibir esta suma de manos del señor Jaggers. Me leyó lo que acababa de escribir, que era expresivo y claro y evidentemente encaminado a librarme de toda sospecha de que quisiera aprovecharme de aquella suma. Tomé las tabletas de su mano, que estaba temblorosa y que tembló más aún cuando quitó la cadena que sujetaba el lapicero y me la puso en la mano. Hizo todo esto sin mirarme. 190 - En la primera hoja está mi nombre. Si alguna vez puedes escribir debajo de él «la perdono», aunque sea mucho después de que mi corazón se haya convertido en polvo, te ruego que lo hagas. - ¡Oh señorita Havisham! – exclamé. - Puedo hacerlo ahora mismo. Todos hemos incurrido en tristes equivocaciones; mi vida ha sido ciega e inútil, y necesito tanto, a mi vez, el perdón y la compasión ajenos, que no puedo mostrarme severo con usted. Volvió por vez primera su rostro hacia el mío, y con el mayor asombro por mi parte y hasta con el mayor terror, se arrodilló ante mí, levantando las manos plegadas de un modo semejante al que sin duda empleó cuando su pobre corazón era tierno e inocente, para implorar al cielo acompañada de su madre. El verla, con su cabello blanco y su pálido rostro, arrodillada a mis pies, hizo estremecer todo mi cuerpo. Traté de levantarla y tendí los brazos más cerca, y, apoyando en ellos la cabeza, se echó a llorar. Jamás hasta entonces la había visto derramar lágrimas, y, creyendo que el llanto podría hacerle bien, me incliné hacia ella sin decirle una palabra. Y en aquel momento, la señorita Havisham no estaba ya arrodillada, sino casi tendida en el suelo. - ¡Oh! - exclamó, desesperada. - ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! - Si se refiere usted, señorita Havisham, a lo que haya podido hacer contra mí, permítame que le conteste: muy poco. Yo la habría amado en cualquier circunstancia. ¿Está casada? - Sí. Esta pregunta era completamente inútil, porque la nueva desolación que se advertía en aquella casa ya me había informado acerca del particular. - ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! - repitió, retorciéndose las manos y mesándose el blanco cabello. Y volvió a lamentar-: ¡Qué he hecho! No sabía qué contestar ni cómo consolarla. De sobra me constaba que había obrado muy mal, animada por su violento resentimiento, por su burlado amor y su orgullo herido, al adoptar a una niña impresionable para moldearla de acuerdo con sus sentimientos. Pero era preciso recordar que al sustraerse a la luz del día había abandonado infinitamente mucho más. A1 encerrarse se había apartado a sí misma de mil influencias naturales y consoladoras; su mente, en la soledad, había enfermado, como no podía menos de ocurrir al sustraerse de las intenciones de su Hacedor. Y me era imposible mirarla sin sentir compasión, pues advertía que estaba muy castigada al haberse convertido en una ruina, por no tener ningún lugar en la tierra en que había nacido; por la vanidad del dolor, que había sido su principal manía, como la vanidad de la penitencia, del remordimiento y de la indignidad, así como otras monstruosas vanidades que han sido otras tantas maldiciones en este mundo. - Hasta que hablaste con ella en tu visita anterior y hasta que vi en ti, como si fuese un espejo, lo que yo misma sintiera en otros tiempos, no supe lo que había hecho. ¡Qué he hecho, Dios mío! ¡Qué he hecho! Y repitió esta exclamación infinitas veces. - Señorita Havisham - le dije en cuanto guardó silencio. - Puede usted alejarme de su mente y de su conciencia. Pero en cuanto a Estella, es un caso diferente, y si alguna vez puede usted deshacer lo que hizo al imponer silencio a todos sus tiernos sentimientos, será mucho mejor dedicarse a ello que a lamentar el pasado, aunque fuese durante cien años enteros. - Sí, sí, ya lo sé, pero, querido Pip… - y su tono me demostraba el tierno afecto femenino que por mí sentía. - Querido Pip, créeme cuando te digo que no me propuse más que evitarle mi propia desgracia. Al principio no me proponía nada más. - Así lo creo también - le contesté. - Pero cuando creció, haciendo prever que sería muy hermosa, gradualmente hice más y obré peor; y con mis alabanzas y lisonjas, con mis joyas y mis lecciones, con mi persona ante ella, le robé su corazón para sustituirlo por un trozo de hielo. - Mejor habría sido - no pude menos que exclamar -dejarle su propio corazón, aunque quedara destrozado o herido. Entonces la señorita Havisham me miró, tal vez sin verme, y de nuevo volvió a preguntarme qué había hecho. - Si conocieras la historia entera - dijo luego, - me tendrías más compasión y me comprenderías mejor. - Señorita Havisham - contesté con tanta delicadeza como me fue posible. - Desde que abandoné esta región creo conocer su historia entera. Siempre me ha inspirado mucha compasión, y espero haberla comprendido, dándome cuenta de su influencia. ¿Cree usted que lo que ha pasado entre nosotros me dará la libertad de hacerle una pregunta acerca de Estella? No la Estella de ahora, sino la que era cuando llegó aquí. 191 La señorita Havisham estaba sentada en el suelo, con los brazos apoyados en la silla y la cabeza descansando en ellos. Me miró cara a cara cuando le dije esto, y contestó: - Habla. - ¿De quién era hija Estella? Movió negativamente la cabeza. - ¿No lo sabe usted? Hizo otro movimiento negativo. - ¿Pero la trajo el señor Jaggers o la mandó? -La trajo él mismo. - ¿Quiere usted referirme la razón de su venida? - Hacía ya mucho tiempo que yo estaba encerrada en estas habitaciones - contestó en voz baja y precavida. - No sé cuánto tiempo hacía, porque, como sabes, los relojes están parados. Entonces le dije que necesitaba una niña para educarla y amarla y para evitarle mi triste suerte. Le vi por vez primera cuando le mandé llamar a fin de que me preparase esta casa y la dejara desocupada para mí, pues leí su nombre en los periódicos antes de que el mundo y yo nos hubiésemos separado. Él me dijo que buscaría una niña huérfana; y una noche la trajo aquí dorrnida y yo la llamé Estella. - ¿Qué edad tenía entonces? - Dos o tres años. Ella no sabe nada, a excepción de que era huérfana y que yo la adopté. Tan convencido estaba yo de que la criada del señor Jaggers era su madre, que no necesitaba ninguna prueba más clara, porque para cualquiera, según me parecía, la relación entre ambas mujeres habría sido absolutamente indudable. ¿Qué podía esperar prolongando aquella entrevista? Había logrado lo que me propuse en favor de Herbert. La señorita Havisham me comunicó todo lo que sabía acerca de Estella, y yo le dije e hice cuanto me fue posible para tranquilizarla. Poco importa cuáles fueron las palabras de nuestra despedida, pero el caso es que nos separamos. Cuando bajé la escalera y llegué al aire libre era la hora del crepúsculo. Llamé a la mujer que me había abierto la puerta para entrar y le dije que no se molestara todavía, porque quería dar un paseo alrededor de la casa antes de marcharme. Tenía el presentimiento de que no volvería nunca más, y experimentaba la sensación de que la moribunda luz del día convenía en gran manera a mi última visión de aquel lugar. Pasando al lado de las ruinas de los barriles, por el lado de los cuales había paseado tanto tiempo atrás y sobre los que había caído la lluvia de infinidad de años, pudriéndolos en muchos sitios y dejando en el suelo marjales en miniatura y pequeños estanques, me dirigí hacia el descuidado jardín. Di una vuelta por él y pasé también por el lugar en que nos peleamos Herbert y yo; luego anduve por los senderos que recorriera en compañía de Estella. Y todo estaba frío, solitario y triste. Encaminándome hacia la fábrica de cerveza para emprender el regreso, levanté el oxidado picaporte de una puertecilla en el extremo del jardín y eché a andar a través de aquel lugar. Dirigíame hacia la puerta opuesta, difícil de abrir entonces, porque la madera se había hinchado con la humedad y las bisagras se caían a pedazos, sin contar con que el umbral estaba lleno de áspero fango. En aquel momento volví la cabeza hacia atrás. Ello fue causa de que se repitiese la ilusión de que veía a la señorita Havisham colgando de una viga. Y tan fuerte fue la impresión, que me quedé allí estremecido, antes de darme cuenta de que era una alucinación. Pero inmediatamente me dirigí al lugar en que me había figurado ver un espectáculo tan extraordinario. La tristeza del sitio y de la hora y el terror que me causó aquella ficción, aunque momentánea, me produjo un temor indescriptible cuando llegué, entre las abiertas puertas, a donde una vez me arranqué los cabellos después que Estella me hubo lastimado el corazón. Dirigiéndome al patio delantero, me quedé indeciso entre si llamaría a la mujer para que me dejara salir por la puerta cuya llave tenía, o si primero iría arriba para cerciorarme de que no le ocurría ninguna novedad a la señorita Havisham. Me decidí por lo último y subí. Miré al interior de la estancia en donde la había dejado, y la vi sentada en la desvencijada silla, muy cerca del fuego y dándome la espalda. Cuando ya me retiraba, vi que, de pronto, surgía una gran llamarada. En el mismo momento, la señorita Havisham echó a correr hacia mí gritando y envuelta en llamas que llegaban a gran altura. Yo llevaba puesto un grueso abrigo, y, sobre el brazo, una capa también recia. Sin perder momento, me acerqué a ella y le eché las dos prendas encima; además, tiré del mantel de la mesa con el mismo objeto. Con él arrastré el montón de podredumbre que había en el centro y toda suerte de sucias cosas que se escondían allí; ella y yo estábamos en el suelo, luchando como encarnizados enemigos, y cuanto más 192 apretaba mis abrigos y el mantel en torno de ella, más fuertes eran sus gritos y mayores sus esfuerzos por libertarse. De todo eso me di cuenta por el resultado, pero no porque entonces pensara ni notara cosa alguna. Nada supe, a no ser que estábamos en el suelo, junto a la mesa grande, y que en el aire, lleno de humo, flotaban algunos fragmentos de tela aún encendidos y que, poco antes, fueron su marchito traje de novia. Al mirar alrededor de mí vi que corrían apresuradamente por el suelo los escarabajos y las arañas y que, dando gritos de terror, habían acudido a la puerta todos los criados. Yo seguí conteniendo con toda mi fuerza a la señorita Havisham, como si se tratara de un preso que quisiera huir, y llego a dudar de si entonces me di cuenta de quién era o por qué habíamos luchado, por qué ella se vio envuelta en llamas y también por qué éstas habían desaparecido, hasta que vi los fragmentos encendidos de su traje, que ya no revoloteaban, sino que caían alrededor de nosotros convertidos en cenizas. Estaba insensible, y yo temía que la moviesen o la tocasen. Mandamos en busca de socorro y la sostuve hasta que llegó, y, por mi parte, sentí la ilusión, nada razonable, de que si la soltaba surgirían de nuevo las llamas para consumirla. Cuando me levanté al ver que llegaba el cirujano, me asombré notando que mis manos habían recibido graves quemaduras, porque hasta entonces no había sentido el menor dolor. El cirujano examinó a la señorita Havisham y dijo que había recibido graves quemaduras, pero que, por sí mismas, no ponían en peligro su vida. Lo más importante era la impresión nerviosa que había sufrido. Siguiendo las instrucciones del cirujano, le llevaron allí la cama y la pusieron sobre la gran mesa, que resultó muy apropiada para la curación de sus heridas. Cuando la vi otra vez, una hora más tarde, estaba vérdaderamente echada en donde la vi golpear con su bastón diciendo, al mismo tiempo, que allí reposaría un día. Aunque ardió todo su traje, según me dijeron, todavía conservaba su aspecto de novia espectral, pues la habían envuelto hasta el cuello en algodón en rama, y mientras estaba echada, cubierta por una sábana, el recuerdo de algo fantástico que había sido aún flotaba sobre ella. Al preguntar a los criados me enteré de que Estella estaba en París, e hice prometer al cirujano que le escribiría por el siguiente correo. Yo me encargué de avisar a la familia de la señorita Havisham, proponiéndome decírselo tan sólo a Mateo Pocket, al que dejaría en libertad de que hiciera lo que mejor le pareciese con respecto a los demás. Así se lo comuniqué al día siguiente por medio de Herbert, en cuanto estuve de regreso en la capital. Aquella noche hubo un momento en que ella habló Juiciosamente de lo que había sucedido, aunque con terrible vivacidad. Hacia medianoche empezó a desvariar, y a partir de entonces repitió durante largo rato, con voz solemne: « ¡Qué he hecho! » Luego decía: «Cuando llegó no me propuse más que evitarle mi propia desgracia». También añadió: «Toma el lápiz y debajo de mi nombre escribe: «La perdono».» Jamás cambió el orden de estas tres frases, aunque a veces se olvidaba de alguna palabra y, dejando aquel blanco, pasaba a la siguiente. Como no podía hacer nada allí y, por otra parte, tenía acerca de mi casa razones más que suficientes para sentir ansiedad y miedo, que ninguna de las palabras de la señorita Havisham podía alejar de mi mente, decidí aquella misma noche regresar en la primera diligencia, aunque con el propósito de andar una milla más o menos, para subir al vehículo más allá de la ciudad. Por consiguiente, hacia las seis de la mañana me incliné sobre la enferma y toqué sus labios con los míos, precisamente cuando ella decía: «Toma el lápiz y escribe debajo de mi nombre: La perdono.» ...
En la línea 2055
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... Había llegado ya al lugar de mi nacimiento y a su vecindad, no sin antes de que lo hiciera yo, la noticia de que mi fortuna extraordinaria se había desvanecido totalmente. Pude ver que en El Jabalí Azul se conocía la noticia y que eso había cambiado por completo la conducta de todos con respecto a mí. Y así como El Jabalí Azul había cultivado, con sus asiduidades, la buena opinión que pudiera tener de él cuando mi situación monetaria era excelente, se mostró en extremo frío en este particular ahora que ya no tenía propiedad alguna. Llegué por la tarde y muy fatigado por el viaje, que tantas veces realizara con la mayor facilidad. El Jabalí Azul no pudo darme el dormitorio que solía ocupar, porque estaba ya comprometido (tal vez por otro que tenía grandes esperanzas), y tan sólo pudo ofrecerme una habitación corriente entre las sillas de posta y el palomar que había en el patio. Pero dormí tan profundamente en aquella habitación como en la mejor que hubiera podido darme, y la calidad de mis sueños fue tan buena como lo podia haber resultado la del mejor dormitorio. Muy temprano, por la mañana, mientras se preparaba el desayuno, me fui a dar una vuelta por la casa Satis. En las ventanas colgaban algunas alfombras y en la puerta había unos carteles anunciando que en la siguiente semana se celebraría una venta pública del mobiliario y de los efectos de la casa. Ésta también iba a ser vendida como materiales de construcción y luego derribada. El lote núnero uno estaba señalado con letras blancas en la fábrica de cerveza. El lote número dos consistía en la parte del edificio principal que había permanecido cerrado durante tanto tiempo. Habíanse señalado otros lotes en distintas partes de la finca y habían arrancado la hiedra de las paredes, para que resultasen visibles las inscripciones, de modo que en el suelo había gran cantidad de hojas de aquella planta trepadora, ya secas y casi convertidas en polvo. Atravesando por un momento la puerta abierta y mirando alrededor de mí con la timidez propia de un forastero que no tenía nada que hacer en aquel lugar, vi al representante del encargado de la venta que se paseaba por entre los barriles y que los contaba en beneficio de una persona que tomaba nota pluma en mano y que usaba como escritorio el antiguo sillón de ruedas que tantas veces empujara yo cantando, al mismo tiempo, la tonada de Old C1em. Cuando volví a desayunarme en la sala del café de El Jabalí Azul encontré al señor Pumblechook, que estaba hablando con el dueño. El primero, cuyo aspecto no había mejorado por su última aventura nocturna, estaba aguardándome y se dirigió a mí en los siguientes términos: -Lamento mucho, joven, verle a usted en tan mala situación. Pero ¿qué podia esperarse? Y extendió la mano con ademán compasivo, y como yo, a consecuencia de mi enfermedad, no me sentía con ánimos para disputar, se la estreché. - ¡Guillermo! - dijo el señor Pumblechook al camarero. - Pon un panecillo en la mesa. ¡A esto ha llegado a parar! ¡A esto! Yo me senté de mala gana ante mi desayuno. El señor Pumblechook estaba junto a mí y me sirvió el té antes de que yo pudiese alcanzar la tetera, con el aire de un bienhechor resuelto a ser fiel hasta el final. 227 - Guillermo - añadió el señor Pumblechook con triste acento. - Trae la sal. En tiempos más felices - exclamó dirigiéndose a mí, - creo que tomaba usted azúcar. ¿Le gustaba la leche? ¿Sí? Azúcar y leche. Guillermo, trae berros. - Muchas gracias - dije secamente, - pero no me gustan los berros. - ¿No le gustan a usted? - repitió el señor Pumblechook dando un suspiro y moviendo de arriba abajo varias veces la cabeza, como si ya esperase que mi abstinencia con respecto a los berros fuese una consecuencia de mi mala situación económica. - Es verdad. Los sencillos frutos de la tierra. No, no traigas berros, Guillermo. Continué con mi desayuno, y el señor Pumblechook siguió a mi lado, mirándome con sus ojos de pescado y respirando ruidosamente como solía. -Apenas ha quedado de usted algo más que la piel y los huesos - dijo en voz alta y con triste acento. - Y, sin embargo, cuando se marchó de aquí (y puedo añadir que con mi bendición) y cuando yo le ofrecí mi humilde establecimiento, estaba tan redondo como un melocotón. Esto me recordó la gran diferencia que había entre sus serviles modales al ofrecerme su mano cuando mi situación era próspera: «¿Me será permitido… ?», y la ostentosa clemencia con que acababa de ofrecer los mismos cinco dedos regordetes. - ¡Ah! - continuó, ¿Y se va usted ahora - entregándome el pan y la manteca - al lado de Joe? - ¡En nombre del cielo! - exclamé, irritado, a mi pesar— ¿Qué le importa adónde voy? Haga el favor de dejar quieta la tetera. Esto era lo peor que podia haber hecho, porque dio a Pumblechook la oportunidad que estaba aguardando. - Sí, joven - contestó soltando el asa de la tetera, retirándose uno o dos pasos de la mesa y hablando de manera que le oyesen el dueño y el camarero, que estaban en la puerta. - Dejaré la tetera, tiene usted razón, joven. Por una vez siquiera, tiene usted razón. Me olvidé de mí mismo cuando tome tal interés en su desayuno y cuando deseé que su cuerpo, exhausto ya por los efectos debilitantes de la prodigalidad, se estimulara con el sano alimento de sus antepasados. Y, sin embargo - añadió volviéndose al dueño y al camarero y señalándome con el brazo estirado, - éste es el mismo a quien siempre atendí en los días de su feliz infancia. Por más que me digan que no es posible, yo repetiré que es el mismo. Le contestó un débil murmullo de los dos oyentes; el camarero parecía singularmente afectado. - Es el mismo - añadió Pumblechook - a quien muchas veces Ilevé en mi cochecillo. Es el mismo a quien vi criar con biberón. Es el mismo hermano de la pobre mujer que era mi sobrina por su casamiento, la que se llamaba Georgians Maria, en recuerdo de su propia madre. ¡Que lo niegue, si se atreve a tanto! El camarero pareció convencido de que yo no podia negarlo, y, naturalmente, esto agravó en extremo mi caso. -Joven-añadió Pumblechook estirando la cabeza hacia mí como tenía por costumbre. - Ahora se va usted al lado de Joe. Me ha preguntado qué me importa el saber adónde va. Y le afirmo, caballero, que usted se va al lado de Joe. El camarero tosió, como si me invitase modestamente a contradecirle. - Ahora - añadió Pumblechook, con el acento virtuoso que me exasperaba y que ante sus oyentes era irrebatible y concluyente, - ahora voy a decirle lo que dirá usted a Joe. Aquí están presentes estos señores de El Jabalí Azul, conocidos y respetados en la ciudad, y aquí está Guillermo, cuyo apellido es Potkins, si no me engaño. - No se engaña usted, señor - contestó Guillermo. -Pues en su presencia le diré a usted, joven, lo que, a su vez, dirá a Joe. Le dirá usted: «Joe, hoy he visto a mi primer bienhechor y al fundador de mi fortuna. No pronuncio ningún nombre, Joe, pero así le llaman en la ciudad entera. A él, pues, le he visto». - Pues, por mi parte, juro que no le veo - contesté. - Pues dígaselo así - replicó Pumblechook. - Dígaselo así, y hasta el mismo Joe se quedará sorprendido. - Se engaña usted por completo con respecto a él – contesté, - porque le conozco bastante mejor. - Le dirá usted - continuó Pumblechook: - «Joe, he visto a ese hombre, quien no conoce la malicia y no me quiere mal. Conoce tu carácter, Joe, y está bien enterado de que eres duro de mollera y muy ignorante; también conoce mi carácter, Joe, y conoce mi ingratitud. Sí, Joe, conoce mi carencia total de gratitud. Él lo sabe mejor que nadie, Joe. Tú no lo sabes, Joe, porque no tienes motivos para ello, pero ese hombre sí lo sabe». A pesar de lo asno que demostraba ser, llegó a asombrarme de que tuviese el descaro de hablarme de esta manera. 228 - Le dirá usted: «Joe, me ha dado un encargo que ahora voy a repetirte. Y es que en mi ruina ha visto el dedo de la Providencia. Al verlo supo que era el dedo de la Providencia - aquí movió la mano y la cabeza significativamente hacia mí, - y ese dedo escribió de un modo muy visible: En prueba de ingratitud hacia su primer bienhechor y fundador de su fortuna. Pero este hombre me dijo que no se arrepentía de lo hecho, Joe, de ningún modo. Lo hizo por ser justo, porque él era bueno y benévolo, y otra vez volvería a hacerlo». - Es una lástima - contesté burlonamente al terminar mi interrumpido desayuno - que este hombre no dijese lo que había hecho y lo que volvería a hacer. - Oigan ustedes - exclamó Pumblechook dirigiéndose al dueño de El Jabalí Azul y a Guillermo. - No tengo inconveniente en que digan ustedes por todas partes, en caso de que lo deseen, que lo hice por ser justo, porque yo era hombre bueno y benévolo, y que volvería a hacerlo. Dichas estas palabras, el impostor les estrechó vigorosamente la mano y abandonó la casa, dejándome más asombrado que divertido. No tardé mucho en salir a mi vez, y al bajar por la calle Alta vi que, sin duda con el mismo objeto, había reunido a un grupo de personas ante la puerta de su tienda, quienes me honraron con miradas irritadas cuando yo pasaba por la acera opuesta. Me pareció más atrayente que nunca ir al encuentro de Biddy y de Joe, cuya gran indulgencia hacia mí brillaba con mayor fuerza que nunca, después de resistir el contraste con aquel desvergonzado presuntuoso. Despacio me dirigí hacia ellos, porque mis piernas estaban débiles aún, pero a medida que me aproximaba aumentaba el alivio de mi mente y me parecía que había dejado a mi espalda la arrogancia y la mentira. El tiempo de junio era delicioso. El cielo estaba azul, las alondras volaban a bastante altura sobre el verde trigo y el campo me pareció más hermoso y apacible que nunca. Entretenían mi camino numerosos cuadros de la vida que llevaría allí y de lo que mejoraría mi carácter cuando pudiese gozar de un cariñoso guía cuya sencilla fe y buen juicio había observado siempre. Estas imágenes despertaron en mí ciertas emociones, porque mi corazón sentíase suavizado por mi regreso y esperaba tal cambio que no me pareció sino que volvía a casa descalzo y desde muy lejos y que mi vida errante había durado muchos años. Nunca había visto la escuela de la que Biddy era profesora; pero la callejuela por la que me metí en busca de silencio me hizo pasar ante ella. Me desagradó que el día fuese festivo. Por allí no había niños y la casa de Biddy estaba cerrada. Desaparecieron en un instante las esperanzas que había tenido de verla ocupada en sus deberes diarios, antes de que ella me viese. Pero la fragua estaba a muy poca distancia, y a ella me dirigí pasando por debajo de los verdes tilos y esperando oír el ruido del martillo de Joe. Mucho después de cuando debiera haberlo oído, y después también de haberme figurado que lo oía, vi que todo era una ilusión, porque en la fragua reinaba el mayor silencio. Allí estaban los tilos y las oxiacantas, así como los avellanos, y sus hojas se movieron armoniosamente cuando me detuve a escuchar; pero en la brisa del verano no se oían los martillazos de Joe. Lleno de temor, aunque sin saber por qué, de llegar por fin al lado de la fragua, la descubrí al cabo, viendo que estaba cerrada. En ella no brillaban el fuego ni las centellas, ni se movían tampoco los fuelles. Todo estaba cerrado e inmóvil. Pero la casa no estaba desierta, sino que, por el contrario, parecía que la gente se hallase en la sala grande, pues blancas cortinas se agitaban en su ventana, que estaba abierta y llena de flores. Suavemente me acerqué a ella, dispuesto a mirar por entre las flores; pero, de súbito, Joe y Biddy se presentaron ante mí, cogidos del brazo. En el primer instante, Biddy dio un grito como si se figurara hallarse en presencia de mi fantasma, pero un momento después estuvo entre mis brazos. Lloré al verla, y ella lloró también al verme; yo al observar cuán bella y lozana estaba, y ella notando lo pálido y demacrado que estaba yo. - ¡Qué linda estás, querida Biddy! - Gracias, querido Pip. - ¡Y tú, Joe, qué guapo estás también! - Gracias, querido Pip. Yo los miré a a los dos, primero a uno y luego a otro, y después… - Es el día de mi boda - exclamó Biddy en un estallido de felicidad. - Acabo de casarme con Joe. Me llevaron a la cocina, y pude reposar mi cabeza en la vieja mesa. Biddy acercó una de mis manos a sus labios, y en mi hombro sentí el dulce contacto de la mano de Joe. - Todavía no está bastante fuerte para soportar esta sorpresa, querida mía - dijo Joe. - Habría debido tenerlo en cuenta, querido Joe - replicó Biddy, - pero ¡soy tan feliz… ! Y estaban tan contentos de verme, tan orgullosos, tan conmovidos y tan satisfechos, que no parecía sino que, por una casualidad, hubiese llegado yo para completar la felicidad de aquel día. 229 Mi primera idea fue la de dar gracias a Dios por no haber dado a entender a Joe la esperanza que hasta entonces me animara. ¡Cuántas veces, mientras me acompañaba en mi enfermedad, había acudido a mis labios! ¡Cuán irrevocable habría sido su conocimiento de esto si él hubiese permanecido conmigo durante una hora siquiera! - Querida Biddy – dije. - Tienes el mejor marido del mundo entero. Y si lo hubieses visto a la cabecera de mi cama… , pero no, no. No es posible que le ames más de lo que le amas ahora. - No, no es posible - dijo Biddy. -Y tú, querido Joe, tienes a la mejor esposa del mundo, y te hará tan feliz como mereces, querido, noble y buen Joe. Éste me miró con temblorosos labios y se puso la manga delante de los ojos. - Y ahora, Joe y Biddy, como hoy habéis estado en la iglesia y os sentís dispuestos a demostrar vuestra caridad y vuestro amor hacia toda la humanidad, recibid mi humilde agradecimiento por cuanto habéis hecho por mí, a pesar de que os lo he pagado tan mal. Y cuando os haya dicho que me marcharé dentro de una hora, porque en breve he de dirigirme al extranjero, y que no descansaré hasta haber ganado el dinero gracias al cual me evitasteis la cárcel y pueda mandároslo, no creáis, Joe y Biddy queridos, que si pudiese devolvéroslo multiplicado por mil Podría pagaros la deuda que he contraído con vosotros y que dejaría de hacerlo si me fuese posible. Ambos estaban conmovidos por mis palabras y me suplicaron que no dijese nada más. - He de deciros aún otra cosa. Espero, querido Joe, que tendréis hijos a quienes amar y que en el rincón de esta chimenea algún pequeñuelo se sentará una noche de invierno y que os recordará a otro pequeñuelo que se marchó para siempre. No le digas, Joe, que fui ingrato; no le digas, Biddy, que fui poco generoso e injusto; decidle tan sólo que os honré a los dos por lo buenos y lo fieles que fuisteis y que, como hijo vuestro, yo dije que sería muy natural en él el llegar a ser un hombre mucho mejor que yo. - No le diremos - replicó Joe cubriéndose todavía los ojos con la manga, - no le diremos nada de eso, Pip, y Biddy tampoco se lo dirá. Ninguno de los dos. - Y ahora, a pesar de constarme que ya lo habéis hecho en vuestros bondadosos corazones, os ruego que me digáis si me habéis perdonado. Dejadme que oiga como me decís estas palabras, a fin de que pueda llevarme conmigo el sonido de ellas, y así podré creer que confiáis en mí y que me tendréis en mejor opinión en los tiempos venideros. - ¡Oh querido Pip! - exclamó Joe. - ¡Dios sabe que te perdono, en caso de que tenga algo que perdonarte! - ¡Amén! ¡Y Dios sabe que yo pienso lo mismo! - añadió Biddy. -Ahora dejadme subir para que contemple por última vez mi cuartito y para que permanezca en él sólo durante algunos instantes. Y luego, cuando haya comido y bebido con vosotros, acompañadme, Joe y Biddy, hasta el poste indicador del pueblo, antes de que nos despidamos definitivamente. Vendí todo lo que tenía, reuní tanto como me fue posible para llegar a un acuer do con mis acreedores, que me concedieron todo el tiempo necesario para pagarles, y luego me marché para reunirme con Herbert. Un mes después había abandonado Inglaterra, y dos meses más tarde era empleado de «Clarriker & Co.». Pasados cuatro meses, ya tomé los asuntos bajo mi exclusiva responsabilidad, porque la viga que atravesaba el techo de la sala de la casa de Mill Pond Bank donde viviera Provis había cesado de temblar a impulsos de los gruñidos y de los golpes de Bill Barley, y allí reinaba absoluta paz. Herbert había regresado a Inglaterra para casarse con Clara, y yo me quedé como único jefe de la sucursal de Oriente hasta que él regresara. Varios años pasaron antes de que yo fuese socio de la casa; pero fui feliz con Herbert y su esposa. Viví con frugalidad, pagué mis deudas y mantuve constante correspondencia con Biddy y Joe. Cuando fui socio a mi vez, Clarriker me hizo traición con respecto a Herbert; entonces declaró el secreto de las razones por las cuales Herbert había sido asociado a la casa, añadiendo que el tal secreto pesaba demasiado en su conciencia y no tenía más remedio que divulgarlo. Así, pues, lo hizo, y Herbert se quedó tan conmovido como asombrado, pero no por eso fuimos mejores amigos que antes. No debe creer el lector que nuestra firma era muy importante y que acumulábamos enormidades de dinero. Nuestros negocios eran limitados, pero teníamos excelente reputación y ganábamos lo suficiente para vivir. La habilidad y la actividad de Herbert eran tan grandes, que muchas veces me pregunté cómo pude figurarme ni por un momento que era un hombre inepto. Pero por fin comprendí que tal vez la ineptitud no estuvo en él, sino en mí. ...

El Español es una gran familia
Reglas relacionadas con los errores de r
Las Reglas Ortográficas de la R y la RR
Entre vocales, se escribe r cuando su sonido es suave, y rr, cuando es fuerte aunque sea una palabra derivada o compuesta que en su forma simple lleve r inicial. Por ejemplo: ligeras, horrores, antirreglamentario.
En castellano no es posible usar más de dos r
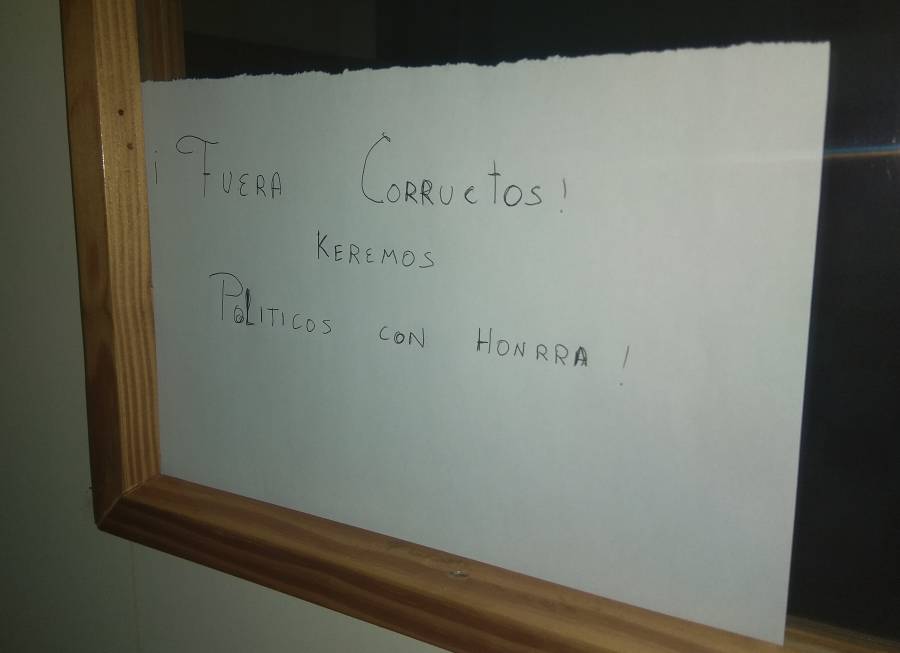 Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r
Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r Errores Ortográficos típicos con la palabra Perdono
Cómo se escribe perdono o perrdono?
Más información sobre la palabra Perdono en internet
Perdono en la RAE.
Perdono en Word Reference.
Perdono en la wikipedia.
Sinonimos de Perdono.
Palabras parecidas a perdono
La palabra bofetada
La palabra ocultaban
La palabra quisieras
La palabra quieres
La palabra temiese
La palabra fulgor
La palabra hacerla
Webs amigas:
Hoteles en Torremolinos . Ciclos formativos en Madrid . VPO en Madrid . - Hotel en Antequera