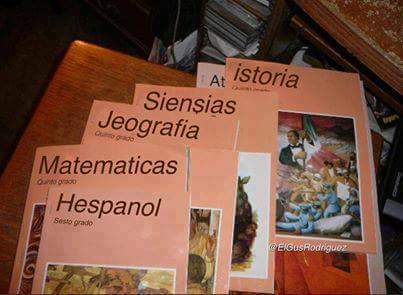Cual es errónea Digas o Dijas?
La palabra correcta es Digas. Sin Embargo Dijas se trata de un error ortográfico.
El Error ortográfico detectado en el termino dijas es que hay un Intercambio de las letras j;g con respecto la palabra correcta la palabra digas
Más información sobre la palabra Digas en internet
Digas en la RAE.
Digas en Word Reference.
Digas en la wikipedia.
Sinonimos de Digas.

la Ortografía es divertida
Algunas Frases de libros en las que aparece digas
La palabra digas puede ser considerada correcta por su aparición en estas obras maestras de la literatura.
En la línea 670
del libro La Bodega
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... «Es la chica del capataz de Marchamalo», decían a mi lao. «Bendito sea su pico: es un riuseñor». Y yo me ajogaba de pena sin saber por qué; y te veía delante de tus amigas, tan bonita como una santa, cantando la _saeta_, con las manos juntas, mirando al Cristo con esos ojasos que paecen espejos, en los que se veían toos los cirios de la procesión. Y yo, que había jugao contigo de pequeñuelo, creí que eras otra, que te habían cambiao de pronto; y sentí algo en la espalda, como si me arañasen con una navaja; y miré al buen Señor de las Espinas con envidia, porque cantabas para él como un pájaro y para él eran tus ojos; y me fartó poco pa dicile: «Señó, sea su mercé misericordioso con los pobres y déjeme un rato su puesto en la cruz. Na me importa que me vean desnúo, con enagüillas y los remos enclavaos, con tal que María de la Luz me orsequie con su voz de ángel...» --¡Loco!--decía la joven riendo.--¡Pamplinero! ¡Así me tienes chalaíta con esas mentiras que te traes! --Endimpués volví a oírte en la plaza de la Cárcel. Los pobrecitos presos, agarraos a las rejas, como si fuesen malas bestias, le cantaban al Señó unas cosas muy tristes, unas saetas hablando de sus jierros, de sus penitas, de la madre que lloraba por ellos, de sus hijitos que no podían besar. Y tú, entrañas mías, desde abajo contestabas con otras saetas, que eran un jipío durce como el de los ángeles, pidiendo al Señó que se apiadase de los infelices. Y yo entonses juré que te quería con toa mi arma, que habías de ser mía, y tuve tentasiones de gritar a los pobrecitos de las rejas: «Hasta la vista, compañeros; si esta mujer no me quiere, yo jago una barbariá: mato a arguien y el año que viene cantaré enjaulao con vosotros al Señó de las Espinas.» --Rafaé, no seas bárbaro--dijo la muchacha con cierto temor.--No digas esas cosas; eso es tentar la paciencia de Dios. ...
En la línea 1472
del libro La Bodega
del afamado autor Vicente Blasco Ibañez
... --Lo que tú le digas que haga, eso hará... Ferminillo, no me abandones, protégeme. Tú eres mi patrón; quisiera ponerte en un altar y encenderte velas y rezarte una letanía. Fermín; santito mío: no me dejes, defiéndeme. Ablanda aquel peñasco, de corazón; agárrame, porque si no, me caigo y voy a presidio o a la casa de los locos. ...
En la línea 1463
del libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
del afamado autor Miguel de Cervantes Saavedra
... -Naturalmente eres cobarde, Sancho -dijo don Quijote-, pero, porque no digas que soy contumaz y que jamás hago lo que me aconsejas, por esta vez quiero tomar tu consejo y apartarme de la furia que tanto temes; mas ha de ser con una condición: que jamás, en vida ni en muerte, has de decir a nadie que yo me retiré y aparté deste peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos; que si otra cosa dijeres, mentirás en ello, y desde ahora para entonces, y desde entonces para ahora, te desmiento, y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pensares o lo dijeres. ...
En la línea 1677
del libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
del afamado autor Miguel de Cervantes Saavedra
... -Digo, Sancho -respondió don Quijote-, que sea como tú quisieres, que no me parece mal tu designio; y digo que de aquí a tres días te partirás, porque quiero que en este tiempo veas lo que por ella hago y digo, para que se lo digas. ...
En la línea 2262
del libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
del afamado autor Miguel de Cervantes Saavedra
... Y avísote que no digas nada a nadie, ni a los que con nosotros vienen, de lo que aquí hemos departido y tratado; que, pues Dulcinea es tan recatada que no quiere que se sepan sus pensamientos, no será bien que yo, ni otro por mí, los descubra. ...
En la línea 2595
del libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
del afamado autor Miguel de Cervantes Saavedra
... Lo primero, quiero, Lotario, que me digas si conoces a Anselmo, mi marido, y en qué opinión le tienes; y lo segundo, quiero saber también si me conoces a mí. ...
En la línea 7352
del libro La Regenta
del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»
... y no digas que bueno a la primer promesa; deja que suba el precio. ...
En la línea 359
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... —¡Y para qué quiero yo té, desventurada!… —dijo el otro en un tono tan descompuesto, que a Jacinta se le saltaron las lágrimas—. ¡Té… !, lo que quiero es tu perdón, el perdón de la humanidad, a quien he ofendido, a quien he ultrajado y pisoteado. Di que sí… Hay momentos en la vida de los pueblos, digo, en la vida de los hombres, en que uno debiera tener mil bocas para con todas ellas a la vez… expresar la, la, la… Sería uno un coro… eso, eso… Porque yo he sido malo, no me digas que no, no me lo digas… ...
En la línea 770
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... —Vaya, no digas tonterías. Puede que entre a saludarte; pero saldrá en seguida. ¿Quién ha entrado ahora?… ¡Ah!, me parece que es Guillermina. ...
En la línea 1026
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... —Vaya, hijo, no digas exprisiones… ...
En la línea 1432
del libro Fortunata y Jacinta
del afamado autor Benito Pérez Galdós
... —Por Dios, no me digas eso —murmuró Jacinta, después de una pausa en que quiso hablar y no pudo. ...
En la línea 321
del libro El príncipe y el mendigo
del afamado autor Mark Twain
... –¿El rey tu padre? ¡Oh, hijo mío! No digas esas palabras, que pueden traerte la muerte, y la ruina para todos los que están cerca de ti. Sacude ese horrible sueño. Recobra tu pobre memoria errante. Mírame. ¿No soy yo tu madre, la que te ha dado el ser y tanto te ha amado? ...
En la línea 364
del libro El príncipe y el mendigo
del afamado autor Mark Twain
... –¡Cuidado con tu lengua, loco insensato, y no digas nuestro nombre! Yo tomaré un nombre nuevo, de inmediato, para engañar el olfato de los perros de la ley. ¡Cuidado con tu lengua, te lo ordeno! ...
En la línea 535
del libro El príncipe y el mendigo
del afamado autor Mark Twain
... –Te conozco. Eres un muchacho bueno y todo lo mereces. Terminaron tus desazones, porque ha llegado la hora de tu recompensa. Cava aquí cada siete días y siempre encontrarás el mismo tesoro: doce peniques nuevos y brillantes. No se lo digas a nadie y guarda el secreto. ...
En la línea 1046
del libro El príncipe y el mendigo
del afamado autor Mark Twain
... –Tienes razón; no digas más. Ya veras cómo cualquier sufrimiento que pueda imponer el rey de Inglaterra a un súbdito, con arreglo a la ley, lo padecerá él mismo mientras ocupa el sitio de un vasallo. ...
En la línea 869
del libro Niebla
del afamado autor Miguel De Unamuno
... –Pues no me lo digas si no quieres. ...
En la línea 877
del libro Niebla
del afamado autor Miguel De Unamuno
... –Hombre, cálmate, y no digas disparates… ...
En la línea 913
del libro Niebla
del afamado autor Miguel De Unamuno
... –Pero ven acá, chiquilla, hablemos fríamente y no digas ni hagas tonterías. Olvida eso. Yo creo que debes aceptarle… ...
En la línea 931
del libro Niebla
del afamado autor Miguel De Unamuno
... –No te sulfures así, polvorilla, ni digas esas cosas, porque vamos a reñir de veras. Nadie te habla de eso. Y todo lo que te digo y aconsejo es por tu bien. ...
En la línea 1255
del libro Sandokán: Los tigres de Mompracem
del afamado autor Emilio Salgàri
... —¡No lo digas, amor mío, porque adonde te lleven iré a buscarte! ...
En la línea 1359
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... - Si piensas de este modo - replicó Biddy -, no tengo inconveniente en que lo digas. Repítelo si te parece bien. ...
En la línea 1998
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... Después de reflexionar profundamente acerca del asunto, mientras, a la mañana siguiente, me vestía en E1 Jabalí , resolví decir a mi tutor que abrigaba dudas de que Orlick fuese el hombre apropiado para ocupar un cargo de confianza en casa de la señorita Havisham. - Desde luego, Pip, no es el hombre apropiado - dijo mi tutor, muy convencido de la verdad de estas palabras, - porque el hombre que ocupa un lugar de confianza nunca es el más indicado. Parecía muy satisfecho de enterarse de que aquel empleo especial no lo ocupase, excepcionalmente, el hombre apropiado, y muy complacido escuchó las noticias que le di acerca de Orlick. - Muy bien, Pip - observó en cuanto hube terminado -. Voy a ir inmediatamente a despedir a nuestro amigo. Algo alarmado al enterarme de que quería obrar con tanta rapidez, le aconsejé esperar un poco, y hasta le indiqué la posibilidad de que le resultase difícil tratar con nuestro amigo. - ¡Oh, no, no se mostrará difícil! - aseguró mi tutor, doblando, confiado, su pañuelo de seda-. Me gustaría ver cómo podrá contradecir mis argumentos. Como debíamos regresar juntos a Londres en la diligencia del mediodía y yo me desayuné tan aterrorizado a causa de Pumblechook que apenas podía sostener mi taza, esto me dio la oportunidad de decirle que deseaba dar un paseo y que seguiría la carretera de Londres mientras él estuviese ocupado, y que me hiciera el favor de avisar al cochero de que subiría a la diligencia en el lugar en que me encontrasen. Así pude alejarme de EL Jabalí Azul inmediatamente después de haber terminado el desayuno. Y dando una vuelta de un par de millas hacia el campo y por la parte posterior del establecimiento de Pumblechook, salí otra vez a la calle Alta, un poco más allá de aquel peligro, y me sentí, relativamente , en seguridad. Me resultaba muy agradable hallarme de nuevo en la tranquila y vieja ciudad, sin que me violentase encontrarme con alguien que al reconocerme se quedase asombrado. Incluso uno o dos tenderos salieron de sus tiendas y dieron algunos pasos en la calle ante mí, con objeto de volverse, de pronto, como si se hubiesen olvidado algo, y cruzar por mi lado para contemplarme. En tales ocasiones, ignoro quién de los dos, si ellos o yo, fingíamos peor; ellos por no fingir bien, y yo por pretender que no me daba cuenta. Sin embargo, mi posición era muy distinguida, y aquello no me resultaba molesto, hasta que el destino me puso en el camino del desvergonzado aprendiz de Trabb. Mirando a lo largo de la calle y en cierto punto de mi camino, divisé al aprendiz de Trabb atándose a sí mismo con una bolsa vacía de color azul. Persuadido de que lo mejor sería mirarle serenamente, fingiendo no reconocerle, lo cual, por otra parte, bastaría tal vez para contenerle e impedirle hacer alguna de sus trastadas, avancé con expresión indiferente, y ya me felicitaba por mi propio éxito, cuando, de pronto, empezaron a temblar las rodillas del aprendiz de Trabb, se le erizó el cabello, se le cayó la gorra y se puso a temblar de pies a cabeza, tambaleándose por el centro de la calle y gritando a los transeúntes: - ¡Socorro! ¡Sostenedme! ¡Tengo mucho miedo! Fingía hallarse en el paroxismo del terror y de la contrición a causa de la dignidad de mi porte. Cuando pasé por su lado le castañeteaban los dientes y, con todas las muestras de extremada humillación, se postró en el polvo. Tal escena me resultó muy molesta, pero aún no era nada para lo que me esperaba. No había andado doscientos pasos, cuando, con gran terror, asombro e indignación por mi parte, vi que se me acercaba otra vez el aprendiz de Trabb. Salía de una callejuela estrecha. Llevaba colgada sobre el hombro la bolsa azul y en sus ojos se advertían inocentes intenciones, en tanto que su porte indicaba su alegre propósito de dirigirse a casa de Trabb. Sobresaltado, advirtió mi presencia y sufrió un ataque tan fuerte como el anterior; 117 pero aquella vez sus movimientos fueron rotativos y se tambaleó dando vueltas alrededor de mí, con las rodillas más temblorosas que nunca y las manos levantadas, como si me pidiese compasión. Sus sufrimientos fueron contemplados con el mayor gozo por numerosos espectadores, y yo me quedé confuso a más no poder. No había avanzado mucho, descendiendo por la calle, cuando, al hallarme frente al correo, volví a ver al chico de Trabb que salía de otro callejón. Aquella vez, sin embargo, estaba completamente cambiado. Llevaba la bolsa azul de la misma manera como yo mi abrigo, y se pavoneaba a lo largo de la acera, yendo hacia mí, pero por el lado opuesto de la calle y seguido por un grupo de amigachos suyos a quienes decía de vez en cuando, haciendo un ademán: - ¿No lo habéis visto? Es imposible expresar con palabras la burla y la ironía del aprendiz de Trabb, cuando, al pasar por mi lado, se alzó el cuello de la camisa, se echó el cabello a un lado de la cabeza, puso un brazo en jarras, se sonrió con expresión de bobería, retorciendo los codos y el cuerpo, y repitiendo a sus compañeros: - ¿No lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? Inmediatamente, sus amigos empezaron a gritarme y a correr tras de mí hasta que atravesé el puente, como gallina perseguida y dando a entender que me conocieron cuando yo era herrero. Ése fue el coronamiento de mi desgracia de aquel día, que me hizo salir de la ciudad como si. por decirlo así, hubiese sido arrojado por ella, hasta que estuve en el campo. Pero, de no resolverme entonces a quitar la vida al aprendiz de Trabb, en realidad no podía hacer otra cosa sino aguantarme. Hubiera sido fútil y degradante el luchar contra él en la calle o tratar de obtener de él otra satisfacción inferior a la misma sangre de su corazón. Además, era un muchacho a quien ningún hombre había podido golpear; más parecía una invulnerable y traviesa serpiente que, al ser acorralada, lograba huir por entre las piernas de su enemigo y aullando al mismo tiempo en son de burla. Sin embargo, al día siguiente escribí al señor Trabb para decirle que el señor Pip se vería en la precisión de interrumpir todo trato con quien de tal manera olvidaba sus deberes para con la sociedad teniendo a sus órdenes a un muchacho que excitaba el desprecio en toda mente respetable. La diligencia que llevaba al señor Jaggers llegó a su debido tiempo; volví a ocupar mi asiento y llegué salvo a Londres, aunque no entero, porque me había abandonado mi corazón. Tan pronto como llegué me apresuré a mandar a Joe un bacalao y una caja de ostras, en carácter de desagravio, como reparación por no haber ido yo mismo, y luego me dirigí a la Posada de Barnard. Encontré a Herbert comiendo unos fiambres y muy satisfecho de verme regresar. Después de mandar al Vengador al café para que trajesen algo más que comer, comprendí que aquella misma tarde debía abrir mi corazón a mi amigo y compañero. Como era imposible hacer ninguna confidencia mientras el Vengador estuviese en el vestíbulo, el cual no podía ser considerado más que como una antecámara del agujero de la cerradura, le mandé al teatro. Difícil sería dar una prueba más de mi esclavitud con respecto a aquel muchacho que esta constante preocupación de buscarle algo que hacer. Y a veces me veía tan apurado, que le mandaba a la esquina de Hyde Park para saber qué hora era. Después de comer nos sentamos apoyando los pies en el guardafuegos. Entonces dije a Herbert: - Mi querido amigo, tengo que decirte algo muy reservado. - Mi querido Haendel - dij o él, a su vez, - aprecio y respeto tu confianza. - Es con respecto a mí mismo, Herbert – añadí, - y también se refiere a otra persona. Herbert cruzó los pies, miró al fuego con la cabeza ladeada y, en vista de que transcurrían unos instantes sin que yo empezase a hablar, me miró. -Herbert - dije poniéndole una mano en la rodilla. - Amo, mejor dicho, adoro a Estella. En vez de asombrarse, Herbert replicó, como si fuese la cosa más natural del mundo: - Perfectamente. ¿Qué más? - ¡Cómo, Herbert! ¿Esto es lo que me contestas? - Sí, ¿y qué más? - repitió Herbert. - Desde luego, ya estaba enterado de eso. - ¿Cómo lo sabías? - pregunté. - ¿Que como lo sé, Haendel? Pues por ti mismo. -Nunca te dije tal cosa. - ¿Que nunca me lo has dicho? Cuando te cortas el pelo, tampoco vienes a contármelo, pero tengo sentidos que me permiten observarlo. Siempre la has adorado, o, por lo menos, desde que yo te conozco. Cuando viniste aquí, te trajiste tu adoración para ella al mismo tiempo que tu equipaje. No hay necesidad de que me lo digas, porque me lo has estado refiriendo constantemente durante todo el día. Cuando me 118 referiste tu historia, del modo más claro me diste a entender que habías estado adorándola desde el momento en que la viste, es decir, cuando aún eras muy joven. - Muy bien - contesté, pensando que aquello era algo nuevo, aunque no desagradable.- Nunca he dejado de adorarla. Ella ha regresado convertida en una hermosa y elegante señorita. Ayer la vi. Y si antes la adoraba, ahora la adoro doblemente. - F'elizmente para ti, Haendel - dijo Herbert, - has sido escogido y destinado a ella. Sin que nos metamos en terreno prohibido, podemos aventurarnos a decir que no puede existir duda alguna entre nosotros con respecto a este hecho. ¿Tienes ya alguna sospecha sobre cuáles son las ideas de Estella acerca de tu adoración? Moví tristemente la cabeza. -¡Oh!-exclamé-. ¡Está a millares de millas lejos de mí! - Paciencia, mi querido Haendel. Hay que dar tiempo al tiempo. ¿Tienes algo más que comunicarme? - Me avergüenza decirlo – repliqué, - y, sin embargo, no es peor decirlo que pensarlo. Tú me consideras un muchacho de suerte y, en realidad, lo soy. Ayer, como quien dice, no era más que un aprendiz de herrero; pero hoy, ¿quién podrá decir lo que soy? - Digamos que eres un buen muchacho, si no encuentras la frase - replicó Herbert sonriendo y golpeando con su mano el dorso de la mía. - Un buen muchacho, impetuoso e indeciso, atrevido y tímido, pronto en la acción y en el ensueño: toda esta mezcla hay de ti. Me detuve un momento para reflexionar acerca de si, verdaderamente, había tal mezcla en mi carácter. En conjunto, no me pareció acertado el análisis, pero no creí necesario discutir acerca de ello. - Cuando me pregunto lo que pueda ser hoy, Herbert - continué -, me refiero a mis pensamientos. Tú dices que soy un muchacho afortunado. Estoy persuadido de que no he hecho nada para elevarme en la vida y que la fortuna por sí sola me ha levantado. Esto, naturalmente, es tener suerte. Y, sin embargo, cuando pienso en Estella… - Y también cuando no piensas - me interrumpió Herbert mirando al fuego, cosa que me pareció bondadosa por su parte. - Entonces, mi querido Herbert, no puedo decirte cuán incierto y supeditado me siento y cuán expuesto a centenares de contingencias. Sin entrar en el terreno prohibido, como tú dijiste hace un momento, puedo añadir que todas mis esperanzas dependen de la constancia de una persona (aunque no la nombre). Y aun en el mejor caso, resulta incierto y desagradable el saber tan sólo y de un modo tan vago cuáles son estas esperanzas. A1 decir eso alivié mi mente de lo que siempre había estado en ella, en mayor o menor grado, aunque, sin duda alguna, con mayor intensidad desde el día anterior. - Me parece, Haendel - contestó Herbert con su acento esperanzado y alegre, - que en el desaliento de esa tierna pasión miramos el pelo del caballo regalado con una lente de aumento. También me parece que al concentrar nuestra atención en el examen, descuidamos por completo una de las mejores cualidades del animal. ¿No me dijiste que tu tutor, el señor Jaggers, te comunicó desde el primer momento que no tan sólo tendrías grandes esperanzas? Y aunque él no te lo hubiera dicho así, a pesar de que esta suposición es muy aventurada, ¿puedes creer que, entre todos los hombres de Londres, el señor Jaggers es capaz de sostener tales relaciones contigo si no estuviese seguro del terreno que pisa? Contesté que me era imposible negar la verosimilitud de semejante suposición. Dije eso, como suele verse en muchos casos, cual si fuese una concesión que de mala gana hacía a la verdad y a la justicia, como si, en realidad, me hubiese gustado poder negarlo. - Indudablemente, éste es un argumento poderoso - dij o Herbert, - y me parece que no podrías encontrar otro mejor. Por lo demás, no tienes otro recurso que el de conformarte durante el tiempo que estés bajo la tutoría del señor Jaggers, así como éste ha de esperar el que le háya fijado su cliente. Antes de que hayas cumplido los veintiún años no podrás enterarte con detalles de este asunto, y entonces tal vez te darán más noticias acerca del particular. De todos modos, cada día te aproximas a ello, porque por fin no tendrás más remedio que llegar. - ¡Qué animoso y esperanzado eres! - dije admirando, agradecido, sus optimistas ideas. - No tengo más remedio que ser así - contestó Herbert, - porque casi no poseo otra cosa. He de confesar, sin embargo, que el buen sentido que me alabas no me pertenece, en realidad, sino que es de mi padre. La única observación que le oí hacer con respecto a tu historia fue definitiva: «Sin duda se trata de un asunto serio, porque, de lo contrario, no habría intervenido el señor Jaggers.» Y ahora, antes que decir otra cosa acerca de mi padre o del hijo de mi padre, corresponderé a tu confianza con la mía propia y por un momento seré muy antipático para ti, es decir, positivamente repulsivo. 119 - ¡Oh, no, no lo lograrás! - exclamé. - Sí que lo conseguiré - replicó -. ¡A la una, a las dos y a las tres! Voy a ello. Mi querido amigo Haendel - añadió, y aunque hablaba en tono ligero lo hacía, sin embargo, muy en serio. - He estado reflexionando desde que empezamos a hablar y a partir del momento en que apoyamos los pies en el guardafuegos, y estoy seguro de que Estella no forma parte de tu herencia, porque, como recordarás, tu tutor jamás se ha referido a ella. ¿Tengo razón, a juzgar por lo que me has dicho, al creer que él nunca se refirió a Estella, directa o indirectamente, en ningún sentido? ¿Ni siquiera insinuó, por ejemplo, que tu protector tuviese ya un plan formado con respecto a tu casamiento? - Nunca. - Ahora, Haendel, ya no siento, te doy mi palabra, el sabor agrio de estas uvas. Puesto que no estás prometido a ella, ¿no puedes desprenderte de ella? Ya te dije que me mostraría antipático. Volví la cabeza y pareció que soplaba en mi corazón con extraordinaria violencia algo semejante a los vientos de los marjales que procedían del mar, y experimenté una sensación parecida a la que sentí la mañana en que abandoné la fragua, cuando la niebla se levantaba solemnemente y cuando apoyé la mano en el poste indicador del pueblo. Por unos momentos reinó el silencio entre nosotros. - Sí; pero mi querido Haendel - continuó Herbert como si hubiésemos estado hablando en vez de permanecer silenciosos, - el hecho de que esta pasión esté tan fuertemente arraigada en el corazón de un muchacho a quien la Naturaleza y las circunstancias han hecho tan romántico la convierten en algo muy serio. Piensa en la educación de Estella y piensa también en la señorita Havisham. Recuerda lo que es ella, y aquí es donde te pareceré repulsivo y abominable. Todo eso no puede conducirte más que a la desgracia. - Lo sé, Herbert - contesté con la cabeza vuelta -, pero no puedo remediarlo. - ¿No te es posible olvidarla? - Completamente imposible. - ¿No puedes intentarlo siquiera? - De ninguna manera. - Pues bien - replicó Herbert poniéndose en pie alegremente, como si hubiese estado dormido, y empezando a reanimar el fuego -. Ahora trataré de hacerme agradable otra vez. Dio una vuelta por la estancia, levantó las cortinas, puso las sillas en su lugar, ordenó los libros que estaban diseminados por la habitación, miró al vestíbulo, examinó el interior del buzón, cerró la puerta y volvió a sentarse ante el fuego. Y cuando lo hizo empezó a frotarse la pierna izquierda con ambas manos. - Me disponía a decirte unas palabras, Haendel, con respecto a mi padre y al hijo de mi padre. Me parece que apenas necesita observar el hijo de mi padre que la situación doméstica de éste no es muy brillante. - Siempre hay allí abundancia, Herbert - dije yo, con deseo de alentarle. - ¡Oh, sí! Lo mismo dice el basurero, muy satisfecho, y también el dueño de la tienda de objetos navales de la callejuela trasera. Y hablando en serio, Haendel, porque el asunto lo es bastante, conoces la situación tan bien como yo. Supongo que reinó la abundancia en mi casa cuando mi padre no había abandonado sus asuntos. Pero si hubo abundancia, ya no la hay ahora. ¿No te parece haber observado en tu propia región que los hijos de los matrimonios mal avenidos son siempre muy aficionados a casarse cuanto antes? Ésta era una pregunta tan singular, que en contestación le pregunté: - ¿Es así? - Lo ignoro, y por eso te lo pregunto - dijo Herbert; - y ello porque éste es el caso nuestro. Mi pobre hermana Carlota, que nació inmediatamente después de mí y murió antes de los catorce años, era un ejemplo muy notable. La pequeña Juanita es igual. En su deseo de establecerse matrimonialmente, cualquiera podría suponer que ha pasado su corta existencia en la contemplación perpetua de la felicidad doméstica. El pequeño Alick, a pesar de que aún va vestido de niño, ya se ha puesto de acuerdo para unirse con una personita conveniente que vive en Kew. Y, en realidad, me figuro que todos estamos prometidos, a excepción del pequeño. - ¿De modo que también lo estás tú? - pregunté. - Sí - contestó Herbert, - pero esto es un secreto. Le aseguré que lo guardaría y le rogué que me diese más detalles. Había hablado con tanta comprensión acerca de mi propia debilidad, que deseaba conocer algo acerca de su fuerza. - ¿Puedes decirme cómo se llama? - pregunté. - Clara - dijo Herbert. - ¿Vive en Londres? - Sí. Tal vez debo mencionar - añadió Herbert, que se había quedado muy desanimado desde que empezamos a hablar de tan interesante asunto - que está por debajo de las tontas preocupaciones de mi 120 madre acerca de la posición social. Su padre se dedicó a aprovisionar de vituallas los barcos de pasajeros. Creo que era una especie de sobrecargo. - ¿Y ahora qué es? - pregunté. - Tiene una enfermedad crónica - contestó Herbert. - ¿Y vive… ? - En el primer piso - contestó Herbert. Eso no era lo que yo quería preguntar, porque quise referirme a sus medios de subsistencia -. Yo nunca le he visto - continuó Herbert -, porque desde que conocí a Clara, siempre permanece en su habitación del piso superior. Pero le he oído constantemente. Hace mucho ruido y grita y golpea el suelo con algún instrumento espantoso. Al mirarme se echó a reír de buena gana, y, por un momento, Herbert recobró su alegre carácter. - ¿Y no esperas verle? - pregunté. - ¡Oh, sí, constantemente! - contestó Herbert -. Porque cada vez que le oigo me figuro que se caerá a través del techo. No sé cómo resisten las vigas. Después de reírse otra vez con excelente humor, recobró su tristeza y me dijo que en cuanto empezase a ganar un capital se proponía casarse con aquella joven. Y añadió, muy convencido y desalentado: - Pero no es posible casarse, según se comprende, en tanto que uno ha de observar alrededor de sí. Mientras contemplábamos el fuego y yo pensaba en lo difícil que era algunas veces el conquistar un capital, me metía las manos en los bolsillos. En uno de ellos me llamó la atención un papel doblado que encontré, y al abrirlo vi que era el prospecto que me entregó Joe, referente al célebre aficionado provincial de fama extraordinaria. - ¡Dios mío! - exclamé involuntariamente y en voz alta -. Me había olvidado que era para esta noche. Eso cambió en un momento el asunto de nuestra conversación, y apresuradamente resolvimos asistir a tal representación. Por eso, en cuanto hube resuelto consolar y proteger a Herbert en aquel asunto que tanto importaba a su corazón, valiéndome de todos los medios practicables e impracticables, y cuando Herbert me hubo dicho que su novia me conocía de referencia y que me presentaría a ella, nos estrechamos cordialmente las manos para sellar nuestra mutua confianza, apagamos las bujías, arreglamos el fuego, cerramos la puerta y salimos en busca del señor Wopsle y de Dinamarca. ...
En la línea 2021
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... En vano trataría de describir el asombro y la alarma de Herbert cuando, una vez sentados los tres ante el fuego, le referí toda la historia. Baste decir que vi mis propios sentimientos reflejados en el rostro de Herbert y, entre ellos, de un modo principal, mi repugnancia hacia el hombre que tanto había hecho por mí. Habría bastado para establecer una división entre aquel hombre y nosotros, si ya no hubiesen existido otras causas que nos alejaban bastante, el triunfo que expresó al tratarse de mi historia. Y a excepción de su molesta convicción de haberse enternecido en una ocasión, desde su llegada, acerca de lo cual empezó a 162 hablar a Herbert en cuanto hube terminado mi revelación, no tuvo la menor sospecha de la posibilidad de que yo no estuviese satisfecho con mi buena fortuna. Su envanecimiento de que había hecho de mí un caballero y de que había venido a verme representar tal papel, utilizando sus amplios recursos, fue expresado no tan sólo con respecto a mí, sino también para mí mismo. Y no hay duda de que llegó a la conclusión de que tal envanecimiento era igualmente agradable para él y para mí y de que ambos debíamos estar orgullosos de ello. - Aunque, fíjese, amigo de Pip - dijo a Herbert después de hablar por algún tiempo: - sé muy bien que, a mi llegada, por espacio de medio minuto me enternecí. Se lo dije así mismo a Pip. Pero no se inquiete usted por eso. No en vano he hecho de Pip un caballero, como él hará un caballero de usted, para que yo no sepa lo que debo a ustedes dos. Querido Pip y amigo de Pip, pueden ustedes estar seguros de que en adelante me callaré acerca del particular. Me he callado después de aquel minuto en que, sin querer, me enternecí; callado estoy ahora, y callado seguiré en adelante. - Ciertamente - dijo Herbert, aunque en su acento no se advertía que tales palabras le hubiesen consolado lo más mínimo, pues se quedó perplejo y deprimido. Ambos deseábamos con toda el alma que nuestro huésped se marchara a su vivienda y nos dejara solos; pero él, sin duda alguna, tenía celos de dejarnos juntos y se quedó hasta muy tarde. Eran las doce de la noche cuando le llevé a la calle de Essex y le dejé en seguridad ante la oscura puerta de su habitación. Cuando se cerró tras él, experimenté el primer momento de alivio que había conocido desde la primera noche de su llegada. Como no estaba por completo tranquilo, pues recordaba con cierto temor al hombre a quien sorprendí en la escalera, observé alrededor de nosotros cuando salí ya anochecido, con mi huésped, y también al regresar a mi casa iba vigilando en torno de mí. Es muy difícil, en una gran ciudad, el evitar el recelo de que todos nos observan cuando la mente conoce el peligro de que ocurra tal cosa, y por eso no podía persuadirme de que las personas que pasaban por mi lado no tenían el menor interés en mis movimientos. Los pocos que pasaban seguían sus respectivos caminos, y la calle estaba desierta cuando regresé al Temple. Nadie había salido con nosotros por la puerta y nadie entró por ella conmigo. Al cruzar junto a la fuente vi las ventanas iluminadas y tranquilas de las habitaciones de Provis, y cuando me quedé unos momentos ante la puerta de la casa en que vivía, antes de subir la escalera, Garden Court estaba tan apacible y desierto como la misma escalera al subir por ella. Herbert me recibió con los brazos abiertos, y nunca como entonces me pareció cosa tan confortadora el tener un verdadero amigo. Después de dirigirme algunas palabras de simpatía y de aliento, ambos nos sentamos para discutir el asunto. ¿Qué debía hacerse? La silla que había ocupado Provis seguía en el mismo lugar, porque tenía un modo especial, propio de su costumbre de habitar en una barraca, de permanecer inquieto en un sitio y dedicándose sucesivamente a manipular con su pipa y su tabaco malo, su cuchillo y su baraja y otros chismes semejantes. Digo, pues, que su silla seguía en el mismo sitio que él había ocupado. Herbert, sin darse cuenta, la tomó, pero, al notarlo, la empujó a un lado y tomó otra. Después de eso no tuvo necesidad de decir que había cobrado aversión hacia mi protector, ni yo tampoco la tuve de confesar la que sentía, de manera que nos hicimos esta mutua confidencia sin necesidad de cambiar una sola palabra. - ¿Qué te parece que se puede hacer? - pregunté a Herbert después que se hubo sentado. - Mi pobre amigo Haendel - replicó, apoyando la cabeza en sus manos, - estoy demasiado anonadado para poder pensar. - Lo mismo me ocurrió a mí, Herbert, en los primeros momentos de su llegada. No obstante, hay que hacer algo. Ese hombre se propone realizar varios gastos importantes… , comprar caballos, coches y toda suerte de cosas ostentosas. Es preciso buscar la manera de impedírselo. - ¿Quieres decirme con eso que no puedes aceptar… ? - ¿Cómo podría? - le interrumpí aprovechando la pausa de Herbert-. ¡Piensa en él! ¡Fíjate en él! Un temblor involuntario pasó par nosotros. -Además, temo, Herbert, que ese hombre siente un fuerte e intenso afecto para mí. ¿Se ha visto alguna vez cosa igual? - ¡Pobre Haendel! - repitió Herbert. - Por otra parte – proseguí, - aunque me niegue a recibir nada más de él, piensa en lo que ya le debo. Independientemente de todo eso, recuerda que he contraído muchas deudas, demasiadas para mí; que ya no puedo tener esperanzas de ninguna clase. Además, he sido educado sin propósito de tomar ninguna profesión, y para esta razón no sirvo para nada. - Bueno, bueno - exclamó Herbert. - No digas que no sirves para nada. 163 - ¿Para qué? Tan sólo hay una cosa para la que tal vez podría ser útil, y es alistarme como soldado. Ya lo habría hecho, mi querido Herbert, de no haber deseado tomar antes el consejo que puedo esperar de tu amistad y de tu afecto. Al pronunciar estas palabras, la emoción me impidió continuar, pero Herbert, a excepción de que me tomó con fuerza la mano, fingió no haberlo advertido. - De cualquier modo que sea, mi querido Haendel - dijo luego, - la profesión de soldado no te conviene. Si fueras a renunciar a su protección y a sus favores, supongo que lo harías con la débil esperanza de poder pagarle un día lo que ya has recibido. Y si te fueras soldado, tal probabilidad no podría ser muy segura. Además, es absurdo. Estarías mucho mejor en casa de Clarriker, a pesar de ser pequeña. Ya sabes que tengo esperanzas de llegar a ser socio de la casa. ¡Pobre muchacho! Poco sospechaba gracias a qué dinero. - Pero hay que tener en cuenta otra cosa - continuó Herbert. - Ese hombre es ignorante, aunque tiene un propósito decidido, hijo de una idea fija durante mucho tiempo. Además, me parece (y tal vez me equivoque con respecto a él) que es hombre de carácter feroz en sus decisiones. - Así es. Me consta - le contesté -. Voy a darte ahora pruebas de eso. Y le dije lo que no había mencionado siquiera en mi narración, es decir, su encuentro con el otro presidiario. - Pues fíjate en eso - observó Herbert. - Él viene aquí con peligro de su vida, para realizar su idea fija. Si cuando ya se dispone a ejecutarla, después de sus trabajos, sus penalidades y su larga espera, se lo impides de un modo u otro, destruyes sus ilusiones y haces que toda su fortuna no tenga ya para él ningún valor. ¿No te das cuenta de lo que podría hacer, en su desencanto? - Lo he visto, Herbert, y he soñado con eso desde la noche fatal de su llegada. Nada se me ha representado con mayor claridad que el hecho de ponerle en peligro de ser preso. - Entonces, no tengas duda alguna - me contestó Herbert - de que habría gran peligro de que se dejara coger. Ésta es la razón de que ese hombre tenga poder sobre ti mientras permanezca en Inglaterra, y no hay duda de que apelaría a ese último extremo en caso de que tú le abandonaras. Me horrorizaba tanto aquella idea, que desde el primer momento me atormentó, y mis reflexiones acerca del particular llegaron a producirme la impresión de que yo podría convertirme, en cierto modo, en su asesino. Por eso no pude permanecer sentado y, levantándome, empecé a pasear par la estancia. Mientras tanto, dije a Herbert que, aun en el caso de que Provis fuese reconocido y preso, a pesar de sí mismo, yo no podría menos de considerarme, aunque inocente, como el autor de su muerte. Y así era, en efecto, pues aun cuando me consideraba desgraciado teniéndole cerca de mí y habría preferido pasar toda mi vida trabajando en la fragua con Joe, aun así, no era eso lo peor, sino lo que podía ocurrir todavía. Era inútil pretender despreocuparnos del asunto, y por eso seguíamos preguntándonos qué debía hacerse. - Lo primero y principal - dijo Herbert - es sacarlo de Inglaterra. Tendrás que marcharte con él, y así no se resistirá. - Pero aunque lo lleve a otro país, ¿podré impedir que regrese? - Mi querido Haendel, es inútil decirte que Newgate está en la calle próxima y que, por consiguiente, resulta aquí más peligroso que en otra parte cualquiera el darle a entender tus intenciones y causarle un disgusto que lo lleve a la desesperación. Tal vez se podría encontrar una excusa hablándole del otro presidiario, o de un hecho cualquiera de su vida, a fin de inducirle a marchar. Pero lo bueno del caso - exclamé deteniéndome ante Herbert y tendiéndole las manos abiertas, como para expresar mejor lo desesperado del asunto - es que no sé nada absolutamente de su vida. A punto estuve de volverme loco una noche en que permanecí sentado aquí ante él, viéndole tan ligado a mí en sus desgracias y en su buena fortuna y, sin embargo, tan desconocido para mí, a excepción de su aspecto y situación míseros de los días de mi niñez en que me aterrorizó. Herbert se levantó, pasó su brazo por el mío y los dos echamos a andar de un lado a otro de la estancia, fijándonos en los dibujos de la alfombra. - Haendel - dijo Herbert, deteniéndose. - ¿estás convencido de que no puedes aceptar más beneficios de él? - Por completo. Seguramente tú harías lo mismo, de encontrarte en mi lugar. - ¿Y estás convencido de que debes separarte por completo de él? - ¿Eso me preguntas? - Por otra parte, comprendo que tengas, como tienes, esta consideración por la vida que él ha arriesgado por tu causa y que estés decidido a salvarle, si es posible. En tal caso, no tienes más remedio que sacarlo de 164 Inglaterra antes de poner en obra tus deseos personales. Una vez logrado eso, líbrate de él, en nombre de Dios; los dos juntos ya encontraremos los medios, querido amigo. Fue para mí un consuelo estrechar las manos de Herbert después que hubo dicho estas palabras, y, hecho esto, reanudamos nuestro paseo por la estancia. - Ahora, Herbert – dije, - conviene que nos enteremos de su historia. No hay más que un medio de lograrlo, y es el de preguntársela directamente. - Sí, pregúntale acerca de eso - dijo Herbert - cuando nos sentemos a tomar el desayuno. Efectivamente, el día anterior, al despedirse de Herbert, había anunciado que vendría a tomar el desayuno con nosotros. Decididos a poner en obra este proyecto,fuimos a acostarnos. Yo tuve los sueños más horrorosos acerca de él, y me levanté sin haber descansado; me desperté para recobrar el miedo, que perdiera al dormirme, de que le descubriesen y se averiguara que era un deportado de por vida que había regresado a Inglaterra. Una vez despierto, no perdía este miedo ni un instante. Llegó a la hora oportuna, sacó el cuchillo de la faltriquera y se sentó para comer. Tenía muchos planes con referencia a su caballero, y me recomendó que, sin contar, empezara a gastar de la cartera que había dejado en mi poder. Consideraba nuestras habitaciones y su propio alojamiento como residencia temporal, y me aconsejó que buscara algún lugar elegante y apropiado cerca de Hyde Park, en donde pudiera tener una cama improvisada siempre que hiciera falta. Cuando hubo terminado su desayuno y mientras se limpiaba el cuchillo en la pierna, sin ponerle en guardia con una sola palabra, le dije repentinamente: - Después que se hubo usted marchado anoche, referí a mi amigo la lucha que había usted empeñado en una zanja cuando llegaron los soldados seguidos por los demás. ¿Se acuerda? - ¿Que si me acuerdo? - replicó -. ¡Ya lo creo! - Quisiéramos saber algo acerca de aquel hombre… y acerca de usted mismo. Es raro que yo no sepa de él ni de usted más de lo que pude referir anoche. ¿No le parece buena ocasión para contarnos algo? - Bueno - dijo después de reflexionar -. ¿Se acuerda usted de su juramento, compañero de Pip? - Claro está - replicó Herbert. - Ese juramento se refiere a cuanto yo diga, sin excepción alguna. - Así lo entiendo también. - Pues bien, fíjense ustedes. Cualquier cosa que yo haya hecho, ya está pagada - insistió. - Perfectamente. Sacó su negra pipa y se disponía a llenarla de su mal tabaco, pero al mirar el que tenía en la mano después de sacarlo de su bolsillo, tal vez le pareció que podría hacerle perder el hilo de su discurso. Se lo guardó otra vez, se metió la pipa en un ojal de su chaqueta, apoyó las manos en las rodillas y, después de dirigir al fuego una mirada preñada de cólera, se quedó silencioso unos momentos, miró alrededor y dijo lo que sigue. ...
En la línea 2055
del libro Grandes Esperanzas
del afamado autor Charles Dickens
... Había llegado ya al lugar de mi nacimiento y a su vecindad, no sin antes de que lo hiciera yo, la noticia de que mi fortuna extraordinaria se había desvanecido totalmente. Pude ver que en El Jabalí Azul se conocía la noticia y que eso había cambiado por completo la conducta de todos con respecto a mí. Y así como El Jabalí Azul había cultivado, con sus asiduidades, la buena opinión que pudiera tener de él cuando mi situación monetaria era excelente, se mostró en extremo frío en este particular ahora que ya no tenía propiedad alguna. Llegué por la tarde y muy fatigado por el viaje, que tantas veces realizara con la mayor facilidad. El Jabalí Azul no pudo darme el dormitorio que solía ocupar, porque estaba ya comprometido (tal vez por otro que tenía grandes esperanzas), y tan sólo pudo ofrecerme una habitación corriente entre las sillas de posta y el palomar que había en el patio. Pero dormí tan profundamente en aquella habitación como en la mejor que hubiera podido darme, y la calidad de mis sueños fue tan buena como lo podia haber resultado la del mejor dormitorio. Muy temprano, por la mañana, mientras se preparaba el desayuno, me fui a dar una vuelta por la casa Satis. En las ventanas colgaban algunas alfombras y en la puerta había unos carteles anunciando que en la siguiente semana se celebraría una venta pública del mobiliario y de los efectos de la casa. Ésta también iba a ser vendida como materiales de construcción y luego derribada. El lote núnero uno estaba señalado con letras blancas en la fábrica de cerveza. El lote número dos consistía en la parte del edificio principal que había permanecido cerrado durante tanto tiempo. Habíanse señalado otros lotes en distintas partes de la finca y habían arrancado la hiedra de las paredes, para que resultasen visibles las inscripciones, de modo que en el suelo había gran cantidad de hojas de aquella planta trepadora, ya secas y casi convertidas en polvo. Atravesando por un momento la puerta abierta y mirando alrededor de mí con la timidez propia de un forastero que no tenía nada que hacer en aquel lugar, vi al representante del encargado de la venta que se paseaba por entre los barriles y que los contaba en beneficio de una persona que tomaba nota pluma en mano y que usaba como escritorio el antiguo sillón de ruedas que tantas veces empujara yo cantando, al mismo tiempo, la tonada de Old C1em. Cuando volví a desayunarme en la sala del café de El Jabalí Azul encontré al señor Pumblechook, que estaba hablando con el dueño. El primero, cuyo aspecto no había mejorado por su última aventura nocturna, estaba aguardándome y se dirigió a mí en los siguientes términos: -Lamento mucho, joven, verle a usted en tan mala situación. Pero ¿qué podia esperarse? Y extendió la mano con ademán compasivo, y como yo, a consecuencia de mi enfermedad, no me sentía con ánimos para disputar, se la estreché. - ¡Guillermo! - dijo el señor Pumblechook al camarero. - Pon un panecillo en la mesa. ¡A esto ha llegado a parar! ¡A esto! Yo me senté de mala gana ante mi desayuno. El señor Pumblechook estaba junto a mí y me sirvió el té antes de que yo pudiese alcanzar la tetera, con el aire de un bienhechor resuelto a ser fiel hasta el final. 227 - Guillermo - añadió el señor Pumblechook con triste acento. - Trae la sal. En tiempos más felices - exclamó dirigiéndose a mí, - creo que tomaba usted azúcar. ¿Le gustaba la leche? ¿Sí? Azúcar y leche. Guillermo, trae berros. - Muchas gracias - dije secamente, - pero no me gustan los berros. - ¿No le gustan a usted? - repitió el señor Pumblechook dando un suspiro y moviendo de arriba abajo varias veces la cabeza, como si ya esperase que mi abstinencia con respecto a los berros fuese una consecuencia de mi mala situación económica. - Es verdad. Los sencillos frutos de la tierra. No, no traigas berros, Guillermo. Continué con mi desayuno, y el señor Pumblechook siguió a mi lado, mirándome con sus ojos de pescado y respirando ruidosamente como solía. -Apenas ha quedado de usted algo más que la piel y los huesos - dijo en voz alta y con triste acento. - Y, sin embargo, cuando se marchó de aquí (y puedo añadir que con mi bendición) y cuando yo le ofrecí mi humilde establecimiento, estaba tan redondo como un melocotón. Esto me recordó la gran diferencia que había entre sus serviles modales al ofrecerme su mano cuando mi situación era próspera: «¿Me será permitido… ?», y la ostentosa clemencia con que acababa de ofrecer los mismos cinco dedos regordetes. - ¡Ah! - continuó, ¿Y se va usted ahora - entregándome el pan y la manteca - al lado de Joe? - ¡En nombre del cielo! - exclamé, irritado, a mi pesar— ¿Qué le importa adónde voy? Haga el favor de dejar quieta la tetera. Esto era lo peor que podia haber hecho, porque dio a Pumblechook la oportunidad que estaba aguardando. - Sí, joven - contestó soltando el asa de la tetera, retirándose uno o dos pasos de la mesa y hablando de manera que le oyesen el dueño y el camarero, que estaban en la puerta. - Dejaré la tetera, tiene usted razón, joven. Por una vez siquiera, tiene usted razón. Me olvidé de mí mismo cuando tome tal interés en su desayuno y cuando deseé que su cuerpo, exhausto ya por los efectos debilitantes de la prodigalidad, se estimulara con el sano alimento de sus antepasados. Y, sin embargo - añadió volviéndose al dueño y al camarero y señalándome con el brazo estirado, - éste es el mismo a quien siempre atendí en los días de su feliz infancia. Por más que me digan que no es posible, yo repetiré que es el mismo. Le contestó un débil murmullo de los dos oyentes; el camarero parecía singularmente afectado. - Es el mismo - añadió Pumblechook - a quien muchas veces Ilevé en mi cochecillo. Es el mismo a quien vi criar con biberón. Es el mismo hermano de la pobre mujer que era mi sobrina por su casamiento, la que se llamaba Georgians Maria, en recuerdo de su propia madre. ¡Que lo niegue, si se atreve a tanto! El camarero pareció convencido de que yo no podia negarlo, y, naturalmente, esto agravó en extremo mi caso. -Joven-añadió Pumblechook estirando la cabeza hacia mí como tenía por costumbre. - Ahora se va usted al lado de Joe. Me ha preguntado qué me importa el saber adónde va. Y le afirmo, caballero, que usted se va al lado de Joe. El camarero tosió, como si me invitase modestamente a contradecirle. - Ahora - añadió Pumblechook, con el acento virtuoso que me exasperaba y que ante sus oyentes era irrebatible y concluyente, - ahora voy a decirle lo que dirá usted a Joe. Aquí están presentes estos señores de El Jabalí Azul, conocidos y respetados en la ciudad, y aquí está Guillermo, cuyo apellido es Potkins, si no me engaño. - No se engaña usted, señor - contestó Guillermo. -Pues en su presencia le diré a usted, joven, lo que, a su vez, dirá a Joe. Le dirá usted: «Joe, hoy he visto a mi primer bienhechor y al fundador de mi fortuna. No pronuncio ningún nombre, Joe, pero así le llaman en la ciudad entera. A él, pues, le he visto». - Pues, por mi parte, juro que no le veo - contesté. - Pues dígaselo así - replicó Pumblechook. - Dígaselo así, y hasta el mismo Joe se quedará sorprendido. - Se engaña usted por completo con respecto a él – contesté, - porque le conozco bastante mejor. - Le dirá usted - continuó Pumblechook: - «Joe, he visto a ese hombre, quien no conoce la malicia y no me quiere mal. Conoce tu carácter, Joe, y está bien enterado de que eres duro de mollera y muy ignorante; también conoce mi carácter, Joe, y conoce mi ingratitud. Sí, Joe, conoce mi carencia total de gratitud. Él lo sabe mejor que nadie, Joe. Tú no lo sabes, Joe, porque no tienes motivos para ello, pero ese hombre sí lo sabe». A pesar de lo asno que demostraba ser, llegó a asombrarme de que tuviese el descaro de hablarme de esta manera. 228 - Le dirá usted: «Joe, me ha dado un encargo que ahora voy a repetirte. Y es que en mi ruina ha visto el dedo de la Providencia. Al verlo supo que era el dedo de la Providencia - aquí movió la mano y la cabeza significativamente hacia mí, - y ese dedo escribió de un modo muy visible: En prueba de ingratitud hacia su primer bienhechor y fundador de su fortuna. Pero este hombre me dijo que no se arrepentía de lo hecho, Joe, de ningún modo. Lo hizo por ser justo, porque él era bueno y benévolo, y otra vez volvería a hacerlo». - Es una lástima - contesté burlonamente al terminar mi interrumpido desayuno - que este hombre no dijese lo que había hecho y lo que volvería a hacer. - Oigan ustedes - exclamó Pumblechook dirigiéndose al dueño de El Jabalí Azul y a Guillermo. - No tengo inconveniente en que digan ustedes por todas partes, en caso de que lo deseen, que lo hice por ser justo, porque yo era hombre bueno y benévolo, y que volvería a hacerlo. Dichas estas palabras, el impostor les estrechó vigorosamente la mano y abandonó la casa, dejándome más asombrado que divertido. No tardé mucho en salir a mi vez, y al bajar por la calle Alta vi que, sin duda con el mismo objeto, había reunido a un grupo de personas ante la puerta de su tienda, quienes me honraron con miradas irritadas cuando yo pasaba por la acera opuesta. Me pareció más atrayente que nunca ir al encuentro de Biddy y de Joe, cuya gran indulgencia hacia mí brillaba con mayor fuerza que nunca, después de resistir el contraste con aquel desvergonzado presuntuoso. Despacio me dirigí hacia ellos, porque mis piernas estaban débiles aún, pero a medida que me aproximaba aumentaba el alivio de mi mente y me parecía que había dejado a mi espalda la arrogancia y la mentira. El tiempo de junio era delicioso. El cielo estaba azul, las alondras volaban a bastante altura sobre el verde trigo y el campo me pareció más hermoso y apacible que nunca. Entretenían mi camino numerosos cuadros de la vida que llevaría allí y de lo que mejoraría mi carácter cuando pudiese gozar de un cariñoso guía cuya sencilla fe y buen juicio había observado siempre. Estas imágenes despertaron en mí ciertas emociones, porque mi corazón sentíase suavizado por mi regreso y esperaba tal cambio que no me pareció sino que volvía a casa descalzo y desde muy lejos y que mi vida errante había durado muchos años. Nunca había visto la escuela de la que Biddy era profesora; pero la callejuela por la que me metí en busca de silencio me hizo pasar ante ella. Me desagradó que el día fuese festivo. Por allí no había niños y la casa de Biddy estaba cerrada. Desaparecieron en un instante las esperanzas que había tenido de verla ocupada en sus deberes diarios, antes de que ella me viese. Pero la fragua estaba a muy poca distancia, y a ella me dirigí pasando por debajo de los verdes tilos y esperando oír el ruido del martillo de Joe. Mucho después de cuando debiera haberlo oído, y después también de haberme figurado que lo oía, vi que todo era una ilusión, porque en la fragua reinaba el mayor silencio. Allí estaban los tilos y las oxiacantas, así como los avellanos, y sus hojas se movieron armoniosamente cuando me detuve a escuchar; pero en la brisa del verano no se oían los martillazos de Joe. Lleno de temor, aunque sin saber por qué, de llegar por fin al lado de la fragua, la descubrí al cabo, viendo que estaba cerrada. En ella no brillaban el fuego ni las centellas, ni se movían tampoco los fuelles. Todo estaba cerrado e inmóvil. Pero la casa no estaba desierta, sino que, por el contrario, parecía que la gente se hallase en la sala grande, pues blancas cortinas se agitaban en su ventana, que estaba abierta y llena de flores. Suavemente me acerqué a ella, dispuesto a mirar por entre las flores; pero, de súbito, Joe y Biddy se presentaron ante mí, cogidos del brazo. En el primer instante, Biddy dio un grito como si se figurara hallarse en presencia de mi fantasma, pero un momento después estuvo entre mis brazos. Lloré al verla, y ella lloró también al verme; yo al observar cuán bella y lozana estaba, y ella notando lo pálido y demacrado que estaba yo. - ¡Qué linda estás, querida Biddy! - Gracias, querido Pip. - ¡Y tú, Joe, qué guapo estás también! - Gracias, querido Pip. Yo los miré a a los dos, primero a uno y luego a otro, y después… - Es el día de mi boda - exclamó Biddy en un estallido de felicidad. - Acabo de casarme con Joe. Me llevaron a la cocina, y pude reposar mi cabeza en la vieja mesa. Biddy acercó una de mis manos a sus labios, y en mi hombro sentí el dulce contacto de la mano de Joe. - Todavía no está bastante fuerte para soportar esta sorpresa, querida mía - dijo Joe. - Habría debido tenerlo en cuenta, querido Joe - replicó Biddy, - pero ¡soy tan feliz… ! Y estaban tan contentos de verme, tan orgullosos, tan conmovidos y tan satisfechos, que no parecía sino que, por una casualidad, hubiese llegado yo para completar la felicidad de aquel día. 229 Mi primera idea fue la de dar gracias a Dios por no haber dado a entender a Joe la esperanza que hasta entonces me animara. ¡Cuántas veces, mientras me acompañaba en mi enfermedad, había acudido a mis labios! ¡Cuán irrevocable habría sido su conocimiento de esto si él hubiese permanecido conmigo durante una hora siquiera! - Querida Biddy – dije. - Tienes el mejor marido del mundo entero. Y si lo hubieses visto a la cabecera de mi cama… , pero no, no. No es posible que le ames más de lo que le amas ahora. - No, no es posible - dijo Biddy. -Y tú, querido Joe, tienes a la mejor esposa del mundo, y te hará tan feliz como mereces, querido, noble y buen Joe. Éste me miró con temblorosos labios y se puso la manga delante de los ojos. - Y ahora, Joe y Biddy, como hoy habéis estado en la iglesia y os sentís dispuestos a demostrar vuestra caridad y vuestro amor hacia toda la humanidad, recibid mi humilde agradecimiento por cuanto habéis hecho por mí, a pesar de que os lo he pagado tan mal. Y cuando os haya dicho que me marcharé dentro de una hora, porque en breve he de dirigirme al extranjero, y que no descansaré hasta haber ganado el dinero gracias al cual me evitasteis la cárcel y pueda mandároslo, no creáis, Joe y Biddy queridos, que si pudiese devolvéroslo multiplicado por mil Podría pagaros la deuda que he contraído con vosotros y que dejaría de hacerlo si me fuese posible. Ambos estaban conmovidos por mis palabras y me suplicaron que no dijese nada más. - He de deciros aún otra cosa. Espero, querido Joe, que tendréis hijos a quienes amar y que en el rincón de esta chimenea algún pequeñuelo se sentará una noche de invierno y que os recordará a otro pequeñuelo que se marchó para siempre. No le digas, Joe, que fui ingrato; no le digas, Biddy, que fui poco generoso e injusto; decidle tan sólo que os honré a los dos por lo buenos y lo fieles que fuisteis y que, como hijo vuestro, yo dije que sería muy natural en él el llegar a ser un hombre mucho mejor que yo. - No le diremos - replicó Joe cubriéndose todavía los ojos con la manga, - no le diremos nada de eso, Pip, y Biddy tampoco se lo dirá. Ninguno de los dos. - Y ahora, a pesar de constarme que ya lo habéis hecho en vuestros bondadosos corazones, os ruego que me digáis si me habéis perdonado. Dejadme que oiga como me decís estas palabras, a fin de que pueda llevarme conmigo el sonido de ellas, y así podré creer que confiáis en mí y que me tendréis en mejor opinión en los tiempos venideros. - ¡Oh querido Pip! - exclamó Joe. - ¡Dios sabe que te perdono, en caso de que tenga algo que perdonarte! - ¡Amén! ¡Y Dios sabe que yo pienso lo mismo! - añadió Biddy. -Ahora dejadme subir para que contemple por última vez mi cuartito y para que permanezca en él sólo durante algunos instantes. Y luego, cuando haya comido y bebido con vosotros, acompañadme, Joe y Biddy, hasta el poste indicador del pueblo, antes de que nos despidamos definitivamente. Vendí todo lo que tenía, reuní tanto como me fue posible para llegar a un acuer do con mis acreedores, que me concedieron todo el tiempo necesario para pagarles, y luego me marché para reunirme con Herbert. Un mes después había abandonado Inglaterra, y dos meses más tarde era empleado de «Clarriker & Co.». Pasados cuatro meses, ya tomé los asuntos bajo mi exclusiva responsabilidad, porque la viga que atravesaba el techo de la sala de la casa de Mill Pond Bank donde viviera Provis había cesado de temblar a impulsos de los gruñidos y de los golpes de Bill Barley, y allí reinaba absoluta paz. Herbert había regresado a Inglaterra para casarse con Clara, y yo me quedé como único jefe de la sucursal de Oriente hasta que él regresara. Varios años pasaron antes de que yo fuese socio de la casa; pero fui feliz con Herbert y su esposa. Viví con frugalidad, pagué mis deudas y mantuve constante correspondencia con Biddy y Joe. Cuando fui socio a mi vez, Clarriker me hizo traición con respecto a Herbert; entonces declaró el secreto de las razones por las cuales Herbert había sido asociado a la casa, añadiendo que el tal secreto pesaba demasiado en su conciencia y no tenía más remedio que divulgarlo. Así, pues, lo hizo, y Herbert se quedó tan conmovido como asombrado, pero no por eso fuimos mejores amigos que antes. No debe creer el lector que nuestra firma era muy importante y que acumulábamos enormidades de dinero. Nuestros negocios eran limitados, pero teníamos excelente reputación y ganábamos lo suficiente para vivir. La habilidad y la actividad de Herbert eran tan grandes, que muchas veces me pregunté cómo pude figurarme ni por un momento que era un hombre inepto. Pero por fin comprendí que tal vez la ineptitud no estuvo en él, sino en mí. ...
En la línea 1310
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... ‑No digas tonterías ‑replicó Rasumikhine‑. El sentido de los negocios no nos llueve del cielo, sino que sólo lo podemos adquirir mediante un difícil aprendizaje. Y nosotros hace ya doscientos años que hemos perdido el hábito de la actividad… De las ideas ‑continuó, dirigiéndose a Piotr Petrovitch‑ puede decirse que flotan aquí y allá. Tenemos cierto amor al bien, aunque este amor sea, confesémoslo, un tanto infantil. También existe la honradez, aunque desde hace algún tiempo estemos plagados de bandidos. Pero actividad, ninguna en absoluto. ...
En la línea 1545
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... ‑Óyeme, Rasumikhine ‑empezó a decir Raskolnikof en voz baja y con perfecta calma‑: ¿es que no te das cuenta de que tu protección me fastidia? ¿Qué interés tienes en sacrificarte por una persona a la que molestan tus sacrificios e incluso se burla de ellos? Dime: ¿por qué viniste a buscarme cuando me puse enfermo? ¡Pero si entonces la muerte habría sido una felicidad para mí! ¿No lo he demostrado ya claramente que tu ayuda es para mí un martirio, que ya estoy harto? No sé qué placer se puede sentir torturando a la gente. Y te aseguro que todo esto perjudica a mi curación, pues estoy continuamente irritado. Hace poco, Zosimof se ha marchado para no mortificarme. ¡Déjame tú también, por el amor de Dios! ¿Con qué derecho pretendes retenerme a la fuerza? ¿No ves que ya he recobrado la razón por completo? Te agradeceré que me digas cómo he de suplicarte, para que me entiendas, que me dejes tranquilo, que no te sacrifiques por mí. ¡Dime que soy un ingrato, un ser vil, pero déjame en paz, déjame, por el amor de Dios! ...
En la línea 1563
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... ‑¿De qué… ? ¡Bueno, no me lo digas si no quieres! ¡Vete al diablo! Potchinkof, cuarenta y siete, Babuchkhine. ¡No lo olvides! ...
En la línea 1740
del libro Crimen y castigo
del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky
... ‑¡Calla! No hace falta que digas nada. Ya sé lo que quieres decirme. ...

El Español es una gran familia
Reglas relacionadas con los errores de j;g
Las Reglas Ortográficas de La J
Se escriben con j las palabras que terminan en -aje. Por ejemplo: lenguaje, viaje.
Se escriben con j los tiempos de los verbos que llevan esta letra en su infinitivo. Por ejemplo:
viajemos, viajáis (del verbo viajar); trabajábamos, trabajemos (del verbo trabajar).
Hay una serie de verbos que no tienen g ni j en sus infinitivos y que se escriben en sus tiempos
verbales con j delante de e y de i. Por ejemplo: dije (infinitivo decir), traje (infinitivo traer).
Las Reglas Ortográficas de la G
Las palabras que contienen el grupo de letras -gen- se escriben con g.
Observa los ejemplos: origen, genio, general.
Excepciones: berenjena, ajeno.
Se escriben con g o con j las palabras derivadas de otra que lleva g o j.
Por ejemplo: - de caja formamos: cajón, cajita, cajero...
- de ligero formamos: ligereza, aligerado, ligerísimo...
Se escriben con g las palabras terminadas en -ogía, -ógico, -ógica.
Por ejemplo: neurología, neurológico, neurológica.
Se escriben con g las palabras que tienen los grupos -agi-, -igi. Por ejemplo: digiere.
Excepciones: las palabras derivadas de otra que lleva j. Por ejemplo: bajito (derivada de bajo), hijito
(derivada de hijo).
Se escriben con g las palabras que empiezan por geo- y legi-, y con j las palabras que empiezan por
eje-. Por ejemplo: geografía, legión, ejército.
Excepción: lejía.
Los verbos cuyos infinitivos terminan en -ger, -gir se escriben con g delante de e y de i en todos sus
tiempos. Por ejemplo: cogemos, cogiste (del verbo coger); elijes, eligieron (del verbo elegir).
Excepciones: tejer, destejer, crujir.
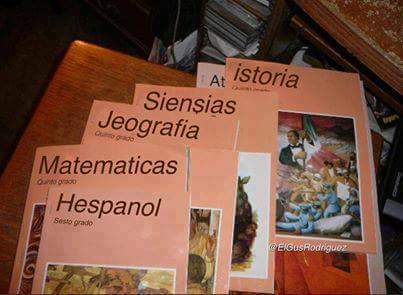 Te vas a reir con las pifia que hemos hemos encontrado cambiando las letras j;g
Te vas a reir con las pifia que hemos hemos encontrado cambiando las letras j;g Errores Ortográficos típicos con la palabra Digas
Cómo se escribe digas o digaz?
Cómo se escribe digas o dijas?
Palabras parecidas a digas
La palabra quiere
La palabra gritar
La palabra saetas
La palabra presos
La palabra mentiras
La palabra importa
La palabra saeta
Webs amigas:
Ciclos formativos en Burgos . Ciclos Fp de informática en Cáceres . VPO en Palma de Mallorca . - Hotel en Almuñecar